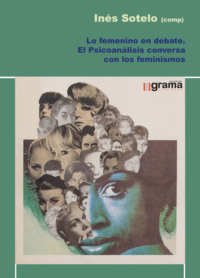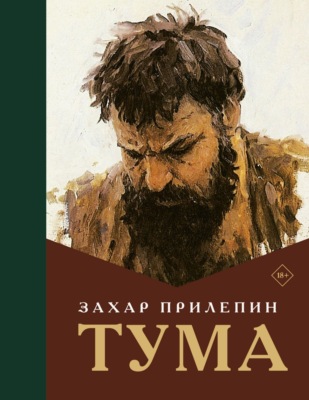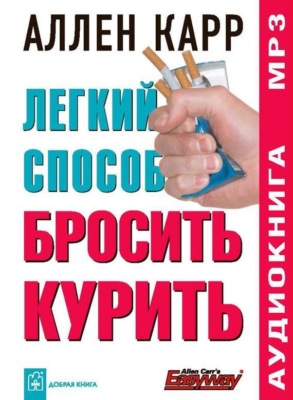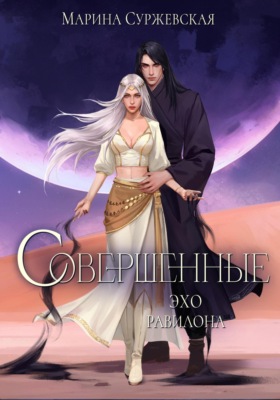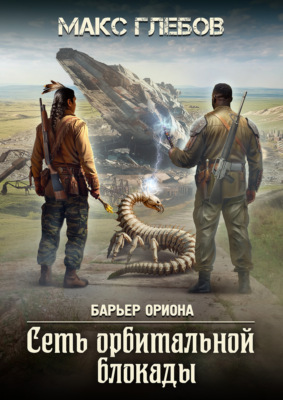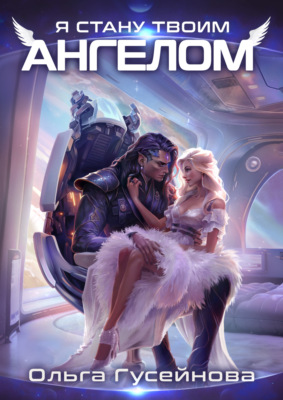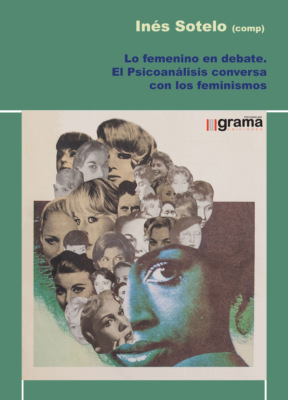Loe raamatut: «Lo femenino en debate»
Lo femenino en debate
Lo femenino en debate El psicoanálisis conversa con los feminismos
Ines Sotelo
(compiladora)
Gloria Aksman | Patricio Álvarez Bayón | Carolina Barrionuevo
Gabriela Camaly | Silvina Ceballos | Vilma Coccoz | Diego Coppo
Agostina De Luca | Osvaldo Delgado | Vanesa Patricia Fazio
Daniela Fernández | Romina Gamaldi | Gabriel Ghenadenik
Ana Cecilia González | Irene Greiser | Paula Husni | Alejandra Koreck
Cristina Lospennato | Sandra Marcos González | Miguel Marini
Valeria Laura Mazzia | Antonella Silvana Miari | Lucía Moavro
Romina Moschella | Mónica Mufarrege | Alma Pérez Abella
Gabriela Perrotta | Mariana Raimondi | Quimey Ramos
Lorena Reisis | Paula Rodríguez Acquarone | Gabriela Rodríguez
Tomasa San Miguel | Larisa Santimaría | Ernesto Sinatra
Juan Sist | Gustavo Sobel | Inés Sotelo | Silvia Elena Tendlarz
Inés Tomé | Gabriela Triveño Gutierrez
| Graciela Tustanoski | Laura Valcarce
Índice de contenido
Portadilla
Legales
El psicoanálisis conversa con los feminismos en la Universidad, Inés Sotelo
Hacia un posible diálogo entre el psicoanálisis y el feminismo, Vilma Coccoz
Freud, Lacan y lo femenino
Mujeres que marchan, Inés Sotelo
Freud, Lacan y lo femenino, Osvaldo Delgado
El falo y más allá: el devenir mujer, Gloria Aksman
Postulados freudianos sobre lo femenino, Larisa Santimaría
Sexuación y dualidad, Lucía Moavro
Lo femenino: del fracaso a la condición de la operación del padre, Juan Sebastián Sist
Lo femenino desde la perspectiva del litoral, Adriana Soto
El goce es queer
La elección inconsciente del género, Patricio Álvarez Bayón
Lo queer no te quita lo racista, Ana Cecilia González
Elección de goce y construcción del género, Gabriela Triveño Gutiérrez
Versiones del amor
La sexualidad en tiempos de feminismos, Gabriela Camaly
Una carta de amor, Paula Rodríguez Acquarone
Eros precioso, Gabriela Rodríguez
Lo femenino lacaniano no es asunto de género, Alma Pérez Abella
La mascarada femenina, De Joan Rivière a Jacques Lacan. Agostina De Luca
Versiones del amor… al inicio y al final de la enseñanza de Lacan, Laura Valcarce
Mujeres en urgencia. La violencia
Mujeres en urgencia, Gustavo Sobel
Crímenes de mujeres, Silvia Elena Tendlarz
Lo femenino, lo éxtimo, lo rechazado, Graciela Tustanoski
Aportes de la orientación psicoanalítica a los dispositivos socio-asistenciales para hombres que han ejercido violencia contra la mujer, Cristina Lospennato
¡Cuidado! Sólo soy un tipo celoso. Sobre los celos, el amor y la violencia en la pareja, Vanesa Patricia Fazio y Antonella Silvana Miari
Entre lo Uno y lo múltiple, Inés Tomé
Lo femenino, urgencia familiar, Romina Gamaldi
La sexualidad no se hace la rata
La dignidad de lo único, Paula Husni
Las denuncias de adolescentes entre pares (“escraches”) y una intervención psicoanalítica: El caso del Colegio “Carlos Pellegrini” (UBA), Diego Coppo
Psicoanálisis, feminismos e identidad de género, Gabriel Ghenadenik
Crónica de intervención de Quimey Sol Ramos
Intervención de Quimey Ramos. Educación Sexual Integral
De escraches, escrachos y escrachados. Encuentros y desencuentros en la pubertad, Mariana Raimondi
En el despertar de la primavera: la violencia, Inés Sotelo
Lo materno y lo imposible de legislar
Lo materno y lo imposible de legislar, Miguel Marini
La madre incierta, Irene Greiser
Angustia y maternidad, Valeria Laura Mazzia
La legalidad del aborto y su relación con el inconsciente, Gabriela Perrotta
Interrupción voluntaria del embarazo, Sandra Marcos González
Psicoanálisis y Partería: subjetividades emergentes en la Sala de Partos, Romina Moschella
Arte y feminidad
La bicicleta verde como movimiento, Mónica Mufarrege
Una experiencia de película. Arte y psicoanálisis, Lorena Reisis& Carolina Barrionuevo
Feminismos y arte. Ecos de una marea, Alejandra Koreck
Frankenstein: ¿Un tratado feminista sobre la segregación?, Silvina Ceballos
Momento de concluir
La lucha lacaniana contra la misoginia, Daniela Fernández
El psicoanálisis, conversa: un saber alegre, Tomasa San Miguel
La implosión del género, Ernesto Sinatra
| Lo femenino en debate : el psicoanálisis conversa con los feminismos / Inés Sotelo...[et al.] ; compilado por Inés Sotelo. - 1a ed. - Olivos : Grama Ediciones, 2020.Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-8372-46-41. Psicoanálisis. I. Sotelo, Inés, comp.CDD 150.195 |
© Grama ediciones, 2020
Manuel Ugarte 2548 4° B (1428) CABA
Tel.: 4781–5034 • grama@gramaediciones.com.ar
http://www.gramaediciones.com.ar
© Inés Sotelo, 2020
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-987-8372-46-4
El psicoanálisis conversa con los feminismos en la Universidad Inés Sotelo
Estas páginas transcriben el trabajo elaborado y transmitido en las jornadas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires el 7 y 8 de junio de 2019: “Lo femenino en debate. El psicoanálisis conversa con los feminismos”.
Las mismas se inspiraron en 2018 en medio de diversas conmociones que atravesaron la universidad, las calles, los hospitales, las instituciones educativas y analíticas.
Decidimos hacer nuestro el desafío que nos propone Éric Laurent a los psicoanalistas: sostener la interlocución con la civilización, nuestro partenaire y ese fin de año invitamos a Vilma Coccoz a presentar su libro Freud. Un despertar de la humanidad, en una extraordinaria noche en la facultad.
Así comenzaron las jornadas, con mi ponencia de apertura:
Los síntomas actuales, las diversas sexualidades, las nuevas constelaciones familiares, la intervención de la ciencia en los asuntos privados, las redes, las pantallas, los consumos, youtubers devenidos líderes, las infancias y el empuje a definirse, violencias y femicidios, están encarnados por sujetos que no esperan al psicoanalista para gozar (cada quien a su modo), pero lo encontrarán, en el mejor de los casos, para alojarlos cuando lo que no anda devenga pregunta.
Nuestra sociedad, nuestras calles, gritan por ni una menos, por el debate sobre la ley del aborto y por el lugar de las mujeres en los trabajos, sin embargo, como sostiene Miller, el goce es rebelde a toda universalización, tal como lo queer, subraya.
Los analistas, interpelados en nuestro no tener todas las respuestas, inventamos espacios para pensar las presentaciones clínicas actuales, diseñar nuevos dispositivos y abordar el trabajo entre muchos, a la vez que entendemos, con Lacan que es crucial no teorizar la sexualidad en términos de género, sino en términos de goce, siempre singular, siempre uno por uno.
Los estudiantes en nuestras materias salen de las aulas y, como en una banda de Moebius, llegan a los hospitales, escuchan el sufrimiento humano, localizan los alcances y los límites de la institución, reconocen los cuatro discursos y vuelven a las aulas tomando la palabra.
Me gustan los estudiantes…
Así, la universidad se trasforma en un espacio de discusión, de transmisión provocadora donde los jóvenes, como decía Charly García, tienen muchas respuestas para dar, mucho por decir y los psicoanalistas de la orientación lacaniana tenemos mucho por interrogar, formalizar y transmitir.
Nos acompañarán invitados destacados, elegidos porque de un modo u otro nos han provocado con su elaboración sobre alguno de los temas plateados, que son muchos y que, por supuesto, elegimos algunos, no todos, para las mesas principales:
• Freud, Lacan y lo femenino.
• El goce es queer.
• Versiones del amor.
• Mujeres en urgencia: la violencia en el rechazo de lo femenino.
• La sexualidad no se hace la rata, interrogando qué pasa en las escuelas: ¿cómo alojan la singularidad y las elecciones sexuales en los jóvenes?
• Lo materno y lo imposible de legislar.
Tendremos acontecimientos especiales: la extraordinaria presencia de Diana Wolodarsky y de Fabián Naparstek para la presentación del libro Psicoanálisis orientación lacaniana: recorrido del goce en la enseñanza de Jacques Lacan, que con Lucas Leserre he compilado.
La presentación de la Revista Lacaniana Número 26, de la mano de su directora Débora Rabinovich y de Flory Kruger, Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
Los 10 años de la Cátedra Psicopatología de la Carrera de Musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires, que merece nuestra alegría y celebración a toda música con Ciclotímica, banda de excelentes artistas tal como son Lola Torres y Martina Vior que, además, son alumnas de la materia.
También, una muestra extraordinaria de diversas expresiones artísticas, imperdibles.
Mesas libres con muchísimos trabajos de excelente nivel abordados desde diversos paradigmas.
El cierre, como momento de concluir, será la sorpresa que nos espera al final con “lo que pasó” de las jornadas.
Y en el momento de los agradecimientos, en primer lugar, al decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Biglieri, quien alienta, promueve y posibilita que las cátedras diseñemos nuestras jornadas, diversas, en las que, desde distintos paradigmas, se abren espacios de debate e interlocución.
A Pablo Muñoz, Secretario de Extensión Universitaria, quien a través de Viviana Loponte y todo el equipo posibilitan estas jornadas desde un trabajo inmenso.
Esta vez, el tema de las jornadas ha sido tan difícil y convocante que nos condujo a un trabajo de un año de lectura, discusión y debate que excedió en mucho la organización formal típica de las jornadas. Los docentes de las tres cátedras (“Práctica Profesional: Clínica de la urgencia”, “Psicoanálisis orientación lacaniana: clínica y escritura” de la Facultad de Psicología y “Psicopatología” de la Carrera de Musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires) en reuniones conjuntas, hemos hecho propuestas, estudiado, debatido, con coincidencias y diferencias que, en lugar de segregar, fueron incluyendo a cada uno en un lugar propio, aunque no por eso cómodo.
Mi reconocimiento y homenaje a cada uno de los docentes por el nivel de entrega, compromiso, creatividad y trabajo que han sido colosales, tal como lo verificarán a cada paso.
A cada uno de los que presentaron fantásticos textos, que escucharemos en las mesas libres y extraordinarias expresiones artísticas, que estarán expuestas para conmovernos.
Con emoción, alegría y, por supuesto, cierta inquietud, abrimos nuestras jornadas augurando un intenso trabajo para disfrutar.
Bibliografía
Coccoz, V., Freud, un despertar de la humanidad, Gredos, Barcelona, 2017.
Sotelo, I. & Leserre, L. (Comps)., Psicoanálisis orientación lacaniana: recorrido del goce en la enseñanza de Jacques Lacan, JCE, Buenos Aires, 2018.
Lacaniana Nº 26, El factor infantil, EOL - Grama, Buenos Aires, 2019.
Hacia un posible diálogo entre el psicoanálisis y el feminismo Vilma Coccoz
¿Revolución feminista?
A fin de esclarecer la dimensión actual del movimiento feminista que muchos califican de “revolución” no está de más retrotraerse a los tiempos de la Revolución Francesa, época en que las mujeres combatieron a la par que los hombres llegando a participar en las discusiones de los clubes mixtos –Sociedad fraterna de patriotas de ambos sexos–, incluso a crear algunos espacios públicos específicamente femeninos. Muy pronto éstos fueron cerrados (en 1793) fustigados por sus homólogos masculinos. Pese a reconocerlas como inspiradoras y musas, las mujeres fueron “invitadas” a actuar y a vivir un patriotismo por procuración, siéndoles arrebatado el papel activo en favor de un heroísmo del sacrificio.
Pero la semilla brotaría con fuerza en posteriores gestas revolucionarias, si tomamos en consideración los desarrollos de Jean-Claude Milner cuando explica que el acontecimiento de discurso que tuvo lugar a finales del siglo XVIII en Francia puso en escena una nueva condición del sujeto –el sujeto revolucionario–, cuyo influjo se verificaría posteriormente con la divulgación de una nueva creencia diseminándose por el planeta.
De la misma manera que un cuadro condiciona nuestra percepción, la creencia en la Revolución ha funcionado como un dispositivo discursivo organizando las representaciones y aspiraciones de las personas, y así como las líneas de fuga se entrecruzan en un punto, a la vez distante y constantemente presente, el Ideal de la Revolución se capta como el punto único y unificador de los movimientos de masas durante los dos siglos que siguieron a la toma de la Bastilla.
Sin embargo, se constata que “De todos los discursos que movilizan hoy la resistencia social en las sociedades industriales –ecología, decrecimiento, libertad de elección– la mayoría colocan espontáneamente la revolución a un lado. Su nombre, antaño un significante amo, no despierta ningún eco”.
Con excepción de ciertas autoras feministas que gustan calificar el movimiento en tales términos –un hecho que merecería de por sí un análisis específico– el siglo XXI parece haberse acostumbrado a una banalización tal que la palabra se ha vaciado de significado, según observa Milner.
Vale la pena recordar que el impulsor de los movimientos revolucionarios que agitaron el siglo XX, en su célebre Manifiesto Comunista dejó consignado el reproche formulado a los impulsores de la lucha de clases: “¡Pero es que vosotros, los comunistas, queréis instaurar la comunidad de las mujeres! Nos grita a coro la burguesía. (Y ello debido a que) El burgués solo ve en su mujer un mero instrumento de producción”.
Para Marx estaba claro que en el combate libertario hombres y mujeres debían unir sus fuerzas a fin de alcanzar los pretendidos cambios de la sociedad en los distintos órdenes, desde la economía a la cultura, incidiendo por tanto en las relaciones familiares y entre los sexos. “Todo el que sepa algo de historia sabe que las grandes transformaciones sociales son imposibles sin el fermento femenino. El progreso social se mide exactamente por la posición social del bello sexo”. En la reciente edición crítica de sus escritos se enmarca esta carta bajo el interrogante “¿Machismo?” seguramente por adjudicar un sentido reprobable –según ciertos prejuicios actuales– al calificativo de “bello” refiriéndose a la mujer.
Esta consideración respecto al enunciado de Marx desvirtúa la enormidad de su planteamiento sometiendo a un juicio de valores actual una forma elegante de proponer y conservar una diferencia entre los sexos al atribuir al femenino la aportación de un singular “fermento”. Desde ciertos postulados feministas contemporáneos esta apreciación se juzga inadmisible, y entienden que tal adjetivo impone una valoración negativa de la mujer reduciéndola a ser un mero objeto de la mirada masculina.
Otro tanto sucede con algunos planteamientos respecto al discurso de Freud, a quien se ha llegado a acusar de sexista subrayando ciertos enunciados sacados de contexto y eximiéndose entonces sus portavoces de llevar a cabo una lectura de esta obra esencial.
En ambos casos vale la pena retomar la propuesta de la feminista “incómoda” Camille Paglia cuando afirma haberse percatado, ya en el año 1969, de los dos elementos relevantes que el feminismo había excluido y que debían integrarse para evitar la errancia del movimiento. Años más tarde, al constatar que una generación perdida de mujeres finalizaba los programas de estudios universitarios de género, formulaba así su propósito: “obtener un trabajo intelectual del máximo nivel a fin de subsanar las “dos deficiencias del discurso feminista”: en primer lugar, la exclusión de la estética, derivada de la dificultad para tratar con la belleza y el arte. “La belleza es un valor humano eterno, no un truco inventado por un corrillo de publicistas siniestros…”.
La razonable rebelión ante el nocivo atractivo de los prototipos de belleza que sustenta entre otros el negocio de la cirugía plástica, así como su influencia en síntomas clínicos como la anorexia, no debería asentarse en la cantinela de la denuncia a los medios publicitarios ni en la peligrosa promoción de la ignorancia que conlleva el desprecio por el trabajo de los artistas quienes, a través de la historia, han alimentado con sus obras la imaginación y el disfrute de los seres humanos.
La segunda deficiencia del feminismo, sostiene Paglia, se deriva del intento de construir una teoría del sexo sin Freud, “[…] uno de los más grandes maestros de la historia, uno de los grandes analistas de la personalidad humana”. La ácida disquisición de Paglia respecto a la lectura de Lacan promovida en ciertas universidades americanas que, prescindiendo del estudio de Freud y promoviendo el uso de un código tan cerrado como aburrido, le llevan a calificar la situación de “dramática y ridícula” propugnando la necesidad de una reforma intensiva a varios niveles.
Por nuestra parte agregamos de buena gana una tercera deficiencia, y es la ausencia de un análisis crítico desde la perspectiva del estado de los discursos en determinados giros de la historia, teniendo en cuenta que la subjetividad de una época, el Zeitgeist, o “espíritu del tiempo” oficia de límite y restricción al pensamiento; por lo tanto, aunque puedan darse “desajustes, anticipaciones, supervivencias”,debemos tenerlo en cuenta a la hora de formular juicios sobre un determinado período.
En lo esencial “el espíritu del tiempo” designa una coherencia de conjunto donde se verifica una dimensión transindividual acentuada por Lacan al declarar que “el inconsciente es la política.” Interrogado sobre esta aserción lacaniana Jacques-Alain Miller afirma que el inconsciente no es una realidad substancial que estaría oculta en el psiquismo individual sino que el sujeto del inconsciente está estructuralmente coordinado al discurso del Otro, un aspecto que Freud destaca en su texto “Psicología de las masas y análisis del yo”, prescindiendo en el análisis de las formaciones colectivas, de la discriminación entre psicología individual y social como lo indica el mismo título de esa obra.
El acontecimiento Freud
De esta manera nombra Lacan el impacto producido por la irrupción de Freud en la clínica de las enfermedades del alma y la influencia decisiva que alcanzó su descubrimiento en el campo de la cultura y que él había calificado de “revolución” comparándolo con los hallazgos realizados por Copérnico y Darwin, si bien Lacan precisa la especificidad de este acontecimiento comparándolo con Kepler y tomando distancia del término revolución “que consiste [sólo] en un cambio de centro”. Lo fundamental es la consideración de una ruptura, un antes y un después en la concepción del ser humano.
En el Seminario 7 Lacan destaca que la originalidad de la conversión freudiana radica en haber develado la relación del hombre con el logos teniendo como consecuencia “... un cambio de perspectiva sobre el amor, colocándolo en el centro de la experiencia ética”.
En ese marco retoma la pregunta que se formulara Freud “después de treinta años de experiencia y reflexión” Was will das Weib?, ¿Qué quiere la mujer?, y más precisamente –¿Qué es lo que ella desea?– para llegar a decir que el análisis, y precisamente “el pensamiento de Freud, está ligado a una época que había articulado esta pregunta con una insistencia muy especial” y que Lacan denomina “el contexto ibseniano de fines del siglo XIX”, no sin dejar constancia de su desconcierto ante el extraño hecho de que “la experiencia analítica –posterior a Freud– haya más bien ahogado, amortiguado, eludido las zonas del problema de la sexualidad vista desde la perspectiva de la demanda femenina”.
Es posible situar las tempranas huellas de la disposición de Freud a escuchar dicha demanda frente a los médicos que acusaban a las pacientes histéricas de mentirosas porque sus síntomas no se correspondían con una alteración orgánica o neurológica. Así orientó su pesquisa hacia la causalidad singular de estas afecciones, como lo demuestra la confección de sus “Estudios sobre la histeria”, donde cada caso es presentado con un nombre propio. Con cada una de ellas conquistará una parcela de la experiencia de su descubrimiento: Cecilia es definida como “su instructora”; su docilidad al reclamo de Emmy de N., le valió el hallazgo un nuevo modo de hablar, la asociación libre.
Freud pasó mucho tiempo escuchando estos “piquitos de oro” y de ello “resultó algo paradójico, una lectura; él pudo leer allí el inconsciente, algo que pudo construir precisamente por estar afectado por aquello que le contaban”. Pero escucharlas no significa creerlas, una diferencia que supuso un auténtico vuelco en la travesía de su “autoanálisis”, confesado a su amigo Fliess como el desvelamiento de un “gran secreto”: “Ya no creo más en mi ‘neurótica’”.
El descrédito del valor hasta entonces conferido al trauma de seducción en la etiología de los síntomas, en lugar de decepcionarlo y empujarlo a abandonar le impulsó a dar un paso adelante en la invención del psicoanálisis, propiciando el abandono del método catártico que propendía a la “abreacción” de dicho trauma.
Al cernir este elemento estructural, lo imposible de ser recordado, la “brecha psíquica”, Freud pudo captar una falla que parasita la sexualidad humana y “que no se traduce ni en el más confuso estado delirante.” Percatándose de la acción de Otra causalidad, una dimensión de alteridad opaca que se agita en nuestra intimidad inventó una vía para su subjetivación en la palabra, allí donde se demuestra que “la verdad tiene estructura de ficción”: si el fantasma de seducción aparecía con regularidad en el discurso histérico se debía al lugar que ocupa como causa de la modalidad del deseo, esto es, la insatisfacción, aunque el malogro del goce también pudo verificarse en la neurosis obsesiva, en ese caso derivado de la experiencia infantil de un exceso de placer. Defecto o desmesura, la versión neurótica de estos desórdenes libidinales abría las puertas a la exploración de tal humana calamidad: “...lo sexual está por todas partes excepto en lo genital, siempre fuera de lo que acaba en la reproducción”. Vinculado a huellas traumáticas en el cuerpo, el “factor infantil” –como le llamaba Freud– imprime una exigencia imposible de desatender sino al precio de la angustia, y su imperio se revela inadecuado para establecer una relación armónica entre los sexos.
De ahí en adelante, Freud dedicará sus esfuerzos a avanzar en la experiencia y a construir el edificio conceptual que hiciera posible atrapar la complejidad de su lógica, con el propósito de conseguir operar sobre ese hasta entonces “inexplorado fragmento de la Naturaleza”, según lo expresa a Fliess en su correspondencia.