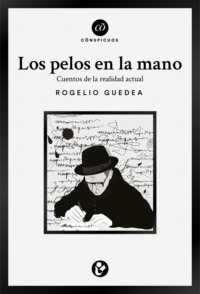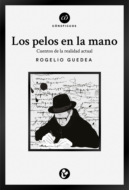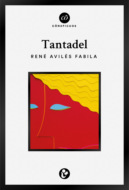Loe raamatut: «Los pelos en la mano»
Los pelos en la mano. Antología del cuento político y social mexicano reciente

Los pelos en la mano. Antología del cuento político y social mexicano reciente (2020) Rogelio Guedea
D.R. © Editorial Lectorum S.A. de C.V. (2018)
D.R. © Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Cõeditor digital
Edición: Octubre 2020
Imagen de portada: Shutterstock
Diseño de portada: Ana Gabriela León Cabajal
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 Prólogo
2 Acólito
3 Bienaventurados los mansos
4 Algo que ya no sirve
5 Los héroes de la generación
6 Clara circunstancia del tiempo en el lago Chapultepec
7 La decadencia de la familia Wilde
8 La vida en otro lugar
9 Los leones de norte
10 Picota
11 Manifiesto por un neocorrido
12 Salir adelante
13 Luces azules
Prólogo
La historia de la narrativa mexicana se ha construido a partir de dos vertientes claramente identificadas dentro de la tradición canónica: una que tiene como característica principal retratar la realidad (sobre todo cuando ésta, convulsa, requiere de una atención irrenunciable) y otra que, si bien no indiferente a ella, se interesa por las propias tribulaciones padecidas por el escritor, quien no cree que la literatura tenga que retratar a pie juntillas esa realidad que lo circunda y, en el peor de los casos, lo acecha.
En los últimos dos siglos tenemos, sin intenciones de ser reduccionistas sino didácticos, una serie de acontecimientos históricos que marcaron la obra narrativa de nuestros escritores más emblemáticos: el periodo independentista y de Reforma, en el siglo XIX, y la Revolución Mexicana, La Cristiada y el Movimiento del 68, en el XX, que dieron, dentro de la rama realista, una serie de sugerentes obras capaces de mostrar la historia política, social y cultural de nuestro país. En el siglo XIX, por ejemplo, encontramos novelas ineludibles como Los bandidos de río frío (1893) y el Fistol del Diablo (1859), de Manuel Payno, el Martín Garatuza (1868) de Vicente Riva Palacio, Tomóchic (1893) de Heriberto Frías, La bola (1887), de Emilio Rabasa, y Navidad en las montañas (1871), de Ignacio Manuel Altamirano. En esta última, Altamirano expresa sus deseos de paz y prosperidad para los mexicanos por encima de sus diferencias políticas, religiosas y sociales, mostrando con ello la situación álgida vivida por una sociedad recién salida del lacerante proceso de descolonización que significó la Independencia. Estas obras tuvieron como principal propósito describir y mostrar a la sociedad mexicana emancipada y a todos los problemas de identidad a los que ésta se enfrentaba. Obras realistas que, a su vez, tuvieron su contrapunto en otras obras de autores que no se interesaron por las problemáticas políticas ni sociales sino por explorar ámbitos poco abrevados por la literatura nacional, tales como el de la literatura fantástica, en el que tenemos ejemplos en el propio Amado Nervo o en un autor hoy casi olvidado: Guillermo Vigil y Robles, quien publicó en 1890 Cuentos, considerado el primer libro de narrativa fantástica de Latinoamérica.
El siglo XX fue también nutrido en la publicación de obras de corte realista. Al amparo de la Revolución Mexicana aparecieron novelas como La majestad caída (1911), de Juan A. Mateos, Los de abajo (1916), de Mariano Azuela, Fuertes y débiles (1919), de José López Portillo, Águila o sol (1923), de Heriberto Frías, La sombra del caudillo (1929) o Memorias de Pancho Villa (1940), de Martín Luis Guzmán, La tormenta (1936), de José Vasconcelos, y Cartucho (1931), de la gran narradora Nellie Campobello, por nombrar a los más canónicos. Como consecuencia de La Cristiada se tiene a la que es hoy la obra narrativa de mayor resonancia del siglo XX mexicano: El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo. A este mismo periodo pertenecen otros escritores que permanecieron un poco impermeables a esta realidad, muchos de los cuales pertenecieron, por ejemplo, a la generación aglutinada en el Ateneo de la Juventud, donde Alfonso Reyes figuraba como uno de sus más importantes miembros. Escritores como Julio Torri, por ejemplo, autor del clásico Ensayos y poemas (1917), son una clara muestra de esa otra corriente estética desinteresada de los conflictos sociales y políticos y de esa vocación por escudriñar en lo puramente literario y libresco, incluso de ese regusto por alejarse de la realidad para insertarse en realidades literarias lejanas, tal como fue el caso de esta generación de escritores (los del Ateneo) que tuvieron como misión recuperar todo el legado grecolatino del pensamiento y la literatura para insertarlo en la corriente literaria nacional. En esta misma línea se encuentra el conocido grupo Contemporáneos (Villaurrutia, Novo, Ortíz de Montellano), forjadores de la “novela lírica”, y dos escritores que fueron pioneros de lo que José Joaquín Blanco llamó la “corriente profesionalista y puntillosa de la escritura culta y hasta cultista”: Juan José Arreola, máximo representante de la literatura fantástica de sesgo ultrabreve en nuestro país, y Carlos Díaz Dufoo hijo, singular aforista.
Después de la Revolución Mexicana se hizo más evidente esta dicotomía entre los escritores que comprometían su literatura con una causa (sin con ello comprometer necesariamente su propia estética y estilo) y los que permanecían al margen de ella. El boom latinoamericano, que irrumpió en la década del cincuenta con obras de claro cifrado realista, pero con tendencia hacia lo mágico y maravilloso, dio puerta abierta al escritor que le interesaba su realidad, sí, pero sin darle un tratamiento objetivista sino alegórico, como queriendo dejar en el fondo una enseñanza imperecedera. Esto es: era una narrativa de claro cifrado cosmopolita que partía de una realidad concreta para terminar convirtiéndose en una verdad universal. En México, el integrante de esta vertiente narrativa fue Carlos Fuentes, quien escribió obras importantes que corroboran esta visión: La región más transparente (1958), La muerte de Artemio Cruz, (1962) etcétera, pero el modelo ejemplar de este compromiso radical con la realidad sería José Revueltas, especialmente con sus dos primeras novelas: Los muros de agua (1941) y El luto humano (1943). Otro autor notable es, sin duda, Jorge Ibargüengoitia, quien supo hacer una crítica feroz a la doble moral del poder mexicano (incluso de la propia Revolución Mexicana) con la sola gravedad impuesta por un humor corrosivo y desternillante, como lo demostró en novelas como Los relámpagos de agosto (1965) y Maten al león (1969). Si bien Fernando del Paso podría bien ocupar un lugar de privilegio en esta vertiente con la sola inclusión de su novela Noticias del imperio (1987), los que no podrían faltar dentro de esta obsesión por lo realista son Paco Ignacio Taibo II (creador y principal promotor del neopoliciaco mexicano y autor de la ejemplar Cosa fácil, 1977), Luis González de Alba (con Los días y los años, 1971) y Federico Campbell (con Pretexta, 1979). La respuesta a esto que bien podría considerarse neorralismo tuvo su contrapunto en obras de otro cifrado, incluso de matiz fantástico, como la del propio Francisco Tario (hoy por fortuna un autor mejor revalorado), Elena Garro (con Los recuerdos del porvenir, 1963), Juan García Ponce (con La noche, 1963, o La casa en la playa, 1966), Salvador Elizondo (con la inclasificable Farabeuf, 1965), Hugo Hiriart (con Galaor, 1972, y Cuadernos de Gofa, 1981), Sergio Pitol (con El tañido de una flauta, 1973) y Margo Glantz (con Síndrome de naufragios, 1984). Varias generaciones después, incluso saltándonos a la crucial literatura de La Onda, cuyos máximos representantes (José Agustín y Gustavo Sáinz) oxigenarían la narrativa del momento con una prosa desenfadada y psicodélica, emergería la respuesta más visible a lo que fue la propuesta del boom latinoamericano en México: la llamada Generación del Crack (Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou, lo más visibles), en cuyo manifiesto se desmarcan de una narrativa con interés social y político, mexicanísima incluso, y tratan de zambullirse en otra geografía para demostrar que la literatura mexicana podía subsistir sin tener que tocar el tema nacional. El Crack intentó alejarse del conflicto mexicano y se puso a explorar, con fortuna o no, eso lo sabremos con el tiempo, motivos ajenos a nuestra realidad. Novelas emblemáticas de esta generación son, sin duda, En busca de Klingsor (1999), de Volpi, y Amphrytrion (2000), de Ignacio Padilla. En la actualidad, por lo menos entre los escritores que integran esta antología, todos nacidos en la década del setenta, seis hombres y seis mujeres, y todos con una obra ya consolidada pese a su corta edad, es notoria una vuelta al interés por México y sus problemáticas sociales y políticas. No sabemos muy bien si ha sido la crudeza de la realidad vivida a partir de la degradación social y política padecida en las últimas décadas, teniendo como marco histórico la guerra del narcotráfico, o si esto se debe a un alejamiento natural a una estética predominante (la del Crack) que agotó sus presupuestos estéticos y estilísticos, pero en los escritores del setenta es notorio un interés por tratar las calamidades que subyugan nuestra contemporaneidad. La mayoría de los cuentistas que integran esta muestra, novelistas también, han publicado por lo menos una obra narrativa que tiene que ver con alguna de las problemáticas sociales y políticas actuales: Yuri Herrera con Trabajos del Reino (2004) y La transmigración de los cuerpos (2013), Antonio Ortuño con La fila india (2013) y México (2015), Luis Felipe Lomelí con Indio Borrado (2014), Martín Solares con Los minutos negros (2006) y No manden flores (2015), Jaime Mesa con Las bestias negras (2015), Nadie Villafuerte con Por el lado Salvaje (2011), etcétera. La idea de una antología como Los pelos en la mano, primera en su tipo en la tradición narrativa mexicana, es precisamente dejar constancia de este nuevo rasgo temático común que caracteriza a esta generación y que, de algún modo, los hace converger dentro del panorama actual de la narrativa mexicana. Existen escritores alejados de esta vertiente, como ya lo hemos visto, no menos interesantes (lo que hace Daniel Saldaña Paris, Valeria Luiselli, Nicolás Cabral, etcétera, es su contrapunto), pero sin duda esta generación se alza como una real vuelta al realismo narrativo y al tratamiento de las tribulaciones que ahogan y azotan a nuestro país. Desde diferentes puntos de mira, los doce autores que conforman este libro nos muestran el gran fresco de lo que es hoy México y sus (en algunos casos) más terribles e hirientes circunstancias, todo para que el lector actual, de la mano de estas nuevas miradas, pueda penetrar en él, entenderlo y, de ser posible, transformarlo de la mejor manera posible. El fin último es, sin embargo, entretener al lector y dejar en él una huella indeleble de algún pasaje de un cuento, un personaje, un guiño estilístico, un tema o una atmósfera recreada por alguno de los doce escritores que han hecho posible esta antología, todos grandes artífices del arte narrativo.
Si lo logran, este libro habrá, sin duda, cumplido su cometido.
Rogelio Guedea
ø ø ø
Rogelio Guedea nació en Colima, México, en 1974. Es abogado y escritor. Doctor en Letras Hispánicas por la Universidad de Córdoba (España), es autor de más de cuarenta libros en poesía, novela, microficción, ensayo y traducción, entre los que destacan la Trilogía de Colima, conformada por las novelas Conducir un tráiler (Premio Memorial Silverio Cañada 2009 a mejor primera novela), 41 (Premio Interamericano de Literatura Carlos Montemayor 2012) y El Crimen de los Tepames (finalista del Premo BAN! Películas de novela 2014), todas publicadas en Penguin Random House. Sus libros más recientes son la Historia crítica de la poesía mexicana siglos XIX y XX (FCE-Conaculta, 2015), Los anteojos del fabulista: reflexiones sobre el arte de leer y escribir (Lectorum, 2016), El último desayuno (Penguin Random House, 2016) y Si no te hubieras ido/If only you hadnt gone (Cold Hub Press, 2015). En 2008 ganó en España el prestigioso premio de poesía Adonáis y en 2015 recibió un Premio Fulbright por su contribución a la cultura y educación neozelandesa. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, griego, portugués, chino y alemán. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y columnista en La Jornada Semanal y SinEmbargoMX.
Acólito
—Vengo del funeral de mi hermana. Estoy por salir… —la voz le recordó a Cristóbal algo que no pudo apresar en medio del sueño.
—¿Qué…?
Del otro lado se escuchó el vacío que suena cuando alguien llama desde la calle, parado sobre la banqueta, dando pasos en algún lugar público. Por la vaguedad del espacio de nadie, Cristóbal no supo si ella pensaba, si se había enojado o siquiera lo escuchaba. Ya más despierto, reconoció a Milagros del otro lado de la línea.
—Almudena… —alcanzó a decir.
—Me gustaría decirte que se murió tranquila, dormida o algo así. No. Mira, me gustaría decirte que no sufrió y yo sí, porque se fue y todo eso. Pero no siento nada, Cristo.
—¿Dónde estás?
—Quedo sólo yo, de la dupla. Pero siento que hace mucho que ya no éramos gemelas. Digo, éramos, pero como si algo hubiera pasado en el camino. Otro accidente genético, pon tú.
—¿Estás sola?, ¿estás en la funeraria?, ¿quieres que vaya?
—Ya salí. De ahí vengo. Voy caminando, me voy a mi casa.
Cristóbal se enderezó en su cama, revuelta, con sábanas que no se habían cambiado en semanas. Levantó la vista y calculó su propio desorden antes de decir:
—¿Quieres venir? Ven.
Del otro lado, el silencio multiplicado por pasos, autos, la vida que tiene la calle, de sonido monótono. Luego una tos, una palabra inaudible, una inspiración.
—¿Puedo?
—Claro. ¿Cuánto haces para acá? ¿Te acuerdas dónde vivo?
—¿Media hora? Algo así. Tengo que ver cómo me muevo a tu casa, pero no más de cuarenta minutos. Me acuerdo. Si se me olvida el número de departamento, te marco.
—Es el tres. Te espero…
* * *
Abrió las ventanas de su habitación, subió las persianas. ¿Qué hora era? Tarde, la tarde. Su noche había sido el caos, su mañana… la resaca. Recorría su cuarto agachándose: una playera, unos calzones, un calcetín sucio. Todo, desbordado después, sobre el cesto arrumbado en el clóset. Mientras buscaba lo que su cabeza comprendía como orden, pensaba en la voz de Milagros y en retazos del rostro de Almudena. Una cara que, a pesar de los pómulos altos, era más bien redonda. Una cara atractiva, de piel lisa, tersa, de apariencia saludable. Almudena, sí. Milagros tenía esa cara idéntica, casi, salvo que la suya era más angulosa, de labios más gruesos, un rostro más pronunciado. Eran gemelas.
Miró su reloj. Faltaban veinte minutos para que la puerta sonara y tuviera frente a sí a la mitad de esa dupla que décadas atrás lo hacía soñar, que le vaciaba la mente de ideas, desconcertándolo y convirtiéndolo en lo que fue para ellas: un esclavo o un tonto. Mejor ocuparse. Se ocupó entonces. Pero Almudena, fragmentada e incongruente, volvía a colársele. Su cuerpo, su risa seca y dura, el color de su pelo y su olor a maderas dulces. Un hombro desnudo, la curva de una cadera al levantarse de la cama, en la penumbra. Sus ojos cerrados, las pestañas más obviamente espesas cuando miraba de frente. Se detuvo en seco, quiso desbrozar: ¿qué? Ningún sentimiento, ninguna emoción. O desconcierto, si es que calificaba.
Los platos escurrían el agua de la desidia. La llave, descompuesta hacía tiempo, goteaba sin cesar. Eso era también una ventaja, porque nada se había pegado a la loza, aunque de ahí emanaba un olor almendrado, gris, que no estaba bueno. Se detuvo frente a la pila sucia y pensó en lavar al menos lo de hasta arriba tan sólo para distraerse de inmediato con el resto de las ventanas, cerradas. Ventilar. Sacar. Mover. La luz del sol debía entrar, aunque fueran esos rayos pálidos y desanimados de las cuatro de la tarde que anunciaban una leve llovizna y reafirmaban la contaminación.
Llegaría Milagros con la memoria de sus días juntos, cuando él era un acólito de las hermanas. Tal vez seguía siéndolo, pensó, mientras movía de lugar objetos, tratando de encontrarles sentido en su desorden. Ya no oficiarían como antes, ni en los lugares conocidos; ya no serían las mujeres que lo habían iniciado en su peculiar mundo, sacándolo de la normalidad y lanzándolo a un espacio que se había vuelto propio, por más desarreglado que estuviera, pero seguirían siendo sacerdotisas: las ungidas. Incluso sin Almudena, muerta, sola ya en su propio funeral, lejos de su hermana.
Había invitado a Milagros ahí, para estar con ella y darle lo que pidiera, porque era incapaz de rechazarla. ¿Hacía cuánto que no se veían?, ¿un año?, ¿dos? Por lo menos un año. Eso no era amistad, por supuesto. Un monaguillo de utilería, como todos.
* * *
—Hola —Milagros paseó con velocidad sus ojos por todos los rincones de la sala y el comedor. Cristóbal vio que una esquina de su mirada alcanzaba la cocina, la puerta abierta del baño. Ella olía a limpio, su pelo rubio emanaba aromas delicados, de flores exóticas y hojas verdes. Su ropa no tenía arrugas, ni borlitas, polvo o el pelo de alguna mascota demasiado cariñosa… Un vestido impecable, negro, con un cinturón de hebilla plateada ciñéndola por la cintura. Medias, tacones. Él no era capaz de registrar la marca o la tendencia, pero daba por sentado que era ropa cara, nueva. Se notaba.
—Hola, Milagros…
Se acercó para abrazarla, porque era lo menos que podía hacer y porque, abrazándola, abarcaba también un poco del cuerpo extinto de Almudena. Quería recordar lo que se sentía tenerla cerca quizás para alcanzar emociones perdidas. Ella aceptó el abrazo apenas unos segundos. Siempre fue la más reacia al contacto, recelosa, taimada, atenta a todo y a todos. Y, después de un tiempo, abstemia, además.
Dieron unos pasos torpes, uno frente al otro, y luego se desplazaron a la sala. Ella se sentó como si hubiera estado ahí apenas, con dominio del espacio. Llevaba una bolsita colgando del hombro y la dejó a su lado, unió las piernas (las rodillas apretadas) y levantó la cara para verlo de frente.
—Me gustaría decirte que murió tranquila…
Cristóbal, sentado en un sillón individual, reculó. Milagros repetía las frases, como si las tuviera ensayadas.
—…en el sueño o algo así. Me gustaría decirte que no sufrió…
Tal vez se había vuelto loca. La pérdida de un gemelo, pensó Cristóbal, debe ser la peor pérdida posible. Como morirse uno mismo.
—El alcohol, ¿sabes? Hay cuerpos que no están hechos para eso. El suyo.
Eso no era verdad y ella sabía que él lo sabía. La había visto beber, a Almudena, durante años. Era una campeona, histórica en su capacidad y resistencia. Nadie se le comparaba, no importaba la edad o el tonelaje. Era obvio para todos los que la rodeaban, que alguna vez la habían visto o tenido cerca durante más de tres horas, que ese vicio acabaría con ella. Lo sabían incluso ellos, gente como él mismo, asistentes de la cofradía de la droga.
Almudena y Milagros vendían. Las habían iniciado en la adolescencia y se mantenían libres de ese gancho. Eran apenas consumidoras eventuales para darle ánimos a los nuevos compradores o para acompañar a quienes querían medir la calidad. Eran un sistema planetario complejo: ellas orbitaban a un sol de rostro desconocido y tenían, a su vez, pequeños satélites que las orbitaban. Cristóbal era uno de esos cuerpos que giraban en torno a las gemelas, sin importar casi nada. Él sí consumía y eso, la droga, había sido lo primero. Pero después… después las gemelas y su misterio.
Se movió hacia ella, se sentó a su lado. Trató de tomarle la mano pero ella lo rechazó con un gesto de hastío, como si hubieran estado sudándose las palmas el día entero. La miró mirar: al frente, al techo. No había nada que pudiera darle, entonces. Ni sus recuerdos ni sus arrepentimientos, nada. Debía esperar, como siempre, a que fuera una de las gemelas (ahora la restante) quien decidiera cuándo, qué.
—Se le reventó el hígado. Bueno, no, no exactamente. ¿Sabías que estaba flaquísima? Flaca de verdad. Sus brazos, sus piernas. Y siempre estuvo lúcida salvo por los últimos quince días. Ahí sí se puso grave. Mi mamá la cuidó. La cuidaron, pues, los dos. Pero él ya sabes cómo es, le damos miedo. Le dábamos.
Cristóbal permaneció inmóvil, esperando una señal más clara. ¿Debía hablar? Tuvo el antojo incongruente de fumar mariguana. Las gemelas odiaban la mariguana, la vendían poquísimo, casi nada. Porque, decían, es una droga de mugre, de gente sucia, cosa del campo que no implica ninguna sofisticación. Ellas se movían, además, en un grupo donde esas drogas baratas se volvían innecesarias, ni siquiera contaban. A él lo relajaba, lo hacía pensar mejor, con una claridad que no le daban la cocaína o cualquier otra cosa.
—Bueno, ya no la veía. En el funeral estuvo Gil, ¿sabes? Estuvieron ahí todos. El Guapo, Gil, La Muñeca, Sarabanda, Tron, don Modesto… todos. Para qué te hago una lista. También su pobre novio, carajo. Mis papás. Mis tíos… Yo.
—¿Por qué no me avisaste? Hubiera ido. Con gusto…
Se arrepintió de inmediato de sus palabras. No le hubiera dado gusto ver el féretro de Almudena, ni saberla ahí muerta. No tenía remedio, era una tontería aclarar lo que quería decirle. Milagros se sonrió con malicia y asintió. Sí, entendía que él era un tonto.
—A ella le hubiera gustado saberte ahí, Cristo. Le hubiera gustado…
* * *
Llevaban más de veinte años de conocerse. Tenían, esas gemelas cósmicas, dieciocho recién cumplidos cuando las vio por primera vez. Él estaba por terminar la carrera de Estudios Latinoamericanos y ellas sólo iban a la facultad de Filosofía a pasear, porque estudiaban Ciencia Política. A pasear y a hacer negocio.
No tenían una belleza tradicional. Sus cuerpos eran anchos, no gordos, de ninguna manera. Sólo que no tenían una cintura pronunciada, brazos delgados, tobillos finos. Se veían saludables, más que casi cualquiera ahí. También eran rubias, de un rubio disparejo, con gajos ambarinos y del color del cedro pulido. Tenían los ojos cafés, de venado. Los hombres las miraban mientras las mujeres decían: “No son tan guapas”.
Con ellas, Cristóbal hizo un intercambio sobre el que no se detenía a pensar. Pasó con velocidad de ser un cliente, cuando ellas aún se sentaban en la hierba, a ser quien las asistía, arreglando citas, entregas —limpiando, incluso, rastros y desórdenes. No que se notara en su vida doméstica, pero tenía lo importante bajo control.
Milagros había sido una aspiración, tal vez no por sí sola. Era complicado quererlas de manera independiente, relacionarse con ellas así. La otra, la muerta, tenía la cabeza llena de borrasca, de vajillas rotas. La sobreviviente era sensata hasta que uno pensaba en su vida, en cómo la llevaba y en su relación con Gil.
Cristóbal la miró de reojo. Era muy extraño sentir que no podía tocarla, abrazarla, darle un beso, morderle un labio o esa mejilla que seguía siendo carnosa y sana, como la de una mujer más joven y con un pasado distinto; dependía de ella, de una señal. Eso, con décadas de estar cerca, flotando a su lado. Con la relación que había tenido con la propia Almudena y que no era un secreto para nadie. Estiró el brazo, porque pensaba que podía romper el embrujo ahora que era una sola, la mitad. El cuerpo de Milagros, aún con la vista perdida en alguna imagen de su cerebro, rechazó el contacto.
Él se resignó. Estaba para ayudarla, en todo caso. Para escuchar lo que tenía que decirle, si es que quería hablar. O para lo que fuera. Ir por comida, hacer un trámite, lo que ella pidiera.
—¿Qué necesitas?
La gemela lo miró con cierta distancia y los ojos turbios, como si no entendiera las palabras o tuvieran para ella un sentido extraño.
—Nada. No necesito nada —dijo primero y luego hizo una pausa— …gracias.
Educada, sí. Sus padres eran profesores e investigadores universitarios a los que les costó trabajó comprender qué tan descarriadas estaban las hijas que habían mimado en su infancia. Al menos, las habían educado.
* * *
Se paró del sillón y fue a la cocina. Desde ahí, gritó:
—¿Agua?
Estaba dispuesto a lavar más de un vaso, para ofrecerle uno que le gustara y la hiciera sentir cómoda, porque estaba acostumbrada a una vida mucho mejor que la que él llevaba por desidia y por las circunstancias.
Se asomó a ver la respuesta, después de un silencio más o menos prolongado. Milagros negaba con la cabeza, como si él pudiera escuchar ese balanceo. Muy bien, no quería agua. ¿Qué quería?, ¿por qué estaba ahí?
Tal vez para revivir esos años juntos, en una banda formada por unos cuantos que eran a la vez ajenos y complementarios. Esos años en los que él conoció a las personas ricas —verdaderamente ricas— y que lo establecieron como una persona diferente a la que él mismo se suponía. Esas dos mujeres, meteóricas, le dieron una nueva identidad. Miró sus platos sucios y dudó. ¿Eso?
Volvió a la sala con un vaso para ella y uno para él y se sentó. Milagros tomó el suyo con la punta de los dedos y lo colocó encima de la mesita de centro. Su mirada se volvió de nuevo al vacío, indiferente a Cristóbal, y se paró, lista para irse.
Almudena no había sido así. O no siempre. Aunque también se ponía de pie, cuando las energías le alcanzaban, para abandonar su cama pronto, sin despedirse y sin quedarse abrazada a él. Si las energías no le daban para eso, se dejaba envolver por brazos y piernas y se quedaba dormida, como lo haría una pareja normal.
Para poder tenerla cerca había que aguantar su ritmo, a como diera lugar. Bebía sin parar, sin parar. Y comía poquísimo, casi nada. Jugaba con la comida en el plato, la organizaba por colores, creaba secciones para distintos ingredientes, y luego se hartaba, tal vez cansada de jugar con los chícharos. No trastabillaba, no se caía… Sus energías iban bajando, poco a poco, hasta que se quedaba dormida o hasta que hablaba en un susurro, casi para sí misma, mientras los demás hacía ya rato que se encontraban sin posibilidades de responderle. Él había aprendido a no beber más que unas cuantas cervezas, un par de tequilas, si acaso un vaso de whisky. Poco. De esa forma podía estar pendiente de ella, de lo que hacía, sus movimientos, su lenta evolución hacia el sueño o la monomanía.
Milagros se giró para tenerlo de frente y le dijo:
—Estaba flaquísima, al final. Flaca de veras. Imagina este cuerpo sin veinte kilos o más. Algo así.
Cristóbal obvió que la gemela le repetía información de nueva cuenta; prefirió revisar su cuerpo del que no podía decir que fuera parco en carnes, aunque tampoco las tenía en exceso: bien puestas, eso sí, obligadas tal vez por ejercicio. Pero ahí estaba, un cuerpo firme y generoso. Almudena, entonces, se había vuelto un esqueleto.
—Es lo que les pasa a muchos alcohólicos. Salvo en la barriga, donde todo está hecho mierda, salvo ahí… Todo lo demás, un palo. Piensa en una calaca, Cristo. No la hubieras reconocido. Pensé que se iba a evaporar o que todos arderíamos con ella con los primeros fuegos del crematorio. Por eso me salí antes. Pero no, no pasó nada peor. Me hubiera enterado en el camino para acá.
Milagros parecía no asociarse en lo más mínimo a esa muerte, aunque por fuerza debía tocarla de una manera muy directa. Él también se paró, junto a ella. Cuando la sintió dar dos pasos, avanzó a su lado.
* * *
Las gemelas habían sido inducidas al mundo de la droga a los diecisiete años. Eran unas niñas. Un hombre, al que llamaban Gil aunque ése no era su nombre, las había seguido durante meses: las vio discutir, caminar juntas a la papelería, patinar o andar en bicicleta. Dos adolescentes con el cabello rubio, idénticas. Cristóbal no tenía muy claro cómo habían cedido a la invitación de Gil y, cuando pensaba en el tema, le parecía de una sordidez que no casaba con las mujeres a las que había tratado durante tanto tiempo. Sabía, sí, que Milagros se había enamorado de ese hombre moreno, compacto, de mirada hosca y metálica a la que él había visto apenas en un par de ocasiones. Cuando necesitaba algo, un favor muy grande, algo que ella no quería hacer, soltaba alguna que otra prenda íntima para que él o algún otro se sintiera más próximo y capaz de hacer sacrificios por ella, sin importar qué. Así fue que supo por qué estaba él mismo ahí. Su amigo —en un tiempo amante de las dos, después únicamente de Milagros— resultó un entrenador de excelencia. Ellas, con su particular belleza y la manera que tenían de relacionarse, directa y sin reparos, sin timidez, eran la entrada a un mundo al que ninguno de los conocidos del Gil, morenos, bajitos, sin educación, tendría acceso. Ellas podían pasar de la gente clasemediera a los ricos sin demasiadas trabas. Ahora, quedaba sólo una, vestida con ropa fina, con los ojos perdidos en el vacío que ofrecía la ventana de su departamento.
Cristóbal giró para ver el rostro de Milagros. Era nieta de refugiados españoles. Las hermanas llevaban el nombre de sus abuelas por algún pacto familiar hecho a su nacimiento, aunque decían, a quien acabara de conocerlas, que se llamaban así por vírgenes, santos y peticiones al Cielo bendito. Querían chocar un poco más con eso y los pequeños reyezuelos a los que les vendían droga a precios exorbitantes se compraban el paquete completo. Cristóbal se reía de ellos: las pensaban hijas de la pureza, pero les compraban cocaína y buscaban de vez en cuando llevárselas a la cama. Ése era un terreno que las gemelas habían vedado para los compradores ilustres. Eso no. Ni hombres ni mujeres. Llegaban a un punto de seducción perfecto, donde parecía que todo era posible, que eran amigos, que podía pasar, que había entre ellos intimidad. Y luego los dejaban con las ganas, les cambiaban la jugada. Eran especialistas.