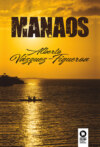Loe raamatut: «Azabache. Cienfuegos III»
Azabache
Alberto Vázquez-Figueroa

Categoría: Novela histórica
Colección: Biblioteca Alberto Vázquez-Figueroa
Título original: Azabache
Primera edición: 1991
Reedición actualizada y ampliada: Abril 2021
© 2021 Editorial Kolima, Madrid
www.editorialkolima.com
Autor: Alberto Vázquez-Figueroa
Dirección editorial: Marta Prieto Asirón
Portada: Silvia Vázquez-Figueroa
Maquetación de cubierta: Sergio Santos Palmero
Maquetación: Carolina Hernández Alarcón
ISBN: 978-84-18263-93-4
Impreso en España
No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de propiedad intelectual.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
–¿Por qué estás tan sucia?
–No es que esté sucia… –fue la desconcertante respuesta–. Es que soy negra.
–¿Negra? –se asombró Cienfuegos, incapaz de aceptar lo que acababa de oír–. ¿Pretendes hacerme creer que eres una mujer y además negra?
–Exactamente.
El canario estudió con detenimiento el corto, áspero y ensortijado cabello; los enormes y oscuros ojos muy brillantes; los gruesos labios que servían de marco a unos enormes dientes de un blanco que casi hería a la vista; el delgado y musculoso cuerpo de imprecisas formas que se ocultaba apenas bajo una especie de descolorida camisa hecha jirones, y por último agitó la cabeza con evidente desconcierto:
–Jamás imaginé que existiera una mujer negra –señaló–. Me habían contado que en África existían negros, pero nadie mencionó nunca nada sobre negras.
–Tú debes ser bastante bruto –fue la sincera respuesta de la muchacha que había tomado asiento al borde del catre–. ¿Cómo diablos suponías que podían existir negros sin negras que los trajeran al mundo? ¡Es lo lógico!
–No tan lógico… –le hizo notar el gomero con naturalidad–. Yo siempre fui pastor, y entre mis cabras, que solían ser grises, blancas o pardas, nacía de vez en cuando una negra sin que nadie supiera la razón. Lo mismo ocurre con los conejos, los perros, las ovejas, e incluso las vacas. Hay muchos toros negros, pero muy pocas vacas negras. Supuse que en África ocurriría lo mismo.
–¡Pues ya ves que no es así! –replicó la muchacha molesta o impaciente–. Yo soy negra, mis padres eran negros y mis abuelos retintos… ¿Alguna objeción?
–¿Por qué habría de tenerla? –se sorprendió el canario–. Cada cual escoge el color de piel que más le gusta. Y el tuyo es más sufrido; se ensucia menos.
La otra le observó un tanto amoscada puesto que se sentía incapaz de discernir si se estaba enfrentando a un auténtico estúpido o a alguien que intentaba tomarle el pelo, para señalar al fin desabridamente:
–Me da la impresión de que el sol te ha secado el cerebro. ¿Qué hacías en medio del mar en una miserable canoa, sin agua y sin comida?
–El náufrago… –fue la respuesta–. ¿Qué otra cosa querías que hiciera?
La muchacha no pudo evitar ahora una leve sonrisa, y cambiando el tono, sentenció:
–Será mejor que empecemos otra vez desde el principio…: tú estás aquí tumbado, inconsciente, y yo te cuido. Abres los ojos, me miras y te pregunto: «¿Cómo te encuentras?» En ese momento, en lugar de responder, «¿Por qué estás tan sucia?», deberías decir: «Bien…» «O mal…» «O contento de estar vivo…».
–Estoy mal, pero contento de estar vivo.
–¿Cómo te llamas?
–Cienfuegos… ¿Y tú?
–Azava-Ulué-Ché-Ganvié. Pero todos me llaman Azabache. ¿De dónde eres?
–De La Gomera.
–¿Dónde está eso?
–En las Islas Canarias.
–¿Eres español? ¿De los que navegan con el almirante Colón? –Ante el mudo gesto de asentimiento, la negra afirmó repetidamente con la cabeza–. Al capitán Eu le gustará la noticia –dijo–. Anda como loco buscando algún rastro de las naves de Colón.
–¿Quién es el capitán Eu? –quiso saber el canario.
–Mi amo: Euclides Boteiro, capitán del «Sao Bento».
–¿Tu amo? –se asombró el otro.
–Pagó un barril de ron por mí –añadió la africana con un cierto orgullo en la voz–. Jamás se había pagado tanto por una chica de mi pueblo.
–¿Pretendes hacerme creer que eres esclava…? –Ante el leve gesto de asentimiento, el pelirrojo recorrió con la vista la estrecha y sucia camareta que hedía a brea, sudor y orines, e inquirió–: ¿Quiere eso decir que este es uno de esos barcos portugueses que bajan a las costas de África a cazar esclavos?
–Lo era. –Azabache parecía muy segura de lo que decía–. Ahora yo soy la única negra a bordo… –Sonrió divertida–. El «Sao Bento» ya no se dedica a cazar esclavos, sino a pescar náufragos al otro lado del Océano Tenebroso. –Hizo una corta pausa y, extendiendo la mano, le acarició la hirsuta barba con un simpático ademán amistoso–: ¡Cuéntame cómo has llegado hasta aquí! –pidió.
–Es una historia muy larga.
–Tenemos tiempo, puesto que creen que aún duermes. –Le apretó con un dedo la punta de la nariz y bajó mucho la voz–. Y más vale que me lo cuentes antes a mí que al capitán. Yo te aconsejaré lo que debes decirle y lo que no, porque si no le gusta tu historia te hará colgar del palo mayor.
–¿Colgarme? –repitió Cienfuegos irguiéndose hasta quedar semisentado en la estrecha litera–. ¿Por qué diablos iba a querer colgarme? Yo no he hecho nada.
–Al capitán Eu le gusta colgar a la gente… –fue la sencilla respuesta carente de todo dramatismo–. Es su única diversión a bordo, y ya lo ha hecho con cuatro en este viaje. El último aún se pudre en la cruceta.
–¡Pero bueno…! –se lamentó desalentado el cabrero–. Escapo de un salvaje que me quiere cortar la cabeza y caigo en manos de otro que me quiere colgar. ¡Perra suerte la mía! ¿Qué clase de bestia es esa que ahorca a la gente por diversión?
–El borracho más astuto que he conocido. Y el más gordo. Y sucio. ¡Un asco! A veces me obliga a sentarme en su butaca, se arrodilla metiendo la cabeza entre mis muslos, y se pone a gruñír y a rezongar durante horas. Parece un cerdo intentando comerse una trufa demasiado profunda.
–¡Qué horror! ¿Y tú qué haces?
–Despiojarle.
–¿Cómo has dicho…? –inquirió el canario temiendo haber oído mal–. ¿Despiojarle?
Azabache asintió con un leve encogimiento de hombros:
–No siempre lo consigo –replicó con naturalidad– porque a veces no me deja que le quite la gorra. El muy puerco no se la quita ni para dormir. –Le tiró de la barba–. Olvídate del capitán, que ya tendrás tiempo de conocerle, y cuéntame tu historia. Recuerda que te juegas el gañote…
Cienfuegos estudió detenidamente el extraño espécimen humano que se había cruzado en su camino, y aunque le costaba un gran esfuerzo hacerse a la idea de que se trataba de una mujer negra, puesto que continuaba pareciéndole tan solo un escuálido grumete demasiado sucio, llegó a la conclusión de que mostraba un sincero interés por protegerle, por lo que dedicó la siguiente hora a hacerle un somero recuento de las mil vicisitudes que le habían acaecido desde el malhadado día en que tuvo la pésima ocurrencia de colarse como polizón en la nao capitana del almirante Colón, allá en La Gomera.
–¡Diantres! –no pudo por menos que exclamar Azabache al finalizar el relato–. ¡Y yo que creía haber pasado calamidades…! ¡Qué vida tan perra!
–No lo sabes tú bien –se lamentó el isleño–. Y por lo visto mi suerte no ha cambiado. ¿Por qué tiene tu capitán tanta afición a ahorcar a la gente?
–Desconfía de todos… –musitó la negra en voz muy baja–. El «Sao Bento» ha sido enviado por el rey de Portugal para intentar averiguar el derrotero de los navíos españoles hacia el Cipango y Catay, parece ser que eso está en contra de un acuerdo firmado entre los dos países, y de ahí el secreto. Hay varios españoles renegados a bordo, algunos que incluso acompañaron a Colón en su primer viaje, pero nunca se sabe si están a favor o en contra. Eu los necesita, pero no se fía de ellos.
–Tal vez conozca a alguno… –apuntó el gomero–. ¿Sabes si me han reconocido?
–¿Reconocerte? –se asombró Azabache–. Cuando te subieron a bordo parecías un pollo desplumado… –Meditó unos instantes y, por último, señaló convencida–: No creo que sea buena idea que le cuentes al gordo todo lo que sabes, pero tampoco lo es que finjas que no sabes nada. Si te considera una boca inútil, te echará a los peces… Si quieres vivir el mayor tiempo posible, lo mejor que puedes hacer es convencerle de que conoces la ruta hacia la corte del Gran Kan.
–¡Pero eso es absurdo! –protestó el canario–. No existe tal ruta. Por aquí no hay más que un conjunto de islas e islotes poblados por salvajes que jamás han oído hablar del Gran Kan.
–Cuéntale eso al capitán y a las dos horas estarás muerto –sentenció la negra–. Se librará de ti y pondrá proa a Lisboa, a apuntarse la gloria de confirmar que el camino más corto hacia el Cipango tiene que seguir siendo África, como asegura Vasco de Gama…
–¡Sabes muchas cosas! –se maravilló Cienfuegos–¿Quién te las ha enseñado?
–La necesidad –le hizo notar ella–. Llevo cuatro años sin poner pie en tierra y he aprendido a tener las orejas abiertas y la boca cerrada. Ya hablo español y portugués mejor que el dahomeyano, y si no me espabilara hace tiempo que estaría en las tripas de los tiburones o pasando de mano en mano por toda la tripulación. –Se puso en pie–. Y ahora debo irme; es la hora de cenar del gordo. Le diré que continúas inconsciente, pero dedica la noche a pensar en cuanto te he dicho –le tiró con afecto de la barba–. Tal vez consigamos ayudarnos mutuamente. Estoy hasta los rizos de este sucio barco.
Abandonó la diminuta estancia cerrando a sus espaldas y el gomero Cienfuegos permaneció tumbado cara a las carcomidas tablas del techo, meditando sobre su difícil situación.
Una vez más tenía problemas.
Una vez más se encontraba metido en un embrollo, y tras mucho darle vueltas llegó a la conclusión de que negros y portugueses era cuanto necesitaba para acabar de complicar su ya de por sí azarosa existencia.
No había bastado al parecer con los feroces caníbales que pretendían devorarle, los salvajes guerreros que arrasaban a sangre y fuego el Fuerte de la Natividad, las sucias trapacerías de un ambicioso almirante, las maldades de un grupo de desertores españoles, los celos de un indio marica o el desmedido apetito de unos tristes lagartos convertidos en gigantescos caimanes… Por si todo ello fuera poco, se les añadía ahora una negra loca y unos espías portugueses mitad traficantes de esclavos, mitad piratas.
–¡Voy progresando! –admitió–. Ahora tan solo me enfrento a un piojoso gordinflón al que le divierte ahorcar a la gente.
Pero al día siguiente pudo comprobar que el piojoso gordinflón era en verdad mucho más peligroso que la mayoría de los enemigos a que se hubiera tenido que enfrentar hasta el presente, puesto que tras su bonachona apariencia de marrano satisfecho, ocultaba un retorcido espíritu y una aguzada inteligencia que parecía ir siempre diez pasos por delante de su interlocutor.
–¡Vaya, vaya, vaya…! –fue lo primero que dijo en una mezcla de español, portugués y gallego, que sonaba falsamente amistoso–. ¡De modo que aquí tenemos a un cangrejito resucitado! ¿Cómo te encuentras, hijo?
–Jodido.
–¡Lógico! Eso de andar a la deriva no es bueno para la salud… ¿Adónde ibas?
–En busca del Gran Kan.
Un leve chisporroteo en los diminutos ojillos color de mar del capitán Euclides Boteiro evidenciaron que el tema le interesaba vivamente, aunque no por ello movió un solo músculo.
–En busca del Gran Kan… –repitió con estudiada parsimonia–. Difícil empeño para intentarlo en una simple canoa.
–Visto el resultado, sí –admitió Cienfuegos.
La respuesta, por lo simple, pareció tener la virtud de desconcertar al portugués por unas décimas de segundo, pero, casi de inmediato, inquirió, aparentando no darle demasiada importancia al tema:
–¿Y qué te hizo creer que podrías conseguirlo?
–Rumores.
–¿Rumores…? ¿Qué clase de rumores?
–Lo que cuentan los salvajes: hablan de un señor muy poderoso, grandes ciudades con techos de oro y bosques inmensos de árboles de la canela.
El voluminoso trasero del capitán Eu se agitó inquieto en el amplio butacón de su hediondo camarote, al tiempo que aprovechaba para rascarse groseramente la entrepierna, en la que destacaba, a través del amplio pantalón, un inmenso testículo del tamaño de un coco.
–¿De modo que ciudades de oro y bosques de canela…? –repitió meditabundo y como rumiando las palabras–. ¿Y hacia dónde queda eso?
–Bueno… –señaló el gomero sin comprometerse–. Por lo que tengo entendido hay que sortear varias islas hasta encontrar un estrecho paso entre dos muy grandes. Luego todo es más fácil.
–¡Ya…! Y tú conoces el camino.
–Tengo una idea. Me dibujaron una especie de mapa.
–¿Y dónde está ese mapa?
Cienfuegos sonrió ladinamente al tiempo que se golpeaba con el dedo índice la sien derecha.
–En la arena de una playa, y aquí.
El mugriento y repelente capitán Eu observó irónico al pelirrojo cabrero canario y sus minúsculos ojillos parecieron querer penetrar hasta lo más profundo de su mente. Por último, y tras un largo espacio de tiempo, durante el cual no cesó ni un instante de rascarse el testículo enfermo, negó repetidas veces con aire pesimista.
–¡Mientes! –fue todo lo que dijo.
–¿Por qué habría de hacerlo?
–Porque una cabeza que tiene dentro el derrotero para llegar al Cipango o al Catay vale un imperio y ningún estúpido la haría colgar del palo mayor, pero la tuya no contiene más que mierda y fantasía. Sabes menos de estas tierras y estos mares que un pinche de cocina. ¡Azafrán! –llamó.
La puerta se abrió de inmediato e hizo su aparición la solícita cabeza de la negra:
–Azafrán no…: ¡Azabache!
–¡Azafrán o Azabache, qué coño importa…! –replicó el otro malhumorado–. Jamás consigo recordarlo. Avisa a Tristán Madeira. Tendremos fiesta.
El rostro de la muchacha mostró a las claras su desconcierto, lanzó una larga mirada de conmiseración al gomero y abandonó de nuevo la estancia visiblemente abatida.
A los pocos instantes hizo su entrada un hombre altísimo y escuálido que de tanto inclinar la cabeza para no golpearse con los techos mantenía la barbilla casi pegada al pecho, y antes de que pudiera siquiera abrir la boca, el capitán Euclides Boteiro se limitó a apuntar al canario con el dedo y ordenarle:
–¡Ahórcalo!
–Lo que usted mande… –replicó el recién llegado con marcado acento gallego.
Extendió la mano con la intención de aferrar a Cienfuegos por el brazo, pero este se apartó levemente al tiempo que comentaba:
–¡Espera, Ganzúa! ¿A qué viene tanta prisa?
El larguirucho pareció sorprendido por el extraño apelativo y observó con fijeza a su interlocutor.
–¿De qué me conoces?
–¿Acaso no eres Tristán Madeira, al que todos llamaban Ganzúa, segundo timonel de «La Niña»…? –Ante el mudo gesto de asentimiento añadió–: ¿Es que no me recuerdas? Soy Cienfuegos, el Guanche, uno de los grumetes de la «Marigalante» que se quedaron en el fuerte de la Natividad…
–¡Anda la puta…! –exclamó el otro–: ¡Cómo has crecido, chico! –Le observó con mayor detenimiento–. Pero tenía entendido que todos los del Fuerte murieron.
–Todos menos yo.
–¿Y eso?
–Deserté antes de que lo arrasaran y he pasado todos estos años vagando por la zona, aunque aquí, tu capitán, no quiere creerme.
El maloliente gordo, que por un momento se diría que había dado por concluido el asunto, pareció desorientarse levemente y observó a los españoles con una clara sombra de sospecha en la mirada.
Al dirigirse de nuevo al larguirucho, su voz mostró una extraña gravedad al inquirir autoritario:
–¿Es cierto lo que dice? ¿Iba contigo en el primer viaje del almirante?
El otro encogió sus estrechos hombros al tiempo que abría las manos con las palmas hacia arriba en una especie de mudo ademán de impotencia.
–Recuerdo que en la «Marigalante» se coló un polizón gomero pelirrojo que brincaba por el barco como un mono. La barba le cambia mucho, pero no cabe duda de que se parecía a este.
–¡Soy yo, estúpido! –protestó Cienfuegos–. ¿O aún no recuerdas que empuñaba el timón la noche del naufragio? Tú ibas a mi estela y fuiste el primero en comprender que había embarrancado.
–Eso es cierto. –El llamado Ganzúa se volvió al capitán. Tiene que ser él –señaló–. Nadie que no estuviera allí conocería ese detalle. –Extendió la mano–. ¡Espera! –pidió–. ¿Quién era el timonel que abandonó la caña esa noche y lo castigaron con quedarse también en Haití?
–El Caragato.
–¡Exacto! –Ahora sí que alargó los brazos y lo apretujó con entusiasmo–. ¡Caray, Guanche! –exclamó–. Me alegra verte vivo… –Luego lo apartó como para mirarle con especial detenimiento e inquirió–: ¿Seguro que no sobrevivió nadie más?
–El viejo Virutas venía conmigo, pero murió un año más tarde en Babeque.
–¿Babeque…? ¿La Isla del Oro? –intervino de inmediato el capitán portugués vivamente interesado–. ¿Qué sabes de ella?
Cienfuegos se golpeó la sien con el dedo índice al tiempo que sonreía con marcada intención:
–Lo que yo sé está todo aquí; donde usted asegura que tan solo tengo mierda y fantasía, pero le juro por mi alma que conozco un lugar en el que cuatro tipos llenaron de polvo de oro un arcón más grande que ese en menos de un mes.
El marino movió dificultosamente su inmensa humanidad para lanzar una sola ojeada al pesado baúl de tres cerraduras que ocupaba el fondo de su destartalado camarote, y pareció llegar a la conclusión de que aquel desconcertante pelirrojo al que había pescado medio muerto en mitad del océano podía estar diciendo la verdad.
Se despojó parsimoniosamente de la pringosa gorra de un azul descolorido y sudado, y mientras se entretenía en hacer estallar entre las uñas algunos de los innumerables piojos que las inundaban, inquirió sin alzar la mirada:
–¿Estarías dispuesto a dibujarme el derrotero que conduce al Cipango y al Catay?
–No.
–¿Y a la isla de Babeque?
–Tampoco.
–En ese caso, dame una buena razón para que te mantenga vivo, gastando agua y comida, y corriendo el riesgo de que un día te largues y vayas con el cuento de que andamos por aquí…
–Porque usted sabe que dibujar esos derroteros sería tanto como firmar mi sentencia de muerte. –El gomero sonrió de forma tan inocente que se diría que nunca había roto un plato–. Pero lo que sí puedo es ir marcándole el rumbo. Le aseguro que cuando lleguemos estará tan satisfecho de mí que decidirá perdonarme la vida.
–Lo dudo, pero empiezo a creer que tal vez tengas razón… –Se volvió al larguirucho–. ¿Tú qué opinas?
–Colgarle sería más divertido –fue la insolidaria respuesta del gallego–. Pero lo cierto es que llevamos meses dando tumbos sin resultado, y si en verdad este es capaz de llevarnos a alguna parte sería conveniente mantenerle con vida.
Pasaron cinco minutos antes de que el capitán Eu concluyera de matar piojos y tomara una decisión.
–Nunca me he fiado de ningún español… –masculló con notorio descontento–. Y creo que ahora hago mal en fiarme de dos, pero correré el riesgo… –Apuntó con un amenazante dedo a Tristán Madeira–. ¡Vigílalo! –ordenó–. Si intenta jugarme una mala pasada te cuelgo a ti también… Y ahora marchaos.
Ya sobre cubierta, el canario no pudo por menos que encararse molesto a su compatriota:
–¡Un poco hijo de puta tú, eh…! –le reprochó–. ¿De modo que te parecía más divertido ahorcarme?
–Pero no lo hizo –replicó el otro obligándole a alzar la barbilla hacia el cadáver que pendía de la cruceta–. Si llego a insinuar que te perdone, acabas como ese. –Soltó un reniego–. ¡Maldita sea la hora en que se me ocurrió embarcarme! Nos prometieron honores y riquezas, y no hemos recibido más que insultos y latigazos… Esa vaca marina lo único que desea es gobernar el barco desde el castillo de popa porque con esa tripa y ese culo no puede ni descender por la escalerilla. Las pocas veces que nos aproximamos a tierra a hacer aguada tan solo permite desembarcar a los más cobardes, sin víveres y casi desarmados, porque él, con la negra, emborracharse, comer como un cerdo y mandar azotar de vez en cuando a alguien, tiene bastante.
–¡Hermoso panorama! –se lamentó el canario sin poder apartar la vista del putrefacto ahorcado–. ¿Y ahora qué hacemos?
–Lo ideal sería encontrar la ruta del Cipango. –Le observó con desconfianza–. ¿De verdad la conoces?
–Tengo una idea.
–¿Estás seguro?
–Más que tú –El canario sonrió ahora a la negra Azabache, que le sonreía a su vez desde proa–. Y lo que sí es cierto es que yo hablo los dialectos de los nativos y vosotros no.
–Recuerdo que fuiste el primero que se entendió con los salvajes de Guaharaní –admitió el otro de mala gana–. Y espero que nos sirva de algo… –Siguió la dirección de su mirada y le advirtió, señalando a la muchacha–: Ese coñito es propiedad privada del viejo; al último que le puso la mano encima le obligó a beber plomo derretido y cuando se le cuajó en las tripas lo arrojó al agua. Se hundió como una piedra.
El canario pareció levemente desconcertado, y, por último, admitió:
–Jamás se me ocurriría ponerle la mano encima a Azabache.
–¿Acaso eres racista?
–¿Racista? –se sorprendió Cienfuegos–. En absoluto. Lo que pasa es que parece un chico.
–Pues te aseguro que no lo es –sentenció convencido Tristán Madeira–. Si no fuera por la vaca marina, más de uno le saltaría encima cada noche. –Agitó la cabeza como tratando de alejar un pensamiento que le obsesionaba–. Jamás he conocido a nadie que inspire tanto asco, tanto odio y tanto miedo como ese cerdo –murmuró–. Todos, absolutamente todos cuantos estamos a bordo, daríamos una mano por abrirle en canal, pero nadie se atreve… –Le miró de frente–. ¿Por qué?
–No lo sé –admitió con naturalidad el canario–. Aún no le conozco lo suficiente… Ni a vosotros tampoco.
–Nosotros no somos más que un montón de sacos de mierda; incapaces entre todos de tirar al mar a un hediondo saco de manteca. –Lanzó un escupitajo al agua–. ¡Dios! Y yo que me sentía tan orgulloso por haber sido timonel de La Niña. –Con un amplio ademán señaló la inmensidad del mar que se abría ante ellos, de un azul añil denso y profundo, y con grandes ondas pacíficas que llegaban del Noroeste haciendo cabecear al maltrecho «Sao Bento» con un lastimoso crujir de huesos–. Y ahora mi consejo es que decidas pronto qué rumbo debemos seguir, porque la paciencia no es la principal virtud del viejo y te juegas la vida.