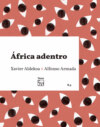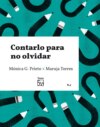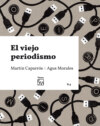Loe raamatut: «África adentro»
Primera edición:
septiembre de 2018
© de los textos:
Xavier Aldekoa y Alfonso Armada
© de las ilustraciones:
Cinta Fosch
© de la presente edición:
Colectivo 5W, S.L.
Coordinación y edición:
Agus Morales
Diseño gráfico: Laura Fabregat
Impresión: Nova Era Publications
Corrección: Arturo Muñoz
ISBN: 978-84-09-04167-1
eISBN: 978-84-12-36232-9
Depósito legal: B 21703-2018
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright, Xavier Aldekoa, Alfonso Armada, Cinta Fosch y Colectivo 5W. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito a la propiedad intelectual, aquí y en todo el planeta.
«En África te ponen por delante del tiempo. Es una de las cosas que me apasionan del continente»
Xavier Aldekoa
«Si las palabras se quedan resonando en tu cabeza, si rescatan un instante de la vida a través de la belleza, devuelven la dignidad a lo que ha ocurrido»
Alfonso Armada
África. Sus revoluciones y dictaduras. Su literatura, su teatro, su vida salvaje. El cambio climático. Cómo contar el continente. En este diálogo de larga distancia, Xavier Aldekoa (Barcelona, 1981) y Alfonso Armada (Vigo, 1958) recorren la belleza y las contradicciones de África y se rebelan contra los estereotipos que la rodean.
Voces 5W es una colección de libros editada por el grupo fundador de Revista 5W, una publicación de crónica y fotografía internacional. Cada obra recoge una conversación que da la vuelta al planeta.
Voces 5W
África adentro
Conversación entre Xavier Aldekoa y Alfonso Armada
Ilustraciones de Cinta Fosch


Índice
Como siempre, lo contamos todo con las 5W

1.
Who. Los autores. Alfonso Armada presenta a Xavier Aldekoa y Xavier Aldekoa presenta a Alfonso Armada.

2.
What. África, ¿continente olvidado o silenciado? Movimientos sociales. El laberinto sudafricano. Las nuevas tecnologías. El cambio climático y la desertización.

3.
When. Un continente en perpetuo cambio. Migraciones: dentro de África y hacia Europa. El mundo humanitario y sus contradicciones. El papel de las mujeres. Literatura y teatro.

4.
Where. Del genocidio de Ruanda a las guerras de Congo. Las grandes crisis que sacuden África de norte a sur. Grandes potencias africanas. Y motivos para la esperanza.

5.
Why. Contar el continente desde el asombro y el respeto. Ryszard Kapuściński: luces y sombras. La crónica como guía periodística. La escritura como una forma de artesanía.

Who.
Ambos aman África, pero la han vivido en momentos diferentes. Xavier Aldekoa (Barcelona, 1981) y Alfonso Armada (Vigo, 1958) se presentan en estos perfiles que escriben el uno sobre el otro.
Xavier Aldekoa
Alfonso Armada sobre Xavier Aldekoa
Porque nunca he dejado de leer La Vanguardia desde que en las calles de Sarajevo entablé amistad con Plàcid Garcia-Planas, primero me hice asiduo de sus páginas de Internacional, y enseguida de su estupendo suplemento cultural, Cultura/s. Así empecé a saber de Xavier Aldekoa. Antes de conocerlo en la ciudad de Segovia, en una edición del premio Cirilo Rodríguez a la que llegó como finalista y que espero que algún día merecidamente reciba, me tenía ganado de antemano porque los que se han enamorado de África no dejan de amarla jamás, y si algo destilan las páginas que Xavi ha escrito sobre ese continente es una devoción que no ha hecho sino crecer desde hace más de una larga década. Lo que más rabia me da es que no solo sigue en la carretera, y volviendo cada vez que tiene la oportunidad de volver, sino que ya conoce cuarenta países, y a este paso dentro de unos años habrá puesto los pies, y los otros cinco sentidos, que es lo que siempre hace, en todas y cada una de las naciones de un lugar que nuestro comúnmente admirado Bru Rovira clavó cuando lo rebautizó en un libro luminoso llamado Áfricas.
Si el periodismo es una forma de estar en el mundo, la de Xavier Aldekoa pasa por y para África. No en vano cifra su tarjeta de visita, su blog, su tatuaje moral, en una sentencia que le define y determina: «Periodista en África». Si los viejos héroes del oficio (cuando el tufo de las redacciones era un perfume amasado con alcohol, tinta y humo) solían referirse al buen reportero como alguien que «tiene lo que hay que tener», Xavi lo tiene con creces, pero en otra mochila moral, que no es de poses ni de gestos, de bronco talante y de sentencias para dejar pasmado al auditorio, sino todo lo contrario. Aunque nos separen más de veinte años, y no tenga la menor vocación ni voluntad de servir de banderín ni ejemplo de nada, es como si en Xavier viera un hermano que ha sabido perseverar y persuadir con mucho más talento que yo. Lo dice en su primer y emocionante libro, Océano África, que al retratar a pie de obra el continente se retrata a sí mismo. Hablando de un campo de refugiados al que llega a media mañana, escribe: «El deseo de ser escuchado, de que alguien preste de verdad atención. Si algún sentido tiene nuestra tarea, ese es uno capital». Cuando se habla de violencia en África, cuando se habla de violencia en general, hay que meterse en el interior, escuchar, preguntar, contextualizar, que es lo que ha hecho y hace Xavier Aldekoa. Pero, además, desde el inicio de su periplo por las sendas perdidas y las autopistas africanas se empeñó en contar en toda su belleza y complejidad lo que a menudo no hemos acertado a contar aquí, donde hacemos un énfasis penoso en la desesperanza, en la muerte, en el lado oscuro de las cosas. La consagración de un estereotipo, de un prejuicio que es también una forma de racismo.
Él sabe muy bien que «África no existe, pero sí existen los africanos». Creo que eso le radiografía. Un reportero que se interna, que se asombra, que se conmueve, que busca el rasgo revelador, que se pone en el lugar del otro, que se acerca a la orilla y luego se adentra un poco más. Que se arriesga a contaminarse con el dolor, y la alegría, de los demás. Y que por eso no ha perdido la curiosidad inagotable del niño, pero enriquecida con la conciencia del adulto, del que sabe qué hay que hacer y adónde quiere ir. Con las palabras y con las imágenes, como demostró en Océano África y ahondó en Hijos del Nilo. Y si ha llegado más lejos es porque no solo escribe reportajes y libros, sino porque ha logrado que su mirada vuele en documentales como Tras los pasos de Mandela; El derbi de Sudáfrica; RD Congo, un país en tinieblas y Tensión en el subsuelo.
Nacido en Barcelona en 1981, licenciado en Periodismo por la Autónoma de Barcelona, aunque se recuerda como «eterno estudiante de Ciencias Políticas», África le ha convertido en gran medida en lo que es, aunque su compañera y sus hijas han acabado de anclarle en el suelo del mundo. Cofundador de Revista 5W y de la productora social independiente Muzungu, trabaja como corresponsal africano para La Vanguardia y otros medios. Dice que es «amante de las maletas improvisadas y de abrir bien los ojos al viajar», y distingue con lucidez al reportero del viajero: «Pueden vivir en el mismo cuerpo, porque nos gusta viajar, pero para el viajero la importancia del viaje reside en uno mismo y para el reportero reside en los demás. Yo intento hablar de los demás porque, aparte de que es mucho más interesante, me ayuda a explicar lo que está pasando». Por eso puede decir sin impostar la voz: «Todos somos hijos del Nilo». Parte de una trilogía en marcha, acaba de retratar el calado de su hambre de saber y las baterías de su perseverancia. Es consciente del peligro que encierra difuminar la frontera entre activismo y periodismo, porque sabe que «periodismo también es dar voz a quien piensas que es un cabrón». Pero no le da miedo convocar términos como honestidad o justicia: «Son palabras muy grandes, pero es que nosotros trabajamos para explicar la historia de los demás, no para decir que estamos en un sitio».
Xavier Aldekoa tiene lo que hay que tener: paciencia, empatía y humildad. No va con el reportaje escrito de antemano. Por eso sigue viajando, para ver con sus propios ojos, escuchar con sus propios oídos, escribir con sus propias palabras. Para buscar la verdad: «Cuando vas corriendo es más difícil saber qué le pasa al otro. La humildad es saber que el reportaje que has ido a buscar no existe, y es más fácil de aceptar si tienes tiempo para encontrar el que realmente existe».
Si tuviera que volver a África, no lo dudaría: me encantaría que Xavi me embarcara en su esquife. Tiene el valor de los que no presumen de tenerlo, de quienes saben que el miedo es necesario. Periodista en África, a Xavi Aldekoa le seguiré acompañando donde quiera que vaya, y más ahora que hemos estrechado lazos de sangre indisolubles hablando cara a cara durante horas (para hacer un libro hablado) de la pasión que compartimos. Gracias, Xavi.

Alfonso Armada
Xavier Aldekoa sobre Alfonso Armada
A Alfonso Armada lo conocí mucho antes de conocerlo, porque lo leía. Él no lo sabe, pero viajaba con él. Lo descubrí con trece años, que es esa edad en la que uno busca referentes como si se muriera de sed, y yo me agarraba a las páginas de los periódicos como un náufrago a un tablón de madera. Ahí estaba Alfonso, explicando el genocidio de Ruanda en la portada de El País, que para mí entonces olía a roble recién cortado. Aún hoy, cuando llego por primera vez a algún país africano, el aroma de la tierra me transporta a aquella niñez. Por eso, cuando pisé por primera vez Sierra Leona sus caminos rojizos eran los de Miguel Gil; en Mozambique vi las huellas de Gervasio Sánchez y en Congo divisé entre la bruma las sombras de Bru Rovira o de Ramón Lobo. Para mi yo de trece años, Ruanda era la de Armada en El País.
Alfonso nació en Vigo (1958), pero le gusta decir que es portugués, que la ironía gallega alcanza incluso a quienes tienen cara de buena persona. Cuando en 1992 Gervasio Sánchez y Arturo Pérez-Reverte vieron llegar a Sarajevo, en mitad de la guerra de los Balcanes, a aquel tipo prudente, de maneras tímidas y gafas redondas, pensaron qué hacía un tipo como él en un jaleo como ese. Alfonso respondió a aquel recelo inicial como de costumbre: con trabajo, rigor, amor por el oficio, un cuidado quirúrgico con la palabra y un respeto innegociable por la víctima. También con amistad. Con Gervasio al volante —Alfonso no tiene carnet de conducir y en muchos viajes el freelance aragonés le hizo las fotos y de chófer—, forman una de las grandes parejas periodísticas de nuestro país. Son tan diferentes como complementarios. Cómplices. Casi hermanos.
Él dice que fue en Segovia, pero nos conocimos en Madrid, aunque yo aquel día estaba tan nervioso que quizá ni era yo mismo. Tanto a él como a Gervasio les había pedido si podían presentar mi primer libro en la capital, y los dos fueron generosos. Alfonso se preparó un texto hermoso que le robé descaradamente al final del acto y aún conservo en un cajón como un tesoro. Escribió: «A menudo, cuando estás sobre el terreno, sea en Sarajevo o en un poblado misérrimo de Burundi, piensas si lo que haces vale la pena, si lo escucha alguien, si cambia, aunque sea una mínima parte, el estado de las cosas. Bueno, aquí está tal vez la respuesta: en la necesidad de escuchar, de prestar atención».
Durante sus años de periodista en África y luego, ya en ABC, como corresponsal en las calles de Nueva York, donde vio estrellarse el segundo avión en las Torres Gemelas desde la azotea del edificio donde vivía, Alfonso mandó un mensaje constante a quien quisiera leerle: hay una forma de acercarse al periodismo, una actitud en la vida, que prioriza el respeto al protagonista de la historia, escuchar a la víctima y apartarse de en medio. Alfonso es periodista porque escucha. Por eso no ha necesitado nunca vestirse con el aura de corresponsal maldito o aventurero. Para qué.
Alfonso es además un tipo inquieto, que quizá es la forma más poética de rebeldía. De adolescente, se escapó de casa para ir a trabajar de camarero a Lleida y aun así el mundo se le quedó corto. Quiso ir en autostop a Nueva Zelanda y acabó en una fábrica de harinas y piensos de Holanda. Luego volvió a Madrid para seguir agrandándose el mundo, y cursó Periodismo, pero también estudios de teatro en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (Resad). Ese interés por la escena, el cine y la literatura, por la cultura en definitiva, siguió guiando sus pasos cuando, tras la aventura neoyorquina, se empapó de savia nueva y vértigos jóvenes como director del máster de ABC primero y se bebió mil libros como director del suplemento Cultural de ABC después.
Contribuyó a la estantería con su parte. Además de subdirector de la revista Teatra y de dirigir la revista digital FronteraD, ha publicado una decena de libros, entre ellos, ay, Cuadernos africanos, y algunos acompañado de su mujer, la fotógrafa Corina Arranz. Ha escrito también obras de teatro, poesía en gallego y castellano y nutrió dos blogs, no fuera a parecer que la pereza le vencía. Durante toda la vida el gallego ha trabajado mucho y bien.
En la mirada de Alfonso aún se puede encontrar a aquel niño madrugador que recortaba con sumo cuidado las páginas de la prensa que más le gustaban y las guardaba en un álbum con comentarios al pie. No ha perdido la costumbre, ni siquiera la de madrugar. En aquellos recortes de papel está la esencia de lo que Alfonso ha querido ser. «La curiosidad del niño que abre puertas, ventanas y se mete en cuartos oscuros porque sueña con viajar a otros países es, a fin de cuentas, el principio del periodismo: viajar, ver y contarlo».
En 2017, cuando fue nombrado presidente de la delegación española de Reporteros Sin Fronteras, cerró su intervención, como no podía ser de otra manera, con poesía y periodismo. Lo hizo con unos versos de la premio Nobel de Literatura polaca Wislawa Szymborska. «Ayer me porté mal en el cosmos. Viví todo el día sin preguntar por nada, sin sorprenderme de nada».
¿Lo ven? Hay personas que se mantienen fieles a sí mismas toda la vida.


What.
¿Continente olvidado o silenciado? Para arrancar, los autores se preguntan si África es un continente olvidado o silenciado. Repasan movimientos sociales actuales y el papel de las nuevas tecnologías. Reflexionan sobre uno de los faros del continente: Sudáfrica. Y se fijan en uno de los grandes retos globales y africanos: el cambio climático y la desertización.
A.: ¿África es un continente olvidado, como tanto se dice? Es un lugar común, se ha utilizado hasta la saciedad y sirve como gancho. No sé si es exactamente así. Pero si medimos el espacio que habitualmente dan los medios a África, constatamos que la presencia es irregular, sinuosa, sujeta siempre a avatares periodísticos. No hay una cobertura constante, así que hay una parte de verdad en ese cliché.
X.: Siempre he renegado bastante de la palabra «olvidado», porque el olvido no culpa: nadie tiene la culpa de olvidarse de algo, es algo etéreo, que ocurre. A mí me gusta más hablar de continente silenciado, porque cuando en un periódico, en la escaleta de radio o en la televisión se decide sobre qué informar, se da prioridad a unas cosas sobre las otras, pero el motivo no es el desconocimiento. Si silencias algo, tienes una responsabilidad. Es el caso del continente africano. Lo que está claro es que hay una falta de continuidad. Pasamos de una noticia sobre una manifestación a una nota sobre un golpe de Estado, y después a un breve que dice que el Gobierno ha sido derrocado… Y se acaba. Sin raíz, sin contexto, sin el después.
A.: Cuando hablamos de continente olvidado estamos adoptando una actitud paternalista: de nosotros hacia ellos. ¿Quién establece qué es olvido, el silenciamiento o el desdén? Hacemos una especie de examen de conciencia. Esa es la relación que tiene Europa con África: un complejo de culpa, sobre todo en sectores más de izquierdas, sobre un continente que además tiene forma de signo de interrogación. Continente olvidado, en todo caso, lo es para nosotros. ¿África es un continente olvidado para ellos mismos? ¿Quién tiene que contar África? Hay una actitud de superioridad moral sobre lo que debería ser la prensa a la hora de explicar el mundo.
X.: Como si lo importante fuera que nosotros los olvidamos; no que ellos sean olvidados.
A.: ¿Deberíamos tener más conciencia de África, porque forma parte de la humanidad y de la historia escrita, aunque no de forma proporcional a su masa geográfica y de población? África tiene una consideración en el mapa de la conciencia del mundo, y nosotros nos sentimos mejor porque hacemos un ejercicio que denunciamos. Hay una especie de trampa lingüística o ideológica a la hora de mirar hacia… un continente olvidado.
X.: Ngũgĩ wa Thiong’o, escritor keniano, decidió escribir en su lengua, el kikuyu. Explica esa sensación de que los escritores africanos, sus hijos por ejemplo, escriben en inglés; tienen la necesidad de hacerlo para existir, para ser referentes o tener alguna trascendencia. Como si escribiendo en su propia lengua no pudieran ser reconocidos: solo existes cuando dejas de ser olvidado por los demás. Thiong’o cree en la lengua como una forma de reivindicación, de lucha, de conciencia social. Soy escritor keniano, escribo en kikuyu y no soy a partir de la lectura de los demás. Hay un cambio de prisma que empieza a surgir del continente.
A.: A mí se me abre otra pregunta ahí: la relación entre idioma y conciencia. La pongo en duda. Creo que por escribir en kikuyu uno no es necesariamente más auténtico, más fiel a su raíz, a sus orígenes. ¿Hay una relación estricta entre lengua, conciencia e identidad? A mí me parece una falsificación de la lógica. Estamos jugando a una ley del mercado que establece la presencia y la difusión de las opiniones. Cuanta más presencia tienes, más existes. ¿Quién lo determina? Antes, si no aparecías en El País, no existías. Si no publicabas en algunas editoriales, no existías. Pero tú existes al margen de que el mercado te reconozca. La existencia viene determinada por tu propia conciencia de ser. Y es evidente que los escritores africanos siguen existiendo.
X.: En este caso creo que la decisión de usar una lengua sí define lo que eres. No digo que Thiong’o sea más auténtico por utilizar el kikuyu, sino que la voluntad de usarlo para rebelarse ante la imposición de una lengua extranjera tiene valor.
A.: Depende de lo que hagas con la lengua. Tú puedes ser mozambiqueño y no por escribir en una lengua autóctona eres más auténtico o revolucionario. Puedes serlo desde el punto de vista del uso de la conciencia, de los manuales de antropología, pero puedes hacerlo también en portugués. Usar una lengua autóctona no garantiza que el texto conecte más con tus propias esencias, con tu forma de ser. Hay gente que ha escrito en portugués, francés o inglés y ha roto las estructuras sociales, de pensamiento, ideológicas, con una lengua que en principio le han impuesto.
X.: Hay algo en relación con África que me rebela. Tengo la sensación de que nos lamemos las heridas desde hace tiempo con un debate que al final no nos lleva a nada. Es verdad que hay una tendencia descarada a no informar sobre África, pero si nos vamos al terreno, nunca ha habido tantas posibilidades, no solo gracias a internet, sino también a iniciativas como Wiriko, Africaye o Mundo Negro y, en otro plano, a la posibilidad de acceder a fuentes locales para informarse de África. También hay una generación de periodistas relativamente joven que está en el continente y que informa de manera continua. El lamento tapa las oportunidades, y hay muchas posibilidades de saber lo que ocurre. Los libros son una prueba: tienen un público y creo que hay un interés que trasciende a los medios de comunicación.
A.: He puesto en duda la palabra «olvidado», pero yo mismo la he usado. Me convertí en corresponsal en África precisamente por mi queja de que no había presencia del continente en el periódico donde trabajaba. Era una evidencia, una constatación. Ana Camacho, que me había precedido en el puesto, estaba harta de pelearse con sus jefes: era como hablar en kikuyu con gente que hablaba solo francés o inglés.
(Ríen).
A.: Notabas un muro de desinterés. Había cierta resistencia hacia, como me dijo un jefe, «tus putos negros». Pero yo creo que hace falta sutileza y perversidad para pensar en un silenciamiento; creo que es algo que tiene más que ver con la desidia, el desinterés y la comodidad.
X.: Pero con una responsabilidad detrás.
A.: Por supuesto. Como decías, esa especie de desentendimiento sistemático no se traduce en falta de interés por parte de los lectores, porque lo que se ha comprobado es que cuando hay libros, reportajes, documentales o informativos dedicados a África surge la conexión. Tú lo has visto con tus libros. Cuando hablas de esas historias y sales de los caminos trillados de la información, hay interés.
X.: De alguna forma, es como si los medios no hubieran advertido un cambio: el mundo se mueve. La gente ahora viaja más que nunca, vuela más que nunca, tiene más interés por lo que ocurre, y hay un cambio social, de la mano del turismo pero también de internet y de tener el privilegio de estar informado. Los medios occidentales siguen la estructura de la influencia y no la estructura de la curiosidad que mueve a millones de personas, a caballo de los viajes o del afán de saber. A mí muchísima gente se me acerca y me pregunta sobre Etiopía u otros países porque se van de viaje o ya han estado. Tienen interés, aunque sea momentáneo, o se agarran a un proyecto de viaje. Y se agarran al continente. Cuando eso ocurre, cuando la gente baja al terreno, surgen imágenes que nos acercan a una África alejada de los estereotipos. Ocurre constantemente. Una vez, en el aeropuerto de Kigali, vi un tumulto porque había muchos chicos jóvenes con ordenadores y un policía les preguntó qué estaban haciendo. Era la época de los exámenes finales, y habían ido al aeropuerto a estudiar porque había buen wifi gratuito, que no lo tienes ni en Barcelona. El continente tiene una conciencia democrática cada vez más desarrollada, y por supuesto muchos retos. Hambrunas, carencias de redes sanitarias, yihadismo… Avanza a varias velocidades.
A.: Se siguen arrastrando problemas del siglo XIX, del XX y de después de la independencia: el reparto de la tierra, el desarrollo urbano, la migración del campo a la ciudad, las grandes sequías, el cambio climático. Problemas políticos sin resolver: hay algunos países que han emprendido una senda democrática y funcionan mejor que algunos países europeos en baremos como el respeto a los derechos humanos y la transparencia, pero otros siguen arrastrando situaciones anquilosadas, hay correcciones de las constituciones para perpetuarse en el poder y hábitos que repiten esquemas antiguos. Los dictadores siguen aferrándose al poder y son un tapón.
X.: Eso lo hemos visto en Burundi o en Burkina Faso. La diferencia es que ha habido una contestación. La gente ha salido a la calle para protestar. Ha sido masacrada en algunos casos o le ha salido bien en otros, como en Senegal o Gambia. La globalización ha abierto una ventana al mundo, muchas veces a través de las redes sociales: los africanos saben qué significan la libertad y los derechos humanos. Y los reclaman.
A.: Hay países que son presentados como modelos de desarrollo, como Uganda o Ruanda. Tienen una buena imagen internacional, pero son los que están permitiendo que sus líderes modifiquen la Constitución para perpetuarse como salvadores. Es una pena que estos países hayan optado por la vía del autoritarismo, del despotismo ilustrado, cuando podrían seguir el ejemplo de Ghana, Namibia o Botsuana.
X.: Ser líder es también saber dar un paso a un lado. En Sudáfrica hice un documental entrevistando a toda la gente cercana a Nelson Mandela, desde los carceleros hasta los familiares o amigos íntimos. Su compañero de celda y mejor amigo, Ahmed Kathrada, me dijo que lo mejor que hizo Mandela para la democracia fue irse después de cinco años. Solo un mandato. No había nadie más cualificado o con más razones para perpetuarse en el poder que él. Era querido por todo el mundo e internacionalmente se habría aceptado bien que lo hiciera. Pero dijo que se iría y cumplió. Si no, Mandela quizá hoy sería un Robert Mugabe [exdictador de Zimbabue]. Es exagerado, pero hoy hay mandatarios, como Yoweri Museveni en Uganda o Paul Kagame en Ruanda, que se creen salvadores y no lo son.
A.: La pedagogía… Pero no ha calado mucho en el continente, ¿no?
X.: Sí, quizá esa lección no fue atendida.
(Silencio).
X.: Hay cosas que están cambiando el continente, como el ciberactivismo. Es quizá una etiqueta excesiva, porque no necesita el prefijo: es activismo puro y duro.
A.: Tradicional.
X.: Tenemos Y’en a Marre en Senegal, Le Balai Citoyen en Burkina Faso, Lucha y Filimbi en Congo… Lo bueno de que sea «ciber» es que están conectados entre ellos. Estuve hablando con uno de los fundadores del movimiento congoleño Filimbi en Bélgica, y era una persona con unas profundas convicciones democráticas. Son gente que no quiere el poder. Él me decía que el mayor riesgo del movimiento era creerse necesario. Y que se vigilaban entre ellos. Solo quieren que el país sea más democrático y cambiar las cosas.
A.: Tengo la sensación de que ese ciberactivismo es sobre todo supranacional y que enlaza con el panafricanismo, con las ideas de líderes históricos como el tanzano Julius Nyerere o el ghanés Kwame Nkrumah. Un movimiento que se extendiera por toda África y que pasara por encima de todas las fronteras, que a fin de cuentas eran herencias de la colonización. De repente, la propia naturaleza horizontal de la red, que permea toda la realidad, rompe también los límites geográficos y políticos.
X.: Quizá en su forma de actuar sí, pero los objetivos son nacionales. Buscan reformas y una mejora democrática en sus países. Las reivindicaciones panafricanas son un ideal. Cuando la gente sale a la calle a manifestarse pide un cambio democrático en su país. Hay conexiones y complicidades, pero las reivindicaciones son nacionales.
A.: En esta África del siglo XXI echo de menos información sobre experimentos económicos, informáticos, nuevas tecnologías, nuevas empresas. En Nairobi, en Johannesburgo, en Kampala. Hay sitios que están albergando movimientos interesantes y que solo de vez en cuando aparecen. Hay epifenómenos, como un brote de ébola, un golpe de Estado, un cambio en la Constitución o matanzas, y lo demás queda desdibujado. Si dedicáramos más atención a estos fenómenos que cuentan otra vida, la información sería mucho más fidedigna a lo que está ocurriendo. Tú lo has hecho muchas veces: prestar atención al uso del móvil y ver en qué medida ha servido para que pequeñas empresas puedan extenderse, comerciar mejor, conectar sus productos y obtener más beneficios económicos. Hay comunidades que están encontrando nuevas vías para ser rentables en el trabajo.
X.: Una vez hice un experimento que acabó convirtiéndose en un reportaje. En Nairobi supe de una empresa llamada M-Pesa que emite el pago y las transferencias a través del móvil. Fue pionera en todo el mundo porque se adaptó a la realidad de que muchos kenianos no tienen una cuenta bancaria, bien porque no quieren tener una o bien porque viven en zonas rurales sin acceso fácil a un banco. Su solución fue idear un sistema que permitía hacer transacciones, envío de dinero o pagos, desde la factura del colegio a la de la luz, a través del móvil. Esa forma de usar el móvil se ha extendido en el país, así que decidí estar cinco días viviendo solamente con aplicaciones de móvil: pedía la comida, billetes de avión, pagaba incluso en la calle con el móvil… Todo lo pude pagar, incluso el taxi, que podías pedir con otra aplicación. Recuerdo que fue un reportaje que sorprendió bastante a mis jefes y a algún compañero. No éramos conscientes de que eso pueda ser posible allí, me decían. ¡Y eso es África!
A.: No encajaba con su imagen de África congelada en el tiempo.
X.: A mí me da mucha rabia cuando me dicen: esto no es África.
A.: No es el estereotipo.
X.: Exacto. Esto es África: las autopistas de ocho carriles en Johannesburgo o de cuatro carriles en Adís Abeba también son África, no solo lo negativo. Es un continente que está avanzando y que está haciendo cosas tremendamente positivas e ilusionantes. Hace poco estaba en Uganda haciendo otras historias y me fijé en que la típica casa de barro y paja de las aldeas tenía fuera un cable y un panel solar. Se ha disparado la compra de paneles solares para recargar el móvil, una pequeña luz o utilizar la radio. Se calcula que para el año 2030, 250 millones de personas tendrán por primera vez acceso a la electricidad gracias a paneles solares pequeños. Ahora la cifra es de 23 millones. Las empresas que están liderando ese sector son africanas, porque allí han visto una necesidad.
Tasuta katkend on lõppenud.