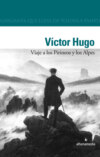Loe raamatut: «Viaje a la Luz. Paseo con Hitchcock por Cordoba y Granada»
Alfonso Corominas Rivera
Viaje a la luz
Paseo con Hitchcock por Córdoba y Granada

© del texto, 2009 by Alfonso Corominas
© del prólogo, 2009 by Jorge M. Reverte
© de la ilustración de cubierta, 2009 by Carlos R. Rosillo
© de esta edición, 2020 by Alhena Media
ISBN: 978-84-18086-14-4
Publicado por:
alhena media
Rabassa, 54, local 1
08024 Barcelona
Tel.: 934 518 437
Reservados todos los derechos. Ningún contenido de este libro podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
Para Pilar. Para Carlos y Chopo
Indice
Prólogo , por Jorge M. Reverte
La niña de la estación
En el expreso
Amanecer en blanco
La luz
El auténtico estilo de Ayamonte
Salâm alêkcom
El guía
Gin tonic en la Arruzafa
Se cierra los jueves
La torre de la coliflor
La Mezquita
Los músculos desconocidos
Una cena excelente y todo lo demás
Granada. De viaje con la Chusma
La Alhambra
¡Vuelvo a Granada!
Dale limosna, mujer…
De regreso en alfombra
La concubina
La Ciudad Luminosa
Azara y Abd al-Rahman
¡Japuta y pijota!
La última cena
La casualidad
Agradecimientos
Prólogo
Lo primero que hay que pedir al autor de un libro es que sepa escribir bien. Parece obvio, pero no siempre es así. Y ésa es la cualidad de este que el lector tiene entre sus manos. Alfonso Corominas es un buen escritor. Eso se advierte desde la primera línea. Y se percibe, pese a que no hace alarde de ello, que estamos ante alguien que antes de escribir se puso a leer. Yo soy testigo de que se lo ha leído todo.
Lo segundo, que lo que cuente esté bien estructurado y contenga razonables dosis de novedad que nos hagan sentir que sin su lectura sabríamos menos de alguna cosa. Éste es un libro repleto de novedades.
Alfonso Corominas tiene un estilo propio de puro castellano culto pero dotado de la fluidez que los buenos escritores saben darle a una prosa que, justamente por estar alejada de la vulgaridad, se muestra precisa en cada uno de sus propósitos, de los que hablaré un poco más adelante. La diferencia entre lo alambicado y lo que ha pasado por el alambique; entre el retorcimiento del aparato y la destilación del licor.
Alfonso Corominas es, además, y no es pequeño el mérito, un escritor con grandes dosis de humor. Un humor también propio, que se desmanda en todas las direcciones, sin pararse en la que podría ser facilona en su caso, autocomplaciente exhibición de las carencias de su dueño. Woody Allen hace un perpetuo juego cómplice con sus lectores o sus espectadores en el que muestra su debilidad de hombre enclenque y de infancia difícil en el patio del colegio, de hombre feo al que las mujeres no hacen caso. A Alfonso, en esa misma línea, le sobrarían los recursos para hacernos cómplices de las dificultades a las que se enfrenta alguien que no puede ver en un mundo lleno de obstáculos para los de su condición accidental, que es la de invidente. Tiene tanta fuerza mental y seguridad en su cerebro, que sería capaz de, sólo con eso, divertirnos sin provocar la piedad. Nos divertimos y ya está, por la forma en que cuenta las situaciones, por la forma en que se desprende de la realidad inmediata, por la forma en que empuja a esa realidad a mostrarse de otra manera.
Pero va más allá. Resulta que ésta no es la obra de un ciego, sino el libro de un tipo de exagerada inteligencia al que la naturaleza le ha jugado una mala pasada pero no ha sido lo bastante fuerte en su ciega maldad como para conseguir hundirle en la miseria y la autocompasión.
Ésa es una clave importante para leer lo que sigue: no estamos ante el libro de un ciego, insisto. Nadie que lo lea podrá decir, salvo que se trate de un iletrado, que ha gastado unas horas en ponerse en el lugar de un minusválido. Y eso que el anzuelo está echado desde el principio, por el fácil recurso de recordar el dicho de la desgracia del ciego en Granada. Y de ahí parte la desfachatez de Corominas, al aceptar el reto obsceno y contarnos cómo él no ha sido un desgraciado en Granada y Córdoba. ¿Qué ha hecho entonces desde esa condición? Pues dejarla en un segundo plano, apartarla casi para las bromas fáciles, y soltarnos una hermosa historia escrita desde un punto de vista (y tampoco es un chiste fácil utilizar la expresión en este momento) que nos resulta insólito.
Alfonso Corominas nos cuenta un viaje y nos demuestra que siempre hay algo que se nos escapa; que podríamos gozar en un viaje acompañado por su libro, de una manera distinta, de lugares como los descritos. Cómo suenan las cosas, cómo son al tacto, qué grandeza aflora de unos monumentos que solemos sólo ver, cuando también pueden ser sentidos con el oído, el tacto y el olfato. Porque de eso trata el libro, de un recorrido andado con las herramientas que no solemos utilizar con la suficiente intensidad. Para explicarlo con un chiste malo que Alfonso Corominas gusta de perpetrar, lo que debería ser evidente nos lo muestra un invidente.
Yo les recomiendo que lean este libro y se empapen de su estupendo arte narrativo. Y que, después, se vayan a Córdoba y Granada a visitar a ojos cerrados esos sitios.
Dos experiencias por el precio de una. Eso sí, cada uno habrá de buscarse su propio sparring, el acompañante que todo buen boxeador necesita en sus entrenamientos. El personaje contrapunto que es Pilar no está en venta con el libro. Una racanería del editor.
Jorge M. Reverte
La niña de la estación
Cuando viajo con mi mujer nunca llevo el bastón blanco, y si alguna vez, por pura rutina, lo meto en la maleta, allí se queda hasta la vuelta, muerto de asco, con sus cinco tubos atados por la goma retorcida como un sarmiento elástico.
En los viajes, camino cogido del brazo de Pilar, confiado, tranquilo, seguro de que el mundo no tiene ningún motivo para golpearme en la cara con la rama de un árbol o ponerme un bordillo imprevisto ante los pies. Camino cogido de su brazo y no pienso, aunque lo sé muy bien, que si este brazo me faltara mi desgracia sería tal que de nada me servirían todos los bastones blancos del mundo, ni las más depuradas técnicas de movilidad para ciegos; ni siquiera me valdría de nada mi cínica sabiduría de viajero experto en sombras.
Colgado del brazo de mi mujer, poca gente nota que soy ciego, cosa que antes me alegraba, pero que con la edad y la experiencia, ya no. Ser ciego y no parecerlo no tiene ningún valor práctico pues, aunque los demás no lo noten, se sigue sin ver. En cambio, tiene su parte mala: en ocasiones, mirar sin ver puede resultar terriblemente equívoco. El comportamiento de un ciego que, inexpresivo, mira a sus interlocutores fijamente a los ojos siempre resulta desconcertante y, a veces, del todo impertinente. En mi caso es aún peor; a mi condición de ciego camuflado se une la de bocazas impenitente, junto con una timidez congénita de mi mujer, que ella encubre bajo el respeto a mi irresistible deseo de hablar siempre y mostrarme ingenioso y cordial.
Ayer volví a comprobar esto que digo. Llegamos con nuestras maletas a la estación de Atocha a eso de las nueve menos diez, las veinte cincuenta en términos ferroviarios. Todavía teníamos que sacar nuestros billetes de tren porque un directorcillo sin modales se había pasado por alto nuestro viaje sorpresa a Córdoba y me había puesto una reunión — sorpresa también— esa misma tarde, una de esas reuniones que no se consideran fructíferas si no terminan bien pasadas las ocho. Con esa perspectiva, nos pareció lo más prudente no sacar los billetes por adelantado, plantarnos en la estación en cuanto yo estuviera listo y pillar el primer AVE en el que hubiera sitio.
La estación estaba a rebosar y, a pesar del buen oficio de lazarillo de mi mujer, tropecé con un par de maletas, pisé a una vieja irascible y me llevé por delante a un niño alborotador antes de llegar al mostrador de información.
Después de diez minutos de cola, un par de cigarrillos y unos cuantos empujones de viajeros apresurados que creían perder su tren, nos encontramos al fin frente al mostrador de información.
Como hace siempre, mi mujer me adelanta dulcemente, empujando mi brazo, y ella se escuda tras mi mole, cosa fácil. Según dice Pilar, «me pone en suerte». Algún día analizaré esta expresión taurina que no parece dejarme en muy buen lugar.
—¡Pregunta! —me dice, con una voz tan sutil que sólo un oído en plena forma, como el mío, es capaz de oírla sobre el tumultuoso bullicio de la estación y la megafonía.
—Señorita, por favor… —pregunto, usando el femenino genérico que me sale de manera natural al dirigirme a cualquier azafata, telefonista, cajera, o, como en este caso, «señorita» de información.
—¡Señor! —me corrige apresuradamente mi mujer, pero habla en un susurro tan débil y yo estoy tan enfrascado en escucharme, tan satisfecho de mi voz bien impostada y mis maneras exquisitas, que, aunque oigo a Pilar con toda claridad, no capto la advertencia horrorizada que contiene su mensaje.
Una voz aflautada y afónica, como de catarro, trufada de gallos y carraspeos, me contesta:
—¿Qué desea?
—Por favor, señorita, ¿podría decirme cuál es el primer AVE que sale para Córdoba? —contesto, clavando atentamente mi mirada verde en las sombras, justo unos centímetros más arriba del punto del que procede la voz femenina, directamente a los ojos de la amable señorita.
—Tiene… uno a las nueve…, y el… último… a… las… diez… —me contesta la voz cada vez más titubeante, como si mi pregunta tuviese algo de sorprendente.
—¡Muchas gracias, señorita!, me temo que al de las nueve ya llegamos un poco tarde, ¿verdad?
—¡Señor! —se oye que susurra nuevamente alguien a mis espaldas, tal vez Pilar.
La señorita teclea con enérgico frenesí en el ordenador.
—También… también tienen el expreso, un tren Estrella, a las once y diez —grazna bajo su penosa ronquera la desdichada—, pero…, claro, no es un AVE.
—A esas horas solo puede ser un expreso, ¡naturalmente, señorita! —afirmo, afablemente, ufano de mi condición de viajero experto, asiduo al tren.
—¡Señor! —me corrige Pilar por tercera vez y por el ángulo de su voz en mi oído derecho, me percato de que se ha escondido completamente tras mi humanidad de noventa kilos y mis hombros de orangután.
La señorita de información tarda un poco en responder, gorgotea como un puchero puesto al fuego y se aclara la garganta. La pobre lo debe pasar fatal con semejante catarrazo, teniendo que hablar a voces para que se le escuche sobre el escándalo de los viajeros y la megafonía.
—¡Sí! —dice con un graznido chirriante en el que se percibe, sorprendentemente, cierto tono de irritación—. El Estrella llega a Córdoba a las cuatro y cuarenta y dos de la mañana.
En su última respuesta, el tono de la amable señorita de información se ha enronquecido, como cubierto por una espesa flema de furia contenida. Yo no me arredro e insisto con la mayor cordialidad:
—Sale de Chamartín, ¿verdad, señorita?
—¡Sí, de Chamartín! ¡Ca… ca… caballero!
—¡Muchas gracias! Para sacar los billetes, en la ventanilla, ¿verdad, señorita?
—¡Señor! —me corrige Pilar con tono entre suplicante y furibundo, surgiendo de su refugio bajo tierra a mis espaldas.
De golpe, me doy cuenta de mi error; con quien estoy hablando es un señorito de información con voz de vicetiple. Trato de buscar una disculpa, pero no encuentro nada lo bastante rápido. Empezar a explicar que soy ciego…, provocar así una situación embarazosa a la supuesta señorita…, competir en amabilidad y buena educación con el auténtico señorito, él por no haberse percatado de mi ceguera, yo por cambiarle el sexo.
—¡No!, ¡no! —me dirá apuradísimo—. No tiene usted por qué disculparse. No me había dado cuenta de… su problema. ¡Es que no se le nota nada!, ¿eh?
Yo insistiré:
—De… de verdad… ¡le pido mil perdones! Yo tampoco me había dado cuenta de que usted es un tío. Como no le veo, claro, y… ¡con esa voz!
Mejor dejarlo correr.
Oigo un bronco carraspeo ante mí. Una voz varonil de guardia civil enfurecido me contesta:
—¡De nada, caballero, para servirle…, caballero!
Al acabar, aún se le escapa un gallo. ¡Hay voces con las que no se puede…!
Nos alejamos del mostrador de información. Mi mujer va hecha un basilisco y yo trato de aguantar el chaparrón, atacando su punto débil, el sentido del humor.
—Vaya cara se le habrá quedado al tío, ¿no? Le ha debido de parecer todo tan exagerado, ¡ja, ja, ja!
El mutismo acusador de mi mujer y la velocidad con que hemos emprendido la huida indican que no está el horno para bollos. Más me vale no hacerme el gracioso encima. Me concentro en la marcha y en seguirla lo más miméticamente posible, para evitar que mi eslalon a ciegas entre maletas, cargado como un porteador africano, termine en un batacazo de padre y muy señor mío.
—¡Un bigardazo con pinta de Sandokán! ¿Por qué diablos tienes que llamarle «señorita», eh?
—Hombre…, es lo normal… En información… ¡Con esa voz…! Reconoce que tiene algo de gracia, ¡ja, ja, ja!
—¡Muchísima! ¡Serás machista!, ¿me quieres decir por qué diablos no puede ser un tío? No señor, en información sólo puede haber tías. ¡Lo tienes clarísimo!, ¡toda la vida igual!
—Gajes de viajar con un ciego —me disculpo, pero es peor.
—¡No tengas morro! No tiene nada que ver con ser ciego, sino con ser un machista de mierda. ¡Todos los tíos sois iguales!
Vaya. El caso es que tiene razón. Por suerte, el sentido del humor de mi mujer acude en mi auxilio en el último momento, como el bueno en las películas americanas.
—Y a las tías no hay quien nos entienda —dice Pilar, completando el tópico con absoluta precisión.
Se echa a reír y aplasta su carita mimosa contra mi cazadora de cuero.
—¡Pobre hombre! Tenías que verlo. Un barbas inmenso como Fidel, y tú, señorita, señorita, señorita. ¡Ay, por Dios!, ¡me va a dar algo!
Los dos reímos y aguardamos pacientemente una nueva cola para sacar nuestros billetes. Resulta que no quedan plazas en el AVE de las diez y, naturalmente, para el de las nueve ya se nos ha pasado la hora. Tampoco hay sitio en el de las nueve de la mañana, y el primero, el de las siete y media, parece una completa exageración.
—¿Nos volvemos a casa con maletas y todo?
—¿Y darnos mañana un buen madrugón?
—¡No hay otra!, o si no…, coger el de las once… y llegar al mediodía.
Decidimos que, metidos en viaje, nos vamos como sea. Renunciamos a la alta velocidad y tomamos un departamento en el wagon-lits del expreso. Craso error, en el que caemos en honor de nuestro primer viaje en tren de novietes a Sitges, que también fue en coche cama, cama de matrimonio durante ocho maravillosas horas, aunque parezca imposible por la incomodidad del mueble.
Es una lástima porque el AVE tarda la tercera parte y se viaja de día, lo que a los dos nos gusta más. Pero…, qué más da; también el expreso tiene para nosotros su puntito mágico gracias a ese buen recuerdo. Ni por un momento nos hemos planteado qué vamos a hacer en Córdoba a eso de las cinco de la mañana; puede ser que no hayamos oído a la señorita/o de información, puede que una vez puestos en camino no estemos dispuestos a arredrarnos por tonterías, puede que la RENFE pille un par de horas de retraso y, en tal caso, las siete de la mañana ya no estarían tan mal.
En el taxi, camino de Chamartín, me noto intranquilo, como si me esperase una prueba difícil de la que dudo salir con bien. Desde luego, no tiene nada que ver con el contratenor del mostrador de recepción, ni con el momentáneo enfado de mi mujer, que ya es historia y, como siempre, no ha dejado la menor huella en nuestro buen humor compartido. Acaso sea la reunión sorpresa con el directorcillo, casualmente mi jefe, pero no creo; la reunión ha sido un verdadero tostón, pero no una encerrona.
Siento algo parecido al miedo y no me gusta. Es la misma sensación que cuando me presentan a un nuevo directivo en el banco. Sé que antes y después de verme alguien le habrá comentado que soy ciego, pero… un ciego muy capaz. Sé que, de momento, el nuevo no se lo creerá aunque no diga nada y que, durante un tiempo, me tratará con muchísimo tacto y una amabilidad protectora y ofensiva. Tal vez, después de un par de vigorosas broncas por un conflicto de intereses entre su departamento y el mío, deje de compadecerme y empiece a considerarme muy capaz, por lo menos, de ser un perfecto impertinente. Generalmente, por necesidad y con el roce, terminamos como buenos colegas y pudiendo trabajar bien; hacernos amigos ya es otra cuestión, pero eso es cosa de la edad y no de la vista.
—¿Qué te pasa? —me pregunta Pilar que me conoce, al menos en lo emocional, como no creo conocerme yo mismo—. Se te ha puesto cara de viaje.
—Pues, sí —contesto asombrado—. ¡Joder! ¿Te puedes creer que estoy nervioso por el fin de semana?
—¡Claro!, ¡yo también!
En el expreso
Son las doce de la noche. Traqueteante, el tren avanza porfiado hacia el sur. A su paso quedan en el aire jirones de silencio gris.
Mi mujer y yo estamos ya instalados en nuestro departamento del coche cama. Hemos salido al pasillo a echar un cigarrillo. Ella ha vuelto a entrar hace un rato y debe de estar leyendo, acostada, en camisón y sin braguitas. Yo permanezco de pie afuera, temeroso de mi fácil insomnio, esperando a estar bien cuajado para irme a dormir.
Me asomo a la ventana y recibo el aire de marzo tardío que empieza a oler a primavera. Deslindo nítidamente el silencio de la noche ahí fuera de la susurrante cautela del vagón y el bufido traqueteante del tren. Para mi oído, hecho a bocinas, motores y música amplificada hasta la distorsión, el traqueteo del tren suena a juguete, a viaje aventurero en los cines de sesión continua, a novela de misterio leída por una voz profunda, una noche de invierno, en el magnetofón de cuatro pistas que usamos los ciegos.
«El resto de los viajeros duerme ya», pienso compadecido de mí, insomne impenitente. Posiblemente, en otros vagones, pasajeros insomnes como yo, se torturan con la misma idea envidiosa y estéril.
Con la práctica, he aprendido a llevar las vigilias con resignación. Abro bien los oídos, ausculto la noche que siempre cuenta más de lo que debe y espero la improbable llegada del amodorramiento. En casa, en mi camita, tapado hasta el embozo con sábanas suaves y limpias, muchas noches el sueño tarda horas en llegar o ni siquiera llega. En el pasillo del expreso, que ahora se llama tren Estrella, mis posibilidades son ciertamente nulas. Pero más vale tener paciencia; sobre todo, porque va a dar igual.
Los kilómetros se escapan bajo las ruedas, y el tren los cuenta con rezo arrullador. Contabilizo el camino recorrido sobre mi piel harinosa y fría en el principio de dolor de cabeza que produce el tabaco, en la torpeza acalambrada de mis piernas y manos. Se duerme el tacto de mis dedos, el tacto de mi cara y el tacto de todo mi cuerpo hasta que empiezo a dejar de percibir los volúmenes, los vacíos y la distancia.
A través de una somnolencia a la vez dolorosa e insensible me llegan los distintos fríos del vagón. El del cristal es tenso, seco, lacerante. El de la barandilla metálica es turbio y oscuro, como si pretendiera parecer lo que no es.
Oigo crujir el suelo sucio de barro y arena bajo mis zapatones de piel vuelta y suela de goma de neumático. El roce de los pasajeros al aplastarse contra las puertas de los departamentos cuando pasan ceñidos a mi espalda es blando, caliente, sinuoso…, más bien impúdico.
Apoyo las muñecas sobre el cristal y su frío, sutil y afilado, inyecta en mis venas un chorro de luna helada que se proyecta estimulante hasta la columna vertebral con un delicioso escalofrío, justo entre los omóplatos.
Apoyo la espalda contra la pared y trato de distinguir a través de la tela de mi camisa con qué material está fabricado el coche cama. Desgraciadamente, el tejido es tan artificial que corrompe todas las sensaciones y no sé si toco plástico, pintura o madera.
Echo la cabeza hacia atrás y estiro el cuello cuanto puedo para alcanzar el plano acústico inferior, por debajo de mis caderas, mi centro de gravedad y mi línea de flotación.
—¿De flotación?
—¡Sí señor, mi centro de gravedad y mi línea de flotación!
—¡Bueno, bueno!
El sonido de las ruedas destaca sobre los demás con su reiteración irracional, obsesiva, implacable. Chillonas, chirrían aisladas del anónimo ruido de fondo; emiten pequeños gritos, gemidos arrancados a las vías tendidas bajo el tren. Las articulaciones castañetean urgentes, siempre un poco rezagadas del traqueteo de los ejes y las ruedas, marcando sincopadas el último redoble de la marcha.
Tres ventanas más allá, el viento agita una cortina; crepita el cigarrillo de un compañero de insomnio, y sobre la plataforma, al final del vagón, una pareja habla en voz baja y se oye el húmedo chasquido de los besos.
El tren avanza hacia el sur, abarrotado de ecos desconocidos, ajeno a los anhelos, la historia y el misterio. Atraviesa la sombra callada de la luna, como un barco volador recortado contra el cielo sin voz, sobre el aire sin miedo.
Relajo los músculos del cuello y dejo que mi cabeza apoye su peso en los hombros con naturalidad. Me llega ahora el sonido más tópico del viaje, la atorrante canción del chucu chucu, entonada despiadadamente para describir la marcha del tren en cualquier idioma, tiempo y lugar; la tonadilla del tracatrán, tracatrán que resume todas las pasiones.
—Treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres… —oye decir al tren el otorrinolaringólogo.
—¡Maribel, Maribel, Maribel! —oye decir al tren el corazón despechado.
—¡Más jerez!, ¡más jerez!, ¡más jerez! —oye decir al tren el borracho distraído.
—How are you?, how are you?, how are you?
—Goodbye, goodbye, goodbye.
—Nunca más, nunca más, nunca más —como al cuervo, se oye graznar al tren.
—Aufiedersen!, aufiedersen!, aufiedersen!
—Paseu be!, paseu be!, paseu be!
El tren viaja sigiloso; su ruido no rompe el silencio de la noche, habituada a su paso.
Como un espía jorobado, inclino mi cabeza un poco hacia delante. Dirijo mi oído indiscreto a los compartimentos. El personal duerme a buen ritmo, indiferente al viaje, a la incesante subida del precio del petróleo, al encantador futuro inmediato de la familia real, indiferente al desastroso comienzo del milenio…, indiferente también al fin del mundo. Trato de distinguir, entre todas, la respiración de mi mujer, y cuando ya creo reconocer su familiar bufidillo, un ronquido estentóreo, un trueno de fumador de fondo y libador de altura, se interpone entre nosotros.
Ya es hora de dormir. Doy la espalda a la ventana, me incorporo y estiro la mano con precaución, con un gesto liviano, etéreo, inimaginable en mis noventa kilos. Sin ruido, casi sin contacto, rozo una puerta de cristal en la pared de enfrente, al otro lado del pasillo. Nuestro departamento está a la izquierda, dos puertas más allá.
Con la seguridad de movimientos que tanto sorprende a quienes ven y piensan que sin luz se partirían la crisma en dos minutos, alcanzo nuestra puerta. La desplazo en silencio y entro sigiloso y furtivo. La cierro tras de mí y subo los dos peldaños que me llevan hasta el suelo de la diminuta habitación.
Me ufano, henchido de soberbia, por la tonta habilidad de moverme en la oscuridad sin ruido y sin tropezar. Sé que, en el fondo, esta habilidad felina no es más que un hábito inconsciente como el caminar o el uso de la palabra, pero no voy a ser yo quien me quite méritos, ¿verdad?
Adoro que me admiren. En los siniestros aparcamientos, en los sórdidos pasadizos, en los tétricos sótanos clandestinos, en los apagones, en los urinarios y en los zulos, acepto el agradecimiento de quien se deja guiar por mi mano y mi bastón blanco. Hace unos años, ante el aplauso argüía, como acabo de hacerlo, que mi destreza no tiene mérito alguno, ya que para mí la oscuridad es permanente. Hoy pienso que el mundo me debería admirar, no sólo en las penumbras de cines, teatros y discotecas, sino en todo momento y en todo lugar.
—¿Acaso no es insólito que pueda caminar diez metros sin partirme la crisma?
—¡Vaya, regular!
Avanzo un paso en dirección al lavabo hermético para cepillarme los dientes antes de dormir. Ingenuo y confiado, supongo que el departamento del coche cama es un territorio amigo, un lugar familiar y no la engañosa trampa que enseguida descubro. Avanzo con la guardia baja, sin protegerme, como es de rigor, con un brazo cruzado ante la cara y el otro cruzado ante…, cruzado ante… En fin, cruzado.
Me quedo aturdido por el dolor antes de percatarme de que me he dado un golpe fenomenal y pararme inmediatamente. Mi larga experiencia en golpes contra personas y propiedades me hace detenerme en seco y encogerme instintivamente. La cauta inmovilidad evitará, de momento, un nuevo impacto contra alguna nueva esquina, pico o pared del desconocido objeto agresor. Es un golpe malo, de los que dan los obstáculos sin cuerpo y sin pies, que los ciegos no podemos adivinar porque no estorban el aire, ni parecen estar ahí.
—Pero sí que están, ¿eh?
—Ya lo creo. ¡Y bien sólidos!
Un dolor agudísimo irradia de mi sien junto a la ceja izquierda hasta la base del cráneo, donde toma la forma de un latigazo eléctrico, helado y paralizante. A este primer pinchazo se superpone otro, más intenso aún, que se desparrama por toda la cara, desde el labio y los dientes, hasta la frente y lo más alto de mi cabeza. Me parece oír crujir los huesos de la nariz, las cuencas de los ojos y alguna parte indefinida de la mandíbula.
—¡Ay, qué hostia! —grito en sordina con voz amortiguada por las manos al frotarme el pómulo, la ceja y la boca.
Prudente, inspecciono el vacío con los brazos ante el pecho y las manos cruzadas frente a la cara para cerrar el paso al fantasma que me ha golpeado con tanta rudeza.
Impasible ante mí, sin manifestar siquiera que ha sentido el impacto, sin importarle haber malogrado mi felina maniobra de entrada en la habitación, la escalera de mano que sirve para subir a la cama de arriba me cierra el paso hacia el lavabo, atravesada pendenciera en medio del departamento, dispuesta a repetir su ataque.
—¡Ay gordata!, —se lamenta solidaria Pilar, llamándome con ese apodo culinario que me asimila a los bocatas que tanto le gustan y a los cubatas de las noches de fiesta—. Te has matado. Lo siento muchísimo. Me he quedado dormida leyendo… Pensaba quitar la escalera después.
—No te preocupes —contesto a mi mujer, a la que sé verdaderamente afligida—. Soy un experto moviéndome en la oscuridad, pero tu luz me ha despistado.
—¿Qué dices?
—Nada, ¡paridas!
Bendito sea el humor que crece en vacaciones.
Me llega el olor de la piel de Pilar, mezcla del olor propio de su carne —que conozco bien—, el de un gel de baño que escogimos como favorito cuando éramos novios y el de la crema hidratante que, según dice el prospecto, nutre, protege, suaviza, lubrica y rejuvenece. Además de todo eso —sin hacer de menos al prospecto—, alimenta mi libido, despierta lo que siempre está alerta —en estado alfa, creo— y me pone muy bien.
El cuerpo de mi mujer está cerca de mí, de mi cara vapuleada de pasmarote despistado. Baja lentamente, insegura, he de reconocer que no con mucha gracia, la incívica escalera que la zarandea con el vaivén del chucu chucu. Me consuela y me mima con labios balsámicos. Retiro la pequeña y contundente escala indultada por más intensas emociones. Nos sentamos en mi cama que hace de divancillo pegado a la pared bajo la litera de ella y nos tomamos todo el tiempo del mundo con los primeros besos, felices, empapados y tiernos con la esperanza incondicional del viaje.
Nuestros cuerpos se acercan y descubrimos que el chucu chucu del tren no es un ingenuo estribillo de canciones infantiles. Sentados, tumbados, confundidos en el diván, descubrimos la íntima armonía del tracatrán, tracatrán, la profunda y apasionada, romántica melodía que un rato antes, solitario en el pasillo, había despreciado con altanería de novato.
Pilar, después de un pitillín, sube a la litera de arriba con la misma torpeza inestable con que bajó hace un rato. Con el segundo pitillín de después, ya a solas en mi estrecho jergón, recuerdo el chascarrillo que sobre el coche cama me ha dicho un montón de veces mi hermano Federico. Con voz pastosa, se lo cuento a mi mujer que empieza a adormilarse y a respirar más larga y acompasadamente.
—Lo bueno de hacerlo en el coche cama es que uno pone la postura y el movimiento lo pone Wagon-lits.
De aquí se ve que Federico es individuo muy afecto al confort y el reposo, aun en el fornicio. Yo también; la cosa viene de familia.
—¡Uuum!, ¡calla, loro! —responde Pilar en el piso de arriba, sin apreciar la sutileza del ingenio de mi hermano mayor.
El chascarrillo de Fede me recuerda una inocente confusión de mi infancia, de la que me siento muy orgulloso y por la que me esponjo de ternura y afecto hacia el niño que fui. Se la cuento a mi mujer que… no puede haberse dormido tan rápido, ¿verdad?
—De niño me creía que los vagones se llamaban así…, vagones… ¿sabes por qué?
—Por… por… ¿por qué? —pregunta Pilar que ha empezado a respirar con su ligero bufidillo del sueño.