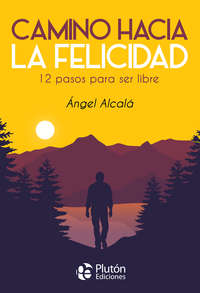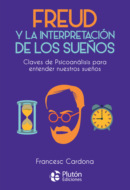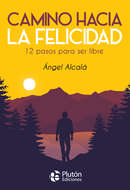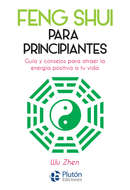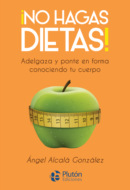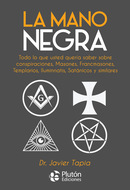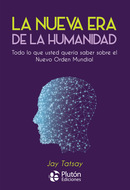Loe raamatut: «Camino hacia la felicidad»

© Plutón Ediciones X, s. l., 2020
Diseño de cubierta y maquetación: Saul Rojas
Edita: Plutón Ediciones X, s. l.,
E-mail: contacto@plutonediciones.com
http://www.plutonediciones.com
Impreso en España / Printed in Spain
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.
I.S.B.N: 978-84-18211-23-2
Prólogo
La vida no es sencilla, y en el fondo todos nosotros lo sabemos. En mayor o menor medida recurrimos a ficciones que nos hagan creer que tenemos más control del que realmente poseemos sobre ella, a priori eso no es malo, pero tarde o temprano la vida nos devuelve a la realidad desnuda y no hay entonces disfraz que sea capaz de enmascararla, por muy bien confeccionado que esté.
Las soluciones definitivas al sentido de la vida y la posibilidad de “alcanzar la felicidad” no existen —tal y como nos gustaría que existiesen—, pero nos resistimos a reconocerlo y buscamos no sabemos qué, perseguimos no sabemos a quién o a qué, ni tampoco sabemos para qué y porqué lo hacemos; en definitiva, como escribió el filósofo José Ortega y Gasset: “No sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa”. Pero nos resistimos a reconocer y a aceptar todo esto y por ello buscamos soluciones rápidas, mágicas y, si me apuran, fáciles; este es el secreto del éxito de ventas de los libros de autoayuda.
Esto que tienes en tus manos no es un libro de autoayuda.
No puedes escamotearte de la realidad, no puedes evitar sufrir ni perder; claro que también ganarás a veces y vivirás momentos únicos que te harán maravillarte y agradecer estar vivo. Pero lo más importante, a lo que llama tu conciencia, es a dotar a tu vida de sentido, de un sentido único, propio, personal.
Todo esto, que suena a palabrería, no lo es de ningún modo. El ser humano desde siempre ha buscado algo a lo que solo él puede aspirar —siendo como es el único ser en el planeta dotado de conciencia altamente desarrollada y diferenciada—, y es a construir su propia realidad.
El caso, además, es que no hay otra realidad para ti que la tuya propia, aquella que se nos dicta al oído, susurrada por nuestra psique, por nuestra conciencia. Vivir una realidad que no es la nuestra es no vivir en ninguna en absoluto.
Conseguir llegar a lo que en psicología profunda se denomina self es la meta implícita en todo ser humano ¿Qué es el self? Es un concepto que hace referencia a la capacidad de convertirnos en lo que realmente somos.
Imagina una semilla de un árbol cualquiera, por ejemplo, un roble. Esa semilla es el self en potencia del roble (algo sin realizar, pero con la posibilidad de convertirse en un árbol). Si esa semilla es tratada de forma adecuada, con suficiente luz, agua, tierra fértil y tiempo, acabará convirtiéndose en roble, habrá pasado de potencia a acto.
Todo eso representa un camino largo y duro, pero la recompensa es grande y, además, la única a la que puede aspirar la semilla y eso, sin duda, es la mayor de las recompensas.
Pero no somos árboles en potencia, sino seres humanos en potencia (con la posibilidad de individuarnos, de convertirnos en algo más que masa indiferenciada). No seguir este camino —que, por otra parte, nos apremia consciente o, con más frecuencia, inconscientemente— nos dejaría por debajo de nosotros mismos, como una semilla que no crece, y ello genera angustia, amargor, miedo, cobardía. No se puede engañar a la naturaleza, la vida no admite atajos ni trampas.
Seguir el camino de convertirse en uno mismo es un buen remedio para mantenernos alejados (al menos en gran medida) de la neurosis, del estrés, de la ansiedad y de la depresión; pero la salud es algo mas que la ausencia de enfermedad y aquí estamos hablando de la salud del alma —o de la psique—, pues no utilizo el concepto de alma con connotaciones necesariamente religiosas sino psicológicas (la religión es una emanación básica de la psique humana, lamentablemente se tiende a confundir el sentimiento religioso con los contenidos culturales que lo revisten, enmascarando su realidad psíquica).
Una vez que comiences a seguir el camino que has de seguir, que no es otro sino el tuyo propio, todo cambiará. Sin embargo, no faltarán personas que, como escribió el poeta Antonio Porchia, “te dirán que vas por el camino equivocado si vas por tu propio camino”. Nada que objetar, claro que será el camino equivocado... para los demás, ya que ese camino es solo tuyo.
Si estás dispuesto a romper lo preconcebido y en el terreno que has despejado delante de ti construir tu propia realidad, aunque “siempre duela crear un mundo” —como escribió Hermann Hesse—, te invito a que sigas leyendo.
Este libro no es para cobardes, y no digo esto para arengar a nadie a hacer nada o para incentivar su lectura, sino que lo digo porque así es.
Pero todo tiene un precio, a veces alto, y si es así, generalmente se debe a que merece la pena pagarlo.
Ángel Alcalá González
Octubre 2019
Capítulo I
Realidad, ceguera y escape
Reconocer la realidad
A un nivel profundo la realidad es abrumadora. No se trata de algo terrible y trágico como la describiría un existencialista, tampoco de un mundo de maravillosas posibilidades infinitas, como lo haría cualquier partidario del mindfulness.
Tampoco es lo que se encuentra en medio de estos dos extremos, el pesimista y el optimista, que he citado antes. La realidad es inconmensurable.
El Tao Te King en su primer aforismo o pensamiento dice: “aquello que puede ser descrito no es el verdadero Tao”. No se me ocurre un intento de definición mejor que este para referirse a la realidad.
Sin embargo, tras esta pequeña disertación hemos llegado a algo: la imposibilidad de definir, de concebir siquiera, la realidad, o aquello a lo que nos referimos cuando usamos esa palabra. La realidad se nos escapa, se diluye al ser pensada, se transforma en un infinito de posibilidades. La realidad es inefable.
Carlos Castaneda decía por boca de Juan Matus —personaje de uno de los extraños libros que escribió— que existen dos realidades: la cognoscible por el hombre y la incognoscible por el hombre, y esto ya es concretar un poco.
Tenemos, pues, una parcela delimitada (lo que el ser humano puede conocer), sigamos reduciendo, concretando, a pesar de que cada reducción nos habla más y más de lo limitado que es nuestro mundo, aquel en el que podemos pensar, sentir y actuar.
Echemos un vistazo aproximativo a nuestro pequeño mundo, y dentro de él a la parte más habitual: el mundo cotidiano, ese que representa nuestra realidad diaria, un lugar que, de cuando en cuando, recibe la visita de lo imprevisto, de lo que se mueve por debajo de él, sacudiéndolo y haciendo que nos demos cuenta de lo efímero de su existencia.
Intentemos reconocer ese pequeño mundo con sus posibilidades, sus peligros, sus avisos, sus demandas y sus regalos, y ya nos ocuparemos más adelante, en la medida de lo posible, de las irrupciones ocasionales de lo que cae fuera de la esfera cotidiana y sacude nuestra pequeña casa hasta los cimientos.
La parcela de realidad del mundo operativo diario —llamémosle así— no es sino un reflejo a escala reducida de esa otra parcela (la cognoscible por el hombre) en la que está inmersa. No es buena, no es mala; no sé en qué medida tiene conciencia y en qué medida es irracional y arbitraria, lo que sí está claro es que tiene unas leyes que, si bien son probabilísticas, también es cierto que marcan una tendencia y que unas cosas son mas probables de ocurrir que otras, que existe una relación, no absoluta pero sí significativa, entre causa y efecto.
Como decía el protagonista de la película V de vendetta, “todo es posible y nada es seguro”, pero hay cosas más posibles que otras y sucesos con mayor probabilidad de ocurrencia que otros.
Por ello, lo mejor para guiarnos en nuestro mundo de todos los días es hacer caso a la ley de causa/efecto que, si bien no es perfecta, sí es la mejor guía que tenemos para conducirnos por él.
Para ello es fundamental reconocer lo real, lo que sucede de forma más o menos explícita delante de nuestros ojos, y es necesario para poder operar en la mayor medida posible en nuestra historia, en nuestro devenir, sin embargo, muchas veces no reconocemos la realidad más evidente.
El ser humano tiene una capacidad asombrosa para mirar a otro lado, a cualquier lado menos al frente, que es donde se encuentra la realidad.
Es el miedo el que nos hace apartar la mirada; es comprensible, porque la vida nos puede aplastar. De hecho, lo hará con cierta frecuencia a lo largo de los años, hasta que llegue ese aplastamiento final que es la muerte.
Una de las cosas que define al ser humano en profundidad es el sentimiento de soledad y de extinción, la muerte. Este miedo anida de forma intrínseca en seres con conciencia desarrollada —conciencia de sí mismos como entes individuales y perecederos—, y se proyecta en muchas situaciones, por cotidianas y vulgares que sean, siempre y cuando tales situaciones impliquen algún tipo de enfrentamiento, cambio o posibilidad de daño, físico o psíquico.
Todo esto nos habla del miedo a nivel inconsciente o consciente a situaciones, lugares, personas y sucesos determinados, que no son sino una derivación del exclusivamente humano terror a la muerte, a la extinción tanto física como de nuestra consciencia individual, y es que para nosotros no somos otra cosa que nuestra conciencia.
Este miedo, por tanto, se ramifica en ocasiones, cubriendo grandes áreas como una red. Nos paraliza a la hora de emprender un camino nuevo, de enfrentar un problema laboral o económico, de dar por finalizada una relación afectiva, de tomar decisiones de importancia en nuestra vida, las cuales nos gritan que les hagamos caso, pero son ignoradas o enmascaradas por multitud de artimañas. Nos lleva, este miedo difuso, a enterrar la cabeza como el avestruz ante el peligro presente, todo antes que enfrentarse a la vida y su crudeza.
Sin embargo, a pesar de no poder escapar a la existencia, y a pesar de estar en un mundo tan grande y fuerte, nosotros, tan pequeños, débiles y efímeros, poseemos algo tremendamente grande e importante. Yo lo llamo el margen de intervención en la realidad; el término que designa este concepto es mío, pero la existencia del mismo es inmemorial, existe desde que la vida consciente —en diferentes grados— surgió en este planeta, y tiene que ver con la volición del organismo y con la capacidad por parte de él de reconocimiento del entorno y de las fuerzas y capacidades personales.
Podemos verlo más claramente con un ejemplo: una persona se encuentra en una situación incómoda, de la cual piensa que no puede salirse, por ejemplo, está sufriendo los estragos personales producidos por un matrimonio caótico, sin afecto, sin futuro; esta persona tiene hijos pequeños a los que quiere y comprende que si pusiera fin a la relación dañaría emocionalmente a sus hijos, y no solo eso, sino que la ruptura traería otros muchos problemas; es posible que su pareja también resulte dañada emocionalmente y ello resulte en un sentimiento de culpa por haber dado el paso hacia la ruptura —y la culpa es uno de los sentimientos más dañinos y difíciles de integrar en el ser humano—, la ruptura también produciría, posiblemente, pérdidas o desajustes económicos, desubicación social, desencuentros con familiares y amigos de la pareja o con la propia familia sanguínea.
La persona que ilustra este caso no quiere seguir casada, pero tampoco quiere dañar a segundos, a terceros ni ponerse a sí misma en una situación precaria. He visto muchos de estos casos, la persona en cuestión a menudo está convencida de que se encuentra atrapada en un callejón sin salida, y esto no es así, no está condenada a vivir de ninguna manera determinada, tiene ese margen de intervención en la realidad, puede que no dependa del sujeto afectado el hecho de que su pareja sea cariñosa o no le engañe —aunque por otra parte, puede que sí—, es posible también que no sea capaz de hacer entender a sus hijos que será, a la larga, mejor para ellos que no vivan una infancia repleta de discusiones domésticas, pero todo ello no impide tomar una decisión. Se puede decidir y actuar, o bien separándose, o quedándose para aguantar y suavizar, integrando la relación en lo que es. Puede hacer muchas cosas, tiene margen, el miedo le impide verlo.
Sí es difícil, a veces, darse cuenta de que siempre existe algo, una decisión, una acción que depende exclusivamente de nosotros. Más difícil es asumir que toda decisión acarrea daños colaterales, que, si sale cara al arrojar la moneda, no volveremos a ver la cruz.
En estos temas no es bueno ir demasiado rápido, no hagas uso de tu margen de intervención en la realidad si no te sientes aún preparado. Lo importante, antes de nada, es darse cuenta —reconocer— que todos poseemos ese margen, que siempre podemos hacer algo en cualquier situación, por poco que sea; entiende, además, junto con este concepto, que todo lo que te han dicho desde niño sobre que las cosas son, deben ser y solo pueden ser de una forma determinada no es sino una enorme, monstruosa y esclavizadora mentira.
La única manera de superar el miedo existencial, el miedo sin objeto concreto, el miedo al miedo es mirar la vida de frente y cara a cara, aceptar —que no es lo mismo que resignarse— lo que esta trae, formar parte activa del juego inevitable de la vida, pues ¿qué otra opción tenemos? Y así, forzándonos a mirar a Isis sin velo, poder decir como Walt Whitman: “de ahora en adelante celebraré todo lo que vea o sea, y cantaré y reiré y no rechazaré nada”.
No se trata exactamente de ser optimista —aunque desde luego no es mala opción— sino de ser veraz y consciente.
No puedo dar fórmulas para esto, para facilitar este camino y empezar a transitarlo, probablemente hay casi tantas formas como personas existen. El filósofo Ludwig Wittgenstein pidió ser enviado, tras alistarse como voluntario, a la primera línea de combate en las terribles trincheras de la Primera Guerra Mundial; lo hizo para conocer al ser humano, y por lo tanto a él mismo, a través de la situación límite más extrema que pueda imaginarse.
No hace falta hacer esto, sin duda, a no ser que sientas que debes hacerlo, lo que sí es primordial es “meterse de lleno” en las situaciones buenas y malas que nos depara nuestra existencia, no matizarlas, no rehuirlas o enmascararlas, sino vivirlas sin reservas en toda su dimensión; solo así se dará el primer paso hacia una liberación sin precedentes, aquella que nos revela lo pequeño, efímero y frágil que es todo, incluidos nosotros mismos, y que, por tanto, nos revela también nuestra grandeza y dignidad, el privilegio de existir sabiendo que existes.
Cualquier decisión, cómo no, implica siempre una responsabilidad. No tenemos infinitas posibilidades de logros, no somos dioses, pero tenemos muchas posibilidades de elección. Utiliza lo que tienes a tu alcance, no lo subestimes ni lo desprecies, es el mayor, en realidad el único regalo, que te ha sido dado.
La insoportable realidad de la existencia
Puede que aún no lo parezca, pero estamos construyendo ya, desde este capítulo, un camino, un sendero, el del posicionamiento vital que se abre paso a hachazos, rompe muros y piedras a martillazos. No hay otra forma de crear un camino a través de edificios y paisajes de confusión. Un camino que no es más real —pero si más nuestro— que otros, y que nos coloca en un lugar personal en medio del supuesto caos de la existencia.
Se ha hablado, unos párrafos atrás, de la necesidad de estar abiertos a mirar el mundo de frente y ver las cosas no como son en sí —ya que ello es imposible, pues nuestra capacidad de percepción es limitada y limitante— sino como son esas cosas para nosotros —en un sentido significativo.
Hacer el esfuerzo de mirar sin huir perceptivamente implica, para empezar, una acción, y después un peligro derivado de esa acción necesaria.
La acción de la que hablo es romper el Zeitgeist familiar. Zeitgeist es una expresión usada en filosofía —espíritu del tiempo sería una traducción aproximada del alemán— que hace referencia a las creencias sobre las cosas que comparte una cultura durante un tiempo cronológico determinado.
Pongo un ejemplo: el Zeitgeist de Europa occidental durante el periodo de la Ilustración impelía a la gente con cultura y formación a creer, sin lugar a dudas, que la razón era la cualidad y capacidad más útil y noble en el ser humano, así como la solución para construir un mundo mejor, más justo y más avanzado; esta era una creencia compartida y suscrita por la mayor parte de la población alfabetizada. La presión filosófica, cultural y política impedía que la mayor parte de los individuos fuera capaz de distanciarse de la tiranía de una creencia compartida por la mayoría, se trata de la tiranía del consenso sobre las ideas, algo que no muchas personas pueden superar, un fenómeno que impide pensar libremente.
Yo utilizo el termino antes mencionado —Zeitgeist familiar— para hacer referencia no solo al espíritu de la época en la que nos ha tocado vivir sino también a los condicionantes sobre la realidad, el bien, el mal, lo posible y lo imposible que han sido inculcados en un individuo determinado a un nivel más modesto, a un nivel familiar.
Siempre, o casi siempre que llego a este punto, me encuentro con las mismas objeciones por parte de muchas personas. “Si nos quitas el patrón de comportamiento enseñado por nuestros padres —reflejo del Zeitgeist en el que se han criado—, ¿qué nos queda? Nos quitas el referente social, el del grupo de conocidos y amigos, el familiar. ¿Por qué? ¿Qué se gana?”.
Empecemos con lo que se pierde: se pierde apego, pertenencia a un grupo, apoyo, coherencia. De algún modo parece terrible y en cierta manera así es, pero con matices.
Si quieres ganar un mundo tuyo tendrás que separarte del que te han inculcado desde antes aún de que pudieras cuestionarte nada y, como escribió el poeta Antonio Porchia: “te dirán que vas por el camino equivocado si vas por tu propio camino”.
Si quieres ser, no ya libre —ya hablaremos más adelante del engaño que encierra esta palabra— sino consciente, real, individuado debes, como diría H. Hesse, “romper un mundo”, y eso siempre duele.
Una vez conseguido esto podrás volver al punto de partida, al seno de tu familia, de tu sociedad, de tu religión —porque la tienes, lo sepas o no, y profeses o no algún credo—. Pero todo habrá cambiado, aunque nada lo haya hecho en realidad. Habrás sido tú el que cambió y eso hace que todo sea distinto.
Aquí viene, entonces, el peligro del que avisé. Corres un riesgo, como todo pionero, y es el de caer —al quedarte sin las creencias que te inculcaron desde niño— en el más absoluto de los nihilismos, algo parecido a lo que reflejó Milan Kundera en el título de su libro La insoportable levedad del ser.
Efectivamente, has sido valiente, has cuestionado la realidad y la inmutabilidad de tus creencias, te has liberado de su tiranía, y entonces caes en una especie de horror vacui, un término que en pintura hace referencia al pánico de dejar un espacio del lienzo libre, el cual se rellena en toda su superficie, sin dejar nada sin ilustrar, sin “llenar”; este fenómeno también podemos verlo en la ciencia y en la literatura, como refleja el libro de igual título del escritor holandés Jacques Hamelink.
Desde un punto de vista más amplio que el de las artes y las ciencias —o si se prefiere complementario—, es decir, desde una perspectiva psicológica, vemos que también ese horror vacui se apodera de nosotros y entonces queremos, necesitamos llenar nuestro pensamiento con intereses, sueños, conductas, deberes, derechos, afectos. Queremos llenarlo de todo para huir de ese sentimiento de indefensión y desamparo, del pavor ante el vacío. Escapar de lo que “no es ni está”, de la ausencia de leyes y normas en busca de seguridad.
En el arte japonés, por ejemplo y, sin embargo, se resalta el vacío, todos conocemos esas típicas pinturas japonesas en las que las ramas de un árbol, una formación rocosa u otro componente natural enmarca los márgenes de la obra dejando en la mayor parte del cuadro, su parte central, un gran espacio vacío; aquí el vacío es lo importante. Como menciona el Tao Te King: “lo importante de un jarrón no es el jarrón, sino el vacío que el jarrón enmarca o envuelve”. Eso es lo que hace un recipiente, manipular y delimitar el vacío para fines útiles.
A efectos humanos cabe decir que hay que saber enmarcar el vacío —la inconmensurabilidad de la realidad que se ofrece ante nosotros—, para ello hemos roto primero el marco impuesto por ese Zeitgeist del que hablamos, ahora, superando el vértigo de vernos con los pies en el aire, enmarcaremos —nosotros mismos— la existencia. ¿Cómo? A partir de un punto que elijamos, cualquiera vale con tal de haber sido elegido por uno mismo, pues es lo que dotará de sentido propio y único a una existencia que ha de ser propia y única —aunque no aislada.
Trazo la cruz que sitúa,
en la nada la casa que habito.
Es lo que se agarra del tiempo,
lo que fragmenta el espacio en teselas,
y nada más.
Solo eso crea,
tranquilo y familiar,
el universo.
Coordenadas —Vuelo Esférico—.
Ángel Alcalá, 2012
Cabe decir, o si se prefiere objetar, que por mucho que se pretenda ser independiente en la creación de un marco de referencia, de una manera personal de entender, valorar y vivir la historia propia, siempre estaremos condicionados en alguna medida por fuerzas transpersonales, sociales e históricas de las que no podemos sustraernos por completo; así es, no hay nada que objetar, por una parte esta modulación de lo que no es exclusivamente “uno mismo” no solo es inevitable sino también necesaria, ser consciente de uno mismo no significa estar aislado del entorno, se trata de integrar y no, aunque pueda parecerlo, de negar. Por otra parte, recordemos ese margen de intervención en la realidad. No podemos elegir los sucesos exactos que nos traerá un determinado camino, pero sí podemos elegir dicho camino.
No obstante, todo este proceso lleva a un fin, que tiene sentido no necesariamente siendo alcanzado, sino viviendo inmerso en el proceso mismo de individuación (tomando el término prestado de la psicología analítica) de convertirse, cada vez más, en uno mismo.
La ceguera por el horror
En el año 2013, hace seis años a la fecha de escritura de este libro, tuve un accidente terrible, una intoxicación no buscada que me llevó al borde de la muerte y que me hizo experimentar la disolución de mi conciencia, que me arrojó a algún sitio que está más allá del infierno, al que yo pude denominar, con el tiempo y tras más de dos años de tratamiento psiquiátrico y psicofármacos, “aquello que ningún ser humano debería ver”.
Solamente cuento esto porque creo que puede resultar interesante al hablar, en este apartado, de lo “necesario” de pasar un infierno, una prueba de fuego, para tomar sentido de la propia existencia.
Cuando tuve mi bad trip, como se denomina en psicología a una experiencia de este tipo (para una descripción literariamente interesante de este fenómeno recomiendo Cielo e infierno, de Aldous Huxley), experimenté, dejando de lado detalles escabrosos que no aportan nada, la disolución de mi conciencia, el vacío, la nada.
Esto, como podrá imaginarse, aunque sea solo superficialmente, es más espantoso que cualquier tragedia familiar o personal por terrible que sea, podría decirse que está a otro nivel. Es la nada, la inexistencia, pero, y es un pero muy importante, después de años de ocurrida la experiencia, me di cuenta de que si experimenté la disolución de todo es porque aún quedaba algo para experimentar esa disolución. Ese algo eres tú, más allá de tu conciencia habitual y personal, más allá de lo que creíste ser.
No quiero ser malinterpretado, no aconsejo buscar experiencias de este tipo, yo tuve suerte, tenía todas las papeletas, según los médicos, para haber muerto en este trance.
Lo que sí quiero resaltar es que, por mucho que te aterre la vida y las desgracias, por más que no encuentres sentido a tu vida, hay algo en ti, esa chispa de conciencia, que no te abandonará mientras estés aquí.
Y no solo eso, vivir experiencias fuera de lo habitual, profundas y aterradoras —todo lo profundo lo es—, numinosas, tomando prestado el término de Rudolf Otto, no solo no te destruirá, sino que pondrá en marcha una serie de mecanismos, de recursos (se me viene a la mente la reserva de Gurdjieff) que traerán como consecuencia la activación de aptitudes desconocidas y, con ellas, una relativización de los miedos cotidianos, un apego a la realidad experimentada por los sentidos, una confianza en tus propios recursos y una decisión de seguir en la vida que antes ni siquiera imaginaste.
El horror te cegará, pero solo por un tiempo, si el proceso no te destruye —y no suele suceder— tus ojos se abrirán más de lo que creíste posible. Es como el caso de un animal acorralado: el animal huye del peligro —digamos un depredador— que le persigue, cuando se ve arrinconado y ya es imposible toda huida, un valor y una furia desesperada se adueñan de él y acomete como último acto definitivo de protección de su existencia. A veces el animal hace huir a su verdugo, otras muere, pero, en cualquier caso, esta respuesta hace ver que tenemos recursos dormidos que no se despiertan y actúan habitualmente y por ello pasan por inexistentes a nuestra conciencia; en el caso del ser humano, la experimentación de esta conducta ante lo inevitable le hace ver que es mucho más fuerte, capaz y determinado de lo que había supuesto. Instrumentalizar e incorporar este conocimiento de hasta dónde estamos dotados, resultante de la vivencia de situaciones extremas, nos otorgará oportunidades y lucidez antes no sospechadas.
El psiquiatra Viktor Frankl, creador de la logoterapia, decía que incluso en los casos más graves de esquizofrenia siempre hay un centro, un punto, una llama en el interior del enfermo, que es incorruptible y lucha por expandirse y recuperar la salud y la cordura; la existencia de ese punto se activa habitualmente tras sucesos traumáticos, pero —afortunadamente— podemos valernos de la existencia de esa llama sin pasar por una desgracia que la revele. ¿Cómo? Con la inmersión total y absoluta en el momento vital que estemos experimentando. No rehuir un trauma, no intentar enmascararlo, vivirlo en toda su dimensión, sufrirlo y sentirlo. De lo contrario se cae en una falsificación de la existencia, e ir en contra de lo que te depara esta, por terrible que parezca, dedicarse a adornarla, rehuirla o disfrazarla trae al final muchos más problemas de los que —aparentemente— evita.
Tasuta katkend on lõppenud.