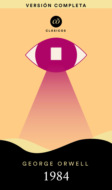Loe raamatut: «El reino de las mujeres»
El reino de las mujeres

El reino de las mujeres (1904) Anton Chejov
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Edición: Octubre 2020
Imagen de portada: Constantinos Yatras (1811-1888)
Traducción: Anna Lev
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 La víspera
2 La mañana
3 El almuerzo
4 La noche
La víspera
Ahí se encontraba el fajo de billetes. Venía de la casa de campo del bosque –la dacha– del almacenista. Él especificaba que mandaba mil quinientos rublos arrebatados a alguien por la vía judicial en un pleito ganado en segunda instancia. A Anna Akimovna no le agradaban estas cosas, y palabras como ganar un pleito y por la vía judicial le asustaban. Sabía que no había que cometer injusticias y, por alguna razón, cuando el director de la fábrica, Nazarich, o el almacenista de la dacha quitaban algo por la vía judicial, saliendo victoriosos en este tipo de asuntos, sentía temor y vergüenza y, por ello, ahora también experimentó esas mismas sensaciones y quiso esconder el fajo de billetes en cualquier lugar para no verlo.
Pensaba enfadada en que las mujeres de su generación —ella ya tenía veinticinco años— serían ahora amas de casa, se habrían casado y dormirían profundamente para despertarse por la mañana de estupendo humor. Muchas de las casadas ya tendrían niños. Sólo ella, como una vieja, se veía obligada a permanecer sentada delante de estas cartas, haciendo anotaciones sobre ellas, respondiendo la correspondencia para pasarse después toda la tarde, hasta medianoche, sin nada que hacer, a la espera de conciliar el sueño; durante todo el día siguiente la felicitarían y atendería peticiones y al otro seguramente habría un escándalo en la fábrica, le pegarían a alguien o alguien moriría por causa del vodka y a ella le remordería la conciencia. Terminadas las fiestas, Nazarich despediría a unos veinte hombres y esos veinte hombres se arremolinarían con las cabezas descubiertas junto a su puerta y sentiría remordimientos al dirigirse hacia ellos para echarlos como perros. Y todos sus conocidos la criticarían a sus espaldas y le enviarían anónimos tachándola de explotadora acaudalada, que se come la vida de los demás y chupa la sangre a sus trabajadores.
Tenía a un lado una carpeta donde guardaba la correspondencia leída. La remitían demandantes hambrientos, borrachos cargados de hijos, enfermos, humillados, incomprendidos... Ana Akimovna ya había apuntado en cada carta a quién le daría tres rublos, a quién cinco. Hoy las haría llegar al contable y mañana se entregarían allí los subsidios o, como dicen los obreros, «la comida de las fieras».
Se repartirán cuatrocientos setenta rublos, un tanto por ciento del capital del testamento por el difunto Akim Ivanich para los pobres y los indigentes. Se agolpará una muchedumbre inconforme. Desde el portal hasta las puertas del contable se formará una larga cola de gente extraña con cara de fiera, harapienta, aterida de frío, hambrienta y borracha, vitoreando con sus voces roncas a la madre redentora Anna Akimovna y a sus padres; los de atrás empujarán a los de delante y los de delante proferirán insultos. El contable, molesto por el ruido, las blasfemias y los lamentos, se levantará y abofeteará a alguien para placer de los demás. Y su gente, los trabajadores, que no han recibido por las fiestas nada salvo su salario, y ya se lo han gastado todo, celebrarán el espectáculo en medio del patio, unos y otros riendo y mirando con envidia de una manera irónica.
«Los comerciantes, y particularmente sus mujeres, aman más a los pobres que a sus propios obreros —pensó Anna Akimovna—. Siempre ha sido así».
Su mirada se detuvo en el fajo de billetes. «Sería bueno repartir mañana este dinero innecesario y repugnante entre los trabajadores, pero no conviene darles nada de forma gratuita, porque volverían a pedir. ¿Y qué suponen estos mil quinientos rublos si en la fábrica hay algo más de mil ochocientos trabajadores, sin contar a sus mujeres e hijos? Quizás fuera mejor elegir entre cualquiera de los demandantes que han escrito estas cartas y que hace tiempo perdieron la esperanza de una vida mejor, y darle a él los mil quinientos rublos. Este dinero le aturdirá como una tormenta y es posible que por primera vez en la vida se sienta feliz». La idea le entretenía porque le parecía original y divertida. Extrajo al azar una carta de la carpeta y la leyó. Era de un secretario de alguna provincia, llamado Chalikov, desempleado desde hacía tiempo, enfermo, que vivía en la casa de Guschin. Su mujer padece tisis y tiene cinco hijas pequeñas. Anna Akinovna conocía muy bien la casa de cuatro plantas de Guschin donde vivía Chalikov. ¡Era indecente, insalubre y putrefacta!
«Pues se lo daremos a este Chalikov —decidió—. No se lo enviaré, será mejor que se lo lleve personalmente para evitar murmuraciones innecesarias. Sí —pensaba al meterse en el bolsillo los mil quinientos rublos—. Los visitaré y quizás encuentre algún sitio donde recoger a las hijas».
Cuando llamó para ordenar que le prepararan los caballos se sentía feliz.
Al sentarse en el trineo eran más de las seis de la tarde. Las ventanas de todos los pabellones estaban muy iluminadas y, por eso, se hacía más evidente la oscuridad que reinaba en el enorme patio. Junto a las puertas, al fondo del patio, cerca de los almacenes y de los barracones de los obreros, brillaban encendidas las farolas eléctricas.
Aquellos pabellones, almacenes y barracones, oscuros y lúgubres, donde vivían los trabajadores no eran del agrado de Anna Akimovna y le producían aprensión. Después de la muerte de su padre sólo había estado en una ocasión en el pabellón principal. Los altos techos con vigas de hierro, la gran cantidad de enormes ruedas que se movían con rapidez, de correas de transmisión y palancas, el silbido estridente, el chillido del acero, el tintineo de las vagonetas, la respiración dura del vapor, las caras pálidas, amoratadas o negras por el polvo del carbón, las camisas mojadas por el sudor, el reflejo del acero, el cobre o el carbón, y el viento, algunas veces muy caliente, otras frío, daban la impresión de estar en el infierno. Le parecía que las ruedas, las palancas y los cilindros calientes y estridentes intentaban desprenderse unos de otros para destruir a las personas, y las personas, con cara de preocupación, sin oírse unos a otros, corrían y se movían cerca de las máquinas, intentando detener su terrible movimiento.
Una vez le habían mostrado algo a Anna Akimovna y se lo habían explicado respetuosamente. Recordaba cómo sacaron del horno un trozo de hierro candente en el Departamento de Herrería y cómo un viejo con una correa en la cabeza y otro joven de blusa azul, una cadena en el pecho y cara de enfado —los dos debían ser capataces subalternos— golpeaban el bloque de hierro con martillos y cómo destellaban por todas partes chispas doradas y cómo, pasado algún tiempo, retumbaba ante ella una enorme lámina de hierro; el trabajador de más edad permanecía de pie en posición firme y sonreía, y el joven se secaba la cara sudorosa con la manga y le daba explicaciones a ella. Y también recordaba a un viejo tuerto que en otro departamento serraba un trozo de hierro del que caía un polvillo fino, y cómo un pelirrojo con gafas oscuras y camisa agujereada trabajaba en un torno dando forma a un trozo de acero; la máquina rugía, chillaba y silbaba y a Anna Akimovna ese ruido le provocaba náuseas y sentía como si le taladrasen los oídos. Miraba, escuchaba, no comprendía, sonreía con benevolencia y se avergonzaba. ¡Qué extraño le parecía alimentarse y recibir cientos de miles de rublos gracias a algo que no entendía y era incapaz de amar!
A los pabellones de los obreros no había entrado ni una sola vez. Dicen que allí hay humedad, pulgas, corrupción, caos. Lo admirable es que todos los años se destinan mil rublos para el mantenimiento de los pabellones pero, si creemos lo que dicen las cartas anónimas, la situación de los trabajadores cada año es peor...
«Cuando vivía mi padre había más orden —pensó Anna Akimovna saliendo del patio—, porque él mismo había sido obrero y sabía qué hacía falta. Yo no sé nada y sólo hago tonterías».
De nuevo le asaltó el aburrimiento, ya no estaba tan contenta y pensar en aquel hombre dichoso al que le iban a caer del cielo mil quinientos rublos ya no le parecía tan original y divertido. La idea de ir a favorecer a un tal Chalikov, mientras en su casa se hundía poco a poco un negocio millonario y los trabajadores vivían en los pabellones peor que si fueran presos, significaba para ella hacer tonterías y engañar a su propia conciencia. Por la carretera y el campo próximo a la misma, en dirección hacia las luces de la ciudad, marchaba una muchedumbre de trabajadores de fábricas vecinas, la de papel y la de tela. En el aire frío se escuchaban risas y animadas conversaciones. Anna Akimovna observó a las mujeres y a los niños y, de repente, ella también quiso ser sencilla, grosera y humilde. Recordaba claramente aquel tiempo lejano en que la llamaban Aniutka y se arropaba junto a su madre bajo una misma manta, mientras en la otra habitación la lavandera lavaba la ropa y de las contiguas surgían risas, insultos, llanto de niños, una armónica, el murmullo de las máquinas de tornear y de coser. Recordaba cómo su padre, Akim Ivanich, que conocía casi todos los oficios, ajeno a la estrechez y el ruido, soldaba algo cerca de la chimenea, dibujaba o cepillaba. Sintió ganas de lavar, planchar, correr por el despacho y la taberna, como hacía cada día cuando vivía con su madre. ¡Cómo le gustaría ser una trabajadora y no la dueña! ¡Qué extraña le parecía su gran casa con lámparas y cuadros, el lacayo Mishenka con el frac y los bigotes aterciopelados, la hermosa Barbarushka, la lisonjera Agafiushka y todos esos jóvenes de ambos sexos que venían cada día a pedirle dinero y ante los cuales, sin saber por qué, se sentía culpable, y esos funcionarios, doctores y damas que la adulaban y se beneficiaban a su costa, despreciándola secretamente por su procedencia humilde!
Al llegar a la caseta del paso a nivel, aparecieron esparcidas casas con huertos y, por fin, la ancha calle donde se alzaba la popular casa de Guschin. En la calle, ahora silenciosa en vísperas de fiesta, por lo general había un gran movimiento. Se sentía el ruido de los restaurantes y cervecerías. Si en ese momento pasara alguien que no fuera de aquí, que viviera en el centro de la ciudad, sólo repararía en los borrachos sucios e injuriosos, pero Anna Akimovna, que desde la infancia había vivido en esta zona, veía en la muchedumbre a su difunto padre, a su madre, a su tío. Su padre era un alma débil y vaga, un poco fantasioso, despreocupado y frívolo. Carecía de pasión por el dinero, el prestigio social, el poder; decía que el obrero no tenía tiempo para dedicarse a fiestas e ir a la iglesia; y si no hubiese sido por su mujer quizás nunca hubiera ayunado y hasta habría comido carne en días de vigilia. En contraposición, en lo tocante a la religión su tío Ivan Ivanich se mostraba duro como un roble; en la política y en la moral era severo e inexorable y cuidaba no sólo de sí mismo sino también de sus sirvientes y conocidos. ¡No quisiera Dios que fueras a su habitación y no te santiguaras! Las suntuosas dependencias donde actualmente vivía Anna Akimovna, las tenía él cerradas y sólo las abría en las grandes fiestas para los huéspedes importantes. Él mismo vivía en la oficina, en un pequeño cuarto lleno de iconos. Simpatizaba con el Rito Antiguo y continuamente acogía a obispos y sacerdotes de esa orientación, aunque estaba bautizado, casado y enterró a su mujer con la liturgia de la Iglesia ortodoxa. A su hermano Akim, su único heredero, no le quería por su frivolidad —que él llamaba simpleza y estupidez— e indiferencia hacia la fe. Lo mantenía en la fábrica como a un trabajador más y le pagaba dieciséis rublos al mes. Akim lo trataba de usted y en las grandes solemnidades se postraba a sus pies al igual que el resto de su familia. Pero tres años antes de su muerte, Ivan Ivanich se acercó a él, le perdonó y ordenó contratar una criada para Aniutka.
El portal de la casa de Guschin era oscuro, recóndito y maloliente. Cerca de las paredes se escuchaban toses de hombres. Dejando el trineo en la calle, Anna Akimovna entró en el patio y allí preguntó por el número cuarenta y seis, que era donde vivía el funcionario Chalikov. Le mandaron a la última puerta a la derecha, en la tercera planta. Incluso en la escalera se notaba ese mismo olor asqueroso percibido en el portal. Durante su infancia, cuando el padre de Anna Akimovna era un obrero sencillo, ella vivía en casas similares. Después, cuando las circunstancias cambiaron, las visitaba a menudo con fines benéficos. Hace tiempo que le era familiar la estrecha escalera de piedra con escalones altos, los descansillos entre los pisos, la lámpara mugrienta en el hueco de la escalera, el hedor, los lebrillos, los cazos, los harapos junto a las puertas en los descansillos. Una estaba abierta y, a través de ella, se veían sastres judíos sentados a las mesas mientras cosían cubiertos con sombreros. La gente le salía al encuentro en la escalera, pero no tenía miedo a que la ofendieran. Temía tan poco a estos trabajadores como a sus educados conocidos.
El apartamento número cuarenta y seis comenzaba por la cocina. Generalmente en las casas de los obreros de las fábricas y de los profesionales huele a barniz, alquitrán, cuero, humo, dependiendo de aquello a lo que se dedique el amo; los apartamentos de los nobles arruinados y de los funcionarios eran conocidos por su olor apestoso y amargo. Ese mismo olor asqueroso le vino ahora a Anna Akimovna apenas hubo atravesado el umbral. En una esquina, detrás de una mesa, se sentaba un hombre con levita y la espalda apoyada en la pared, que pudiera ser el mismo Chalikov; y con él había cinco chicas. La mayor, de cara redonda y delgada, con una peineta en la cabeza, aparentaba tener unos quince años y la más joven, gordita, con el cabello de punta como un erizo, no tendría más de tres. Los seis estaban comiendo. Cerca de la chimenea, con un hurgón en la mano, había una mujer pequeña, muy delgada y con la cara amarillenta, vestida con falda y camisa blanca; la mujer estaba embarazada.
—No esperaba de ti, Lizochka, que fueras tan desobediente —reprochaba el hombre—. ¡Ay, ay qué vergüenza! ¿Significa que quieres que tu papaíto te pegue? ¿Verdad?
Al ver en el umbral a una dama desconocida, la delgada mujer soltó el hurgón temblando.
—¡Vasilii Nikitich! —exclamó lentamente con voz sorda, como si no creyera lo que veían sus ojos.
El hombre miró y se sobresaltó. Se trataba de una persona huesuda, de hombros estrechos, con las sienes hundidas y el pecho liso. Sus ojos eran pequeños, profundos, con círculos oscuros, su nariz larga como de pájaro y un poco torcida a la derecha, la boca ancha. Su barba se dividía en dos mitades, el bigote lo llevaba afeitado y por eso parecía más un lacayo que un funcionario.
—¿Vive aquí el señor Chalikov? —preguntó Anna Akimovna.
—Así es —contestó Chalikov de forma severa, pero en ese mismo momento reconoció a Anna Akimovna y gritó—: ¡Señora Glagoleva! ¡Anna Akimovna!
Y de repente se quedó sin aliento, suspiró y sacudió las manos, todo ello motivado por la sorpresa.
Tasuta katkend on lõppenud.