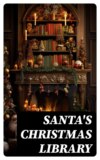Loe raamatut: «El idilio de un enfermo», lehekülg 8
XI
La idea que Andrés había formado, por rumores y conjeturas más que por experiencia, del meloso D. Jaime, era la adecuada. El entendimiento escaso, la conciencia turbia, los apetitos despiertos, la condición mansa y peligrosa como la del agua detenida. Su padre le había embarcado a los catorce años entre otros cuantos millares de ovejas humanas que la metrópoli enviaba anualmente a las colonias ultramarinas. A los cincuenta había vuelto, sin instrucción, sin creencias religiosas y sin salud, pero con treinta o cuarenta mil duros, ganados en el fondo de una bodega vendiendo arroz y tasajo para los negros. La vida de bestia enjaulada que observó por espacio de treinta y seis años no era a propósito para desenvolver los gérmenes de inteligencia y bondad que la providencia de Dios no niega a ninguna criatura humana. Sus pensamientos, sus sentimientos y los actos todos de su voluntad eran vulgares y sórdidos. En cambio, el encierro enardeció y sobresaltó su temperamento y lo inclinó a los goces sensuales, buscando en ellos la compensación de los que la libertad, la instrucción y el trato social ofrecen. Bien se declaraban las torpes aficiones en el mirar opaco de sus ojos, hundidos y extraviados, y en la palidez cadavérica de las mejillas, a la cual también contribuía la dolencia crónica que le aquejaba hacía algunos años.
Al llegar en el verano anterior a su pueblo natal habíase alojado en casa de su hermano Tomás, quien pensó que se le entraba con él la fortuna por la puerta. Pronto vino en cuenta de su error. El indiano, aunque tuviese dinero, ni lo mostraba. Largos seis meses lo tuvo de huésped en casa, haciendo por obsequiarle no pocos sacrificios, sin obtener más recompensa que algunos livianos regalos a las chicas y a Rafael. Cuando le pidió dinero para comprar más ganado y pagar algunos picos que debía, D. Jaime puso muy mala cara, pero se lo otorgó en préstamo al diez por ciento: le hacía gracia especial, porque la mayor parte lo tenía colocado al doce. Desde entonces, el indiano estuvo en casa de su hermano como en ascuas: temía a cada instante nuevas demandas y temía además que le faltase el rédito de lo que le había prestado. Si no fuese porque las gracias de Rosa obraban ya sobre su ser vivo y ardoroso influjo, se hubiera ido inmediatamente. Este influjo, de índole grosera, fue el que le retuvo y fue también el que le obligó más tarde a separarse. Veamos cómo.
No el carácter alegre y desenvuelto de su sobrina, ni la gracia singular que imprimía a sus palabras y actitudes, ni la rara altivez que custodiaba su inocencia, fueron las que cautivaron a D. Jaime. De esta suerte, su pasión, aunque senil, hallaría disculpa. Lo único que vio y apreció en Rosa fue la forma, o por aproximarnos más a la verdad, la carne. No era apto para sentir ni aun comprender otras pasiones más subidas. Pareciole, así que la vio, un bocado apetitoso. Al cabo de algunos días de vivir cerca y contemplarla largamente en todas las posturas, concibió por ella una torpe y desenfrenada afición. Guardose de mostrarla, porque detrás de sus vicios, y aun sobreponiéndose a ellos, estaba el hombre práctico, el aldeano egoísta y receloso. Temía que, conocida su flaqueza, la familia se aprovechase para saquearle. Además, no quería verse comprometido. A imitación de otros muchos paisanos que habían llegado con dinero de Cuba antes que él, aspiraba a ennoblecer su sangre y adquirir mayor prestigio uniéndose a alguna señorita pobre de la villa, abandonada por esto y por vieja de los jóvenes. Pero aunque no la mostrase, la procuraba alguna salida. En su calidad de tío carnal, estaba autorizado para usar con la muchacha ciertas familiaridades que no les serían permitidas a otros hombres D. Jaime usaba y abusaba. Como vivía bajo el mismo techo y estaba en continuo contacto con ella para todos los menesteres de la vida, se aprovechaba lindamente de sus facultades muy más de lo que haría otro tío menos sucio. «Rosita, tráeme esto.– Rosita, ve por lo otro.– Rosita, sube sobre este banco y alcánzame aquellos zapatos.– Rosita, átame esta cinta.– Rosita, pégame el botón de la camisa.» Y cuando iba y cuando venía y cuando subía y cuando bajaba, las manos amarillentas y velludas de D. Jaime la pellizcaban, la sobaban, la mimaban y la estrujaban.
Rosa, aunque avergonzada algunas veces, cuando las caricias subían de punto, y mostrando también cierta vaga inquietud que ella misma no se explicaba, las acogía con agradecimiento, creyéndose simplemente la preferida de su tío, o la que más había simpatizado con él. No observaba la infeliz que no se las prodigaba tan frecuentes y vivas a la vista de los demás como al hallarse solos. Y a medida que el tiempo se deslizaba, el requemado indiano se iba derritiendo más y más en halagos, entreteniendo su vergonzosa sensualidad.
Pero llegó un instante en que la hoguera creció de tal modo que fue preciso alimentarla arrojándola combustible o apagarla de pronto, so pena de abrasarse vivo en ella. Y optó por lo primero. No había que pensar en matrimonio: esto lo juzgaba solemne dislate, no solamente por las ventajas que otra unión podía reportarle, sino porque se echaba para siempre sobre los hombros la carga de toda la familia. Y sin considerar que era la hija de su hermano, una pobre niña ignorante que le respetaba en calidad de tío y de caballero, pensó en otra cosa. Y no sólo pensó, sino que puso en vías de obra su pensamiento. Comenzó por preparar el terreno. Al efecto fue desnaturalizando poco a poco la índole de sus caricias paternales; mas la joven, advertida por la voz salvadora del pudor, sin pensar nada malo de su tío, las evitó instintivamente, no acercándose a él cuando podía pasar sin hacerlo y escapándosele de las manos cuando era forzoso colocarse a su alcance. D. Jaime entonces varió de táctica: ya que no podía seducirla con los halagos, intentó corromperla con las palabras. Principió con los cuentos verdes, que Rosa escuchaba sin comprender la mayor parte de las veces, bien que él entonces cuidaba de explicárselos. Siguió más tarde con los dichos groseros y de doble sentido, y concluyó por las frases obscenas vertidas en todos los instantes del día en los oídos de la niña. Tampoco logró el resultado propuesto. Rosa, al oír aquel cúmulo de asquerosidades, pensó que su tío se había vuelto loco o que tenía algún diablo metido en el cuerpo, como había oído muchas veces referir en los ejemplos de las novenas, y huía de él cuidadosamente, y andaba por la casa sobresaltada, inquieta, aterrada, aunque sin atreverse a contar lo que sucedía a su padre ni a Ángela. El americano, desesperado, y desesperando de conseguir nada por estos medios, se arrojó entonces a una intentona criminal.
Largo tiempo anduvo acechando el momento oportuno y buscando ocasión de encontrarse a solas con Rosa y en circunstancias en que pudiera llevar a cabo su propósito con alguna esperanza de buen éxito. Al fin creyó hallarla. La hora mejor era la de misa, los domingos, cuando a la chica le tocase quedar guardando la casa, porque la aldea entonces estaba solitaria y la mayor parte de las casas cerradas. En la de Tomás, por hallarse un poco apartada, siempre quedaba alguno teniendo cuidado de ella, un domingo uno y otro domingo otro. D. Jaime esperó el turno de Rosa con impaciencia y disimulando sus intenciones. Cuando las campanas tocaron a misa se fue a la iglesia con la demás familia. Aquel día, en vez de subir hasta la sacristía, como siempre, se quedó a la puerta, y al poco rato de ponerse el cura en el altar, se alejó sin ruido de la iglesia y tomó precipitadamente el camino del Molino.
Cuando llegó, Rosa estaba al lado del fuego arreglando la comida. Al ver a su tío delante, le dio un vuelco el corazón, se puso pálida, como a la vista de un grave peligro. Mediaron pocas palabras. Don Jaime se quejó de un fuerte dolor de estómago y Rosa se dispuso a hacerle una taza de té. Pero antes de que hubiese terminado, el americano la abrazó de improviso. Ella, que presentía este ataque repentino, no dio un grito ni pronunció siquiera una palabra; pero lo rechazó con fuerza y decisión. Hubo una lucha sorda y rabiosa que duró bastante. La chica se defendía gallardamente y consiguió por tres o cuatro veces zafarse de las manos del viejo; pero éste la perseguía por los rincones de la cocina y volvía a sujetarla. Al principio, ella le guardaba aún cierto respeto y procuraba desasirse sin hacerle daño. Poco a poco, vista la tenacidad brutal de su tío, se fue encolerizando, subiósele la sangre toda a la cara, y al verse nuevamente a punto de ser cogida, alzó la mano, y con ella cerrada le dio en plena faz un tremendo golpe, que le hizo caer hacia atrás, sangrando por la nariz. Al caer se lastimó también en la cabeza con uno de los cortes del escaño. Rosa abrió azorada la puerta y salió corriendo, sin saber adónde.
Cuando volvió, al cabo de una hora de vagar por los caminos, halló a la familia ocupada en prodigar cuidados al descalabrado indiano: Tomás aplicándole paños de vino y romero; Ángela haciendo tila para quitarle el susto. Contra lo que esperaba, nadie se dio por enterado de lo acaecido, ni le dijeron una palabra sospechosa. D. Jaime había arreglado ya el asunto, contando que se había caído por alcanzar un jarro de leche de lo alto de la alacena, mientras Rosa se había ido a ver una vecina. Al cabo de algunos días, y después de curarse la herida de la cabeza, determinó dejar la casa de su hermano y trasladarse al pueblo, donde el tabernero se acomodó a mantenerle, lo mismo que a su otro huésped, el excusador de la parroquia, por un módico estipendio. Varias razones tenía para cambiar de domicilio. La primera y más importante era el temor de que Rosa descubriese su atentado, pues desde aquel día ni le dirigió la palabra ni siquiera le miraba, lo cual podía llamar la atención de su padre, y por ahí venir en conocimiento de lo sucedido. Otro temor era, como ya hemos dicho, el de perder el dinero prestado o el de verse obligado a abrir la bolsa de nuevo.
Tomás lo sintió mucho, pues comprendió al fin que poco o nada podía esperar ya de su hermano. En cambio Rosa tuvo una verdadera alegría. El indiano continuó visitándolos de vez en cuando, siempre para llorar alguna pérdida o quiebra de su caudal, con el objeto de que no se les pasase por la imaginación demandarle auxilios pecuniarios. La pasión hacia Rosa, aunque mezclada ahora de rencor, no mermaba; antes parecía crecer con el alejamiento y el recuerdo del vigoroso mojicón recibido. Particularmente, cuando Andrés llegó en el mes de Abril a Riofrío y comenzó a requebrar a su sobrina, se encendió de modo notable con el combustible de los celos. No se le ocultaba al mísero que Rosa le despreciaba más a medida que iba gustando el trato del jovencito madrileño. Con esto la figura de la chica fue creciendo en su recalentado cerebro, y la que antes le parecía una caprichosa rapazuela buena tan sólo para un fugaz devaneo, al verla ahora festejada y perseguida por un joven distinguido de la corte, adquirió grandes proporciones a sus ojos y la juzgó ¡oh poder de la vanidad! digna de ser amada por lo fino. En esta disposición de ánimo, fácil será comprender cuánto le atormentaría el buen éxito que, al decir de la gente y a lo que él observaba, obtenía Andrés en sus amores. Aparentando absoluta indiferencia, no dejaba de espiar sus progresos, inquiriendo aquí y allá cuando la propia observación no bastaba. Ni perdía uno solo de los pormenores que denotaban la aparición del amor en el pecho de la doncella, padeciendo en cada uno de ellos mil torturas y desviviéndose, no obstante, por averiguarlos.
Al cabo empezó a rondarle un pensamiento que podía concluir de una vez con sus penas, sacarle triunfante y llevarle de pronto a la dicha: el de casarse con Rosa. Era muy duro, sin embargo, renunciar a sus ambiciones señoriales y quedar ligado para siempre a una zafia aldeana y a una familia que había de pesar eternamente sobre sus espaldas. Así que, tan pronto como le acudió a la mente, se apresuró a rechazarlo. Pero la endiablada idea volvió de nuevo a presentársele con más alegres colores. Tornó a rechazarla por medio de un sin número de juiciosas reflexiones. A los pocos días volvió a colársele en el magín más risueña y deslumbradora que antes. Trabose entonces una verdadera batalla en el ánimo de nuestro indiano, de cuyas resultas andaba inquieto, silencioso y desvelado, sin ganas de comer, vagando por los caminos hasta bien entrada la noche. No se cansaba de pesar los inconvenientes de la unión con su sobrina, que no eran pocos ni leves. Pero como al mismo tiempo la pasión le espoleaba y los celos tanto le roían, a veces aquéllos le parecían nada, y decidía en un punto su matrimonio. En una misma hora se casaba y se descasaba varias veces.
En tan congojoso estado de indecisión se hallaba el americano cuando sucedió lo que hemos visto en el capítulo anterior: el encuentro con los amartelados jóvenes y la conversación con Andrés, a quien quiso sonsacar. Aquella noche le picaron los celos crudelísimamente y el demonio de la voluptuosidad le presentó a su sobrina más hermosa y apetecible que nunca. Tanto que, dando al traste con todas sus ambiciones y temores, se resolvió a salir de aquel miserable estado haciéndola suya. Tomada esta resolución, descansó como si le quitasen un gran peso de encima, y logró dormir tranquilamente.
Al otro día, aunque no era domingo, se afeitó como si lo fuese, se puso otro pantalón, metió en los dedos todas sus sortijas, y después de tomar el chocolate en compañía del excusador y de ofrecerle un cigarro puro, generosidad que sorprendió mucho al clérigo, fue a su cuarto a arreglar un poco el cabello, y al instante salió de casa y tomó el camino del Molino con los ojuelos chispeando, seco el gaznate y los labios trémulos. Nunca salvó la distancia que mediaba entre el pueblo y la casa de su hermano tan rápidamente. Cuando llegó, Tomás estaba partiendo leña delante de la puerta.
– ¿De dónde diablos vienes tan temprano?– le preguntó levantando la cabeza con sorpresa.
– Oye, Tomás, necesito hablar contigo de un asunto importante… Vámonos arriba.
El molinero se inmutó visiblemente al escuchar estas palabras. Pensó que su hermano le iba a reclamar de golpe el préstamo.
– Vamos— contestó en voz baja, dejando caer el hacha de las manos.
Y ambos entraron en la casa y subieron, uno en pos de otro, la escalera ahumada que conducía a la sala. D. Jaime se sentó: Tomás quedó en pie.
– Pues, Tomás— comenzó aquél echándose hacia atrás en la silla y jugando con la cadena del reloj, gorda como una maroma,– voy a decirte una cosa con toda reserva… Siempre he tenido confianza en ti, y ya sabes que te he dado bastantes pruebas de aprecio… Las circunstancias hacen que uno… vamos… uno no haga las cosas cuando quiere hacerlas, sino cuando puede… ya lo sabes… Sabes también que te aprecio, ¿no es verdad?
Tomás, con la faz despavorida y los ojos en el suelo, hizo señal de afirmación.
– Ya sabes que te he dado bastantes pruebas de apreciarte, y de apreciar a tu familia… Creo que tú me aprecias lo mismo que yo a ti, y la familia lo mismo… Pues, Tomás, tengo que decirte una cosa… A mí me parece que no estoy bien solo… Un hombre no está bien solo, ¿no te parece?
Señal afirmativa de Tomás, que empezaba a dudar y confundirse.
– Yo soy, como tú sabes, muy cariñoso… No lo puedo remediar… Cuando aprecio a una persona, soy capaz de darle la sangre del brazo, ¿estamos?… Pues con la familia siempre he sido muy franco…, ya lo sabes… Lo que yo tuve, siempre ha sido tuyo… Te he tratado siempre como lo que eres… porque a mí nunca me ha dolido gastar uno, dos o tres, estando la familia por medio… Pues, Tomás, yo me voy haciendo ya viejo… Tengo dos años más que tú… ¿No te parece que debo casarme?
Tomás estaba ya menos asustado, pero al oír estas palabras recibió un fuerte desengaño: siempre había pensado heredar a su hermano. Procuró, sin embargo, no dejarlo traslucir, y contestó vagamente, siempre con la vista fija en el suelo:
– Sí… sí… si te parece…
– Estoy decidido… A mí me encanta la familia… Después de trabajar tantos años lejos de su pueblo, necesita uno descanso… No se puede vivir tranquilamente sino casado… rodeado de la familia… cuidando de sus intereses… Yo los tengo muy descuidados, bien lo sabes… A mí me roba cualquiera, y es porque no tengo ningún apego al dinero… ¿Para qué lo he de tener? Si fuese casado, ya sería otra cosa…, miraría más por él y cuidaría de no soltarlo como lo suelto… Tomás, tú bien sabes que puedo casarme con una señorita… Aunque no soy un jovencito, a ninguna de la villa le diría envido que no me dijese quiero… Hoy, entre las muchachas, oros son triunfos… Pero yo soy muy considerado… A mí me tira mucho la familia… y eso de que mañana, u otro día, si el marqués os echa de la casería, tengan tus hijas que ir a servir a un amo, me duele mucho… Puedes creerlo.
Hubo una pausa larga, durante la cual Tomás ardía en curiosidad de saber en qué pararía aquello, aunque lo disimulaba perfectamente. El americano siguió:
– Tú tienes unas hijas trabajadoras y hacendosas… muy bien educadas… Sería lástima que se viesen obligadas a servir las pobrecillas, o que se casaran con un paisano sin recursos que las matase de hambre… En el tiempo que aquí estuve me he encariñado mucho con ellas… Y, francamente… vamos… entre una… que al fin y al cabo es mi sobrina… y otra cualquiera, prefiero que sea una de ellas la que me lleve…
Los ojos de Tomás brillaron de alegría; pero con el dominio que ejercen los paisanos sobre sus emociones, comenzó a santiguarse con cierta sorpresa burlona.
– ¡Mal año para tí, demonio!… ¡mal año para tí!… ¡Nunca pensara!… ¿Qué diablo de mosca te ha picado?
– Pues me ha picado tu hija Rosa.
– ¡Ya me lo olía yo! Es el mismo diablo esa chica… Más artera que ella no la hay en toda la ría… ¡Mira tú que para atrapar a un pez tan largo como tú, que ha corrido las siete partidas, ya se habrá dado maña la indina!
Tomás halagaba de este modo la vanidad de su hermano, quien reía beatíficamente, a pesar de saber a qué atenerse en cuanto a sus dotes de seductor.
– En fin, Jaime— siguió el aldeano encogiéndose de hombros,– si me la había de llevar otro bribón, más vale que seas tú.
D. Jaime rió también la gracia: estaba para reírlo todo.
– Ella es lista como una anguila y saltarina como una cabra… pero tiene el corazón igual que una manteca fresca… Es muy noble… muy noble… y al mismo tiempo muy amorosa… Teniendo cuidado de sujetarla un poco por la pierna será como una cordera… Después, nada melindrosa para comer… lo mismo se pasa con carne que con unas pocas de judías… En habiendo pan en la masera, ya está satisfecha… No te malgastará un cuarto, Jaime…
Esto llegó al corazón del indiano, que expresó su contento con un silbido especial, dándose al mismo tiempo fuertes palmadas en las rodillas.
– Voy a llamarla para darle la noticia… No andará muy lejos la muy pícara… De seguro que ya sabe lo que estamos hablando… ¡Las coge al vuelo!
El aldeano se asomó a la caja de la escalera y gritó:
– Ángela, di a Rosa que venga en seguida… Está en la huerta escogiendo avellana…
La fisonomía del indiano se nubló al pensar que iba a encontrarse frente a la joven. Por primera vez se le ocurrió que podía ser desairado. No tardó en presentarse Rosa.
– ¿Qué me quería, padre?
– Saluda a tu tío, mujer… no te hagas la disimulada— profirió Tomás en tono de zumba, que rebosaba de alegría.
La joven quedó inmóvil y sorprendida.
– ¡Vamos, picarona— dijo el padre sacudiéndola rudamente por el hombro,– que buen pájaro has atrapado!
–¡Yo!
– ¡Sí, tú!… Ahí tienes a tu tío, que ya se entregó como un borrego… ¿Qué mil diablos le has dado a comer para sujetarle así por las orejas?
Y viendo que la chica le miraba cada vez con más sorpresa:
– ¡Abre los ojos, tunanta… abre los ojos!… Acaba de decirme que quiere ser tu marido.
Rosa frunció repentinamente el entrecejo, y después de un instante de vacilación, en que temblaron sus labios, como para decir muchas cosas a la vez, dejó escapar estas palabras secamente:
– Falta que yo quiera ser su mujer.
Tomás soltó una carcajada estrepitosa. Acostumbrado a la salidas originales de su hija, pensó que ésta era una de ellas y la encontró muy chistosa.
– No se ría, padre, no se ría, que lo digo como hay Dios en los cielos; que no quiero.
El aldeano cortó repentinamente el hilo de su risa y se quedó extático mirándola.
– Vaya, vaya, chica… ¡qué me estás ahí cantando!
– Que no quiero.
– ¿Que no quieres casarte con tu tío?– dijo clavándola una mirada aguda.
– No, señor, no quiero— dijo Rosa con firmeza.
Padre e hija se miraron un instante a los ojos. Tomás se puso extremadamente pálido. Un relámpago siniestro cruzó por su fisonomía. Después avanzó lentamente y, sacudiéndola por el brazo, le preguntó con ira mal reprimida:
– ¿Por qué no quieres, di, por qué no quieres?
Rosa, atemorizada, bajó la cabeza; pero aún dijo con firmeza:
– Porque no me gusta para marido.
Apenas había pronunciado la última palabra, cuando su padre cayó sobre ella como una fiera; la volcó en tierra y se puso a darle coces con increíble ferocidad. Parecía golpear sobre una vaca.
– ¡Ah, maldita! ¿Conque no te gusta?… ¿Y esto, di, te gusta?… ¿eh, te gusta?… ¿eh, te gusta?… ¡Toma, toma, recondenada, maldita sea tu estampa!
No se sabe cómo la hubiera dejado a no mediar D. Jaime y no subir Ángela de la cocina. Entre ambos le apartaron. Desde lejos, sujeto por los brazos, le preguntaba con rabiosa sorna:
– ¿Conque no quieres, eh?
Rosa, hecha un ovillo en el suelo, sangrando por el rostro, contestaba con el valor pasivo y salvaje de las aldeanas avezadas a los golpes:
– No, no quiero; ¡no quiero!
– ¡Ya querrás, remaldita!… ¡yo te haré querer!… ¿Estás orgullosa porque te canta al oído el sobrino del señor cura, verdad?… ¿No sabes para qué te quiere a ti el sobrino del señor cura, verdad? Yo te lo enseñaré, grandísima yegua… yo te lo enseñaré.
D. Jaime, viéndole algo más sosegado, fue a coger el sombrero que tenía sobre una silla, y se dispuso a irse. Tomás, mirándole con inquietud, le dijo:
– Pierde cuidado, Jaime… A ésta ya la curaré yo de su enfermedad… ¡Mira, tengo allí las medicinas!
Y apuntaba a un rincón de la sala, donde estaban arrimados unos cuantos garrotes.
D. Jaime, sin responder palabra, bajó la escalera y salió de casa con traza de ir muy desabrido.