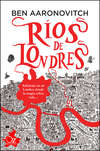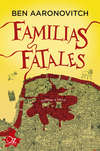Loe raamatut: «La luna sobre el Soho»
LA LUNA SOBRE EL SOHO
Ben Aaronovitch
Traducción de Marina Rodil
Serie Ríos de Londres 2

Página de créditos
La luna sobre el Soho
V.1: abril, 2020
Título original: Moon Over Soho
Publicado originalmente por Gollanz, un sello de Orion Publishing Group (Londres)
© Ben Aaronovitch, 2011
© de la traducción, Marina Rodil, 2018
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2020
Todos los derechos reservados.
Ilustración de cubierta: © Stephen Walter
Ilustración cortesía del autor, tomada de la obra The Island - London Series
Diseño de cubierta: © Patrick Knowles
Publicado por Oz Editorial
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
info@ozeditorial.com
www.ozeditorial.com
ISBN: 978-84-16224-91-3
THEMA: FM
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita utilizar algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
LA LUNA SOBRE EL SOHO
Vuelve Peter Grant, el detective más mágico de Scotland Yard
Cyrus Wilkins, bajista de jazz por las noches y contable de día, sufre un ataque al corazón durante una actuación en el Club 606 del Soho. Cuando el detective de Scotland Yard y aprendiz de mago Peter Grant examina su cadáver, no puede evitar fijarse en la canción que emerge del cuerpo de la víctima… un claro indicio de que una fuerza sobrenatural acabó con su vida. Con la ayuda de su padre, el famoso trompetista Lord Grant; el inspector Nightingale, el último mago de Inglaterra; y la hermosa y misteriosa aficionada al jazz Simone Fitzwilliam, Peter tratará de acabar con una magia muy poderosa que amenaza la vida en el célebre y pintoresco barrio del Soho.
«Los libros de Aaronovitch son una obra divertida, encantadora, ingeniosa y emocionante que dibuja un mundo mágico muy cerca del nuestro.»
The Independent
Contenido
Portada
Página de créditos
Sinopsis
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Nota histórica
Notas
Agradecimientos
Sobre el autor
Para Kalifa, porque todos los padres anhelan ser héroes para sus hijos..
«Hay hombres que han muerto por esta música.
Uno no puede tomarse algo más en serio que eso.»
Dizzy Gillespie, trompetista, cantante y compositor estadounidense de jazz
1. Body and Soul
Es una triste realidad de la vida moderna que, si conduces bastante, tarde o temprano acabas saliendo de Londres. Si tomas la A12 hacia el noreste, llegas a Colchester, la primera capital romana de Britania y la primera ciudad que incendió la chula pelirroja de Norfolk conocida como Boudica. Todo esto lo sabía porque había estado leyendo los Anales de Tácito como parte de mis deberes de latín. En ellos, Tácito muestra una empatía brutal hacia los británicos y ataca con mordacidad a los poco preparados generales romanos, que «pensaban más en el placer que en la conveniencia». Los portentos sin personalidad, que colmaban el Ejército británico, educados a la antigua, se tomaron esta reprimenda muy en serio, como es evidente, porque Colchester es ahora el hogar de los soldados más rudos: el Regimiento de Paracaidistas. Al haberme pasado muchas noches de sábado luchando junto a los reclutas de Leicester Square en mi período de prueba, me aseguré de quedarme en la carretera principal y evité por completo entrar en la ciudad.
Una triste realidad de la vida moderna consiste en que, si conduces lo bastante, tarde o temprano acabas dejando Londres atrás. Si tomas la A-12 hacia el noreste, llegas a Colchester, la primera capital romana de Britania y la primera ciudad que incendió Boudica, la chula pelirroja de Norfolk. Todo esto lo sabía porque había estado leyendo los Anales de Tácito como parte de mis deberes de latín. En ellos, Tácito muestra una empatía brutal hacia los británicos y ataca con mordacidad a los incompetentes generales romanos, que «pensaban más en el placer que en la conveniencia». Los portentos sin personalidad que colmaban el ejército británico, educados a la antigua, se tomaron esta reprimenda muy en serio, como es evidente, porque Colchester es ahora el hogar de los soldados más rudos: el regimiento de paracaidistas. Al haberme pasado muchas noches de sábado luchando junto a los reclutas de Leicester Square en mi periodo de prueba, me aseguré de quedarme en la carretera principal y evité por completo entrar en la ciudad.
Al pasar Colchester, giré hacia el sur y, con la ayuda del GPS de mi móvil, me metí en la B-1029 y pasé por el pedazo de terreno seco con forma de cuña que está embutido entre el río Colne y Flag Creek. Al final de la carretera estaba Brightlingsea, en la costa, tal y como siempre me había contado Lesley. Como si fuera un montón de basura varada en la línea de pleamar. Lo cierto es que no me pareció que estuviese tan mal. Había estado lloviendo en Londres, pero una vez pasado Colchester, me dirigí hacia unos cielos azules y un sol que brillaba por encima de hileras de casas victorianas, bien conservadas, que bajaban hasta el mar.
Localizar chez May fue sencillo; una casa de campo de falso estilo eduardiano construida en los setenta, cubierta casi por completo de farolillos y guijarros. La puerta principal estaba flanqueada, a un lado, por una cesta colgante repleta de flores azules y, al otro, por el número de la casa pintado en un plato de cerámica con forma de velero. Me detuve y estudié el jardín; había gnomos holgazaneando junto a un bebedero para pájaros decorativo. Respiré hondo y llamé al timbre.
De inmediato oí un coro de voces femeninas que chillaban desde el interior. Distinguí, a través de la vidriera de la puerta principal, unas figuras borrosas que se apresuraban de un lado para otro al final del vestíbulo. Alguien gritó: «¡Es tu novio!», lo que obtuvo como respuesta un ¡chist! y una reprimenda en voz baja por parte de otra persona. Un borrón blanco desfiló por el pasillo hasta que ocupó todo el campo visual a través de la ventana, de lado a lado. Di un paso atrás y la puerta se abrió; era Henry May, el padre de Lesley.
Henry era un hombre corpulento, de hombros anchos y brazos musculosos, que conducía camiones de gran envergadura y arrastraba engranajes. Muchos desayunos para llevar y las paradas en el pub le habían formado un flotador alrededor de la cintura. Tenía el rostro cuadrado y se había enfrentado a las entradas afeitándose el pelo hasta reducirlo a una pelusa marrón. Sus ojos eran azules y astutos; Lesley los había heredado de él.
Que tuviera cuatro hijas significaba que tenía un máster en parecer amenazador y yo tuve que enfrentarme al deseo de preguntar si Lesley podía salir a jugar.
—Hola, Peter —dijo.
—Señor May —contesté.
No hizo ningún esfuerzo por apartarse de la puerta; tampoco me invitó a pasar.
—Lesley saldrá en un minuto —dijo.
—¿Está bien? —pregunté.
Era una pregunta estúpida y el padre de Lesley nos ahorró la vergüenza a los dos al ignorarla. Respiré hondo al oír que alguien bajaba las escaleras.
El doctor Walid me había dicho que tenía daños importantes en el maxilar superior, el tabique nasal, la mandíbula y la rama mandibular. Aunque la mayoría de los músculos y tendones subyacentes habían sobrevivido, los cirujanos del Hospital Universitario no habían podido salvar gran parte del tejido cutáneo. Le habían puesto un armazón temporal para permitirle respirar e ingerir alimentos. También cabía la posibilidad de que se beneficiara de un trasplante parcial de cara, si lograban encontrar un donante adecuado. No podía hablar, dado que lo que quedaba de su mandíbula se sujetaba gracias a una filigrana de metal hipoalergénico.
El doctor Walid también dijo que una vez se le fusionaran lo bastante los huesos, quizá fueran capaces de recuperar algo de la funcionalidad mandibular para que recuperara el habla. Pero para mí todo era un poco relativo. Veas lo que veas, me dijo, míralo durante tanto tiempo como necesites para acostumbrarte y aceptarlo; después, sigue adelante como si nada hubiera cambiado.
—Aquí está —dijo el padre de Lesley mientras se hacía a un lado para permitir que una delgada figura pasara rozándolo.
Vestía una sudadera de rayas azules y blancas, se había puesto la capucha con los cordones apretados para esconder la frente y la barbilla. Llevaba una bufanda blanca y azul a juego para ocultar la parte inferior de la cara y unas grandes gafas de sol pasadas de moda, que yo sospechaba que había saqueado del cajón de la ropa olvidada de su madre, para cubrirse los ojos. Me quedé mirándola fijamente, pero no había nada que ver.
—Deberías haberme dicho que íbamos a robar algo —dije—. Habría traído un pasamontañas.
Me miró con repulsión. Lo distinguí por la inclinación de su cabeza y por el modo en que encogía los hombros. Sentí un balbuceo en el pecho y respiré hondo.
—¿Damos un paseo entonces? —pregunté.
Le hizo un gesto de asentimiento a su padre, me agarró con firmeza del brazo y me condujo fuera de la casa.
Sentí los ojos de su padre clavados en mi espalda mientras nos marchábamos.
Si no se tiene en consideración la construcción naval ni la ingeniería eléctrica, Brightlingsea no es una ciudad ruidosa ni siquiera en verano. Ese día, dos semanas después de que acabaran las vacaciones escolares, estaba prácticamente en silencio, salvo por algún coche esporádico o el sonido de las gaviotas. Permanecí callado hasta que cruzamos la calle principal, donde Lesley sacó su libreta policial del bolso, la abrió por la última página y me la mostró.
«¿Qué has estado haciendo?», escribió en toda la página con un bolígrafo negro.
—No quieres saberlo —respondí.
Con un gesto de la mano aclaró que sí, que quería saberlo.
Le hablé sobre el tío al que una mujer, con dientes en la vagina, le había arrancado la polla a mordiscos, lo cual pareció divertir a Lesley, y sobre los rumores de que el IPCC1 estaba investigando al inspector jefe Seawoll por su comportamiento durante los disturbios de Covent Garden, pero eso no la entretuvo. No quise contarle que Terrence Pottsley, la otra víctima que había sobrevivido a la magia que dañó su rostro, se había suicidado en cuanto sus familiares se dieron la vuelta.
No fuimos directamente a la orilla. Lesley me llevó por la parte trasera de Oyster Tank Road y atravesamos un aparcamiento cubierto de hierba en el que había unas filas de barcos situados sobre sus remolques. El viento fresco del mar gimió a través de los aparejos e hizo que los accesorios metálicos chocaran y emitieran un ruido seco, como si fueran cencerros. Cogidos de la mano, pasamos con cuidado a través de los barcos y terminamos en una explanada abierta de hormigón. A un lado, los escalones de cemento daban a una playa esculpida en pequeñas franjas junto a los rompeolas podridos; al otro, había una fila de casetas de colores brillantes. La mayoría tenían la puerta cerrada a cal y canto, aunque vi a una familia decidida a alargar el verano tanto como pudieran: los padres bebían té en el porche de la entrada mientras los niños jugaban con un balón de fútbol en la playa.
Entre el final de las casetas de playa y la piscina al aire libre había una franja de césped y un búnker en el que por fin nos sentamos. Construido en los años treinta, cuando la gente tenía unas expectativas realistas sobre el clima político británico, estaba hecho de ladrillo y era lo bastante sólido como para servir de trampa para tanques. Nos sentamos, resguardados del viento, en el banco que recorría la parte trasera del hueco. Habían decorado el interior con un mural del paseo marítimo: el cielo azul, las nubes blancas, las velas rojas. Un gilipollas redomado había hecho un grafiti con las letras bmx a lo largo del cielo y había una lista con nombres pintados de forma vulgar en la pared lateral: brooke t., emily b. y lesley m. Estaban justo en el sitio donde podía pintar un adolescente aburrido y despatarrado en la esquina del banco. No hacía falta ser poli para darse cuenta de que este era el sitio al que venían los chavales de Brightlingsea a pasar el rato en ese duro periodo comprendido entre la edad de responsabilidad penal y la edad legal para beber.
Lesley sacó un iPad de imitación del bolso y lo encendió. Alguien de su familia debía de saber de ordenadores, sabía que no había sido Lesley, porque habían instalado un sintetizador de voz. Lesley escribió con el teclado y el iPad habló. Era un modelo básico con un acento estadounidense que la hacía sonar como un surfista autista, pero al menos podíamos mantener una conversación más o menos normal.
No perdió el tiempo hablando de cosas insulsas.
—¿Puede arreglarse la magia? —preguntó.
—Pensaba que el doctor Walid te lo había aclarado.
Temía que me hiciera esa pregunta.
—Quiero decir tú —añadió.
—¿Cómo?
Lesley se inclinó sobre el iPad y trasteo a propósito la pantalla con el dedo. Tecleó varias frases sueltas antes de darle a intro.
—Quiero que me lo digas tú —dijo el iPad.
—¿Por qué?
—Porque confío en ti.
Tomé aire. Un par de jubilados pasaron veloces por delante del búnker en sus scooters de movilidad reducida.
—Por lo que sé, la magia funciona dentro del marco de las mismas leyes de la física que todo lo demás —respondí.
—Lo que hace la magia —dijo el iPad— puede deshacerlo la magia.
—Si te quemas la mano con fuego o electricidad, sigue siendo una quemadura: la curas con vendas, cremas y cosas así. No utilizas más electricidad o más fuego. A ti te desfiguró la piel y los músculos de la cara un puto espíritu malévolo. Tu mandíbula estaba machacada y todo se sostenía en su sitio gracias a la magia. Cuando eso se agotó, se te cayó la cara, tu preciosa cara. Yo estaba allí, vi cómo pasó, no pude hacer nada. No puedes hacer que desaparezca con desearlo —dije.
—¿Lo sabes todo? —preguntó el iPad.
—No —respondí—. Y no creo que Nightingale lo sepa tampoco.
Se quedó sentada durante un buen rato en silencio, sin moverse. Quería rodearla con el brazo, pero no sabía cómo reaccionaría. Estaba a punto de extenderlo cuando asintió para sí misma y volvió a coger el iPad.
—Enséñame —dijo el aparato.
—Lesley…
—Enséñame —golpeó el botón de repetición varias veces—. Enséñame, enséñame, enséñame…
—Espera —dije, y alargué el brazo hacia el iPad, pero ella lo alejó de mi alcance—. Tengo que quitarle la batería o la magia se cargará los chips.
Lesley le dio la vuelta al iPad, lo abrió y sacó la batería. Después de acabar con cinco teléfonos seguidos, había actualizado mi último Samsung con un hardware que lo protegía, pero eso significaba tener que sujetarlo con gomas. Lesley se estremeció cuando lo vio y resopló. Supuse que sería una risa.
Moldeé en mi mente la forma apropiada, abrí la mano y creé una luz mágica no demasiado potente, pero sí lo bastante para que reflejara una luz pálida en las gafas de sol de Lesley, que dejó de reírse. Cerré la mano y la luz desapareció.
Lesley se quedó mirando fijamente mi mano durante un instante y entonces hizo el mismo gesto, y lo repitió dos veces, despacio y de manera metódica. Como no ocurrió nada, levantó la vista hacia mí y supe que, por debajo de las gafas y de la bufanda, tenía el ceño fruncido.
—No es fácil —dije—. Estuve practicando cuatro horas todas las mañanas durante un mes y medio antes de poder hacerlo y eso solo es lo primero que hay que aprender. ¿Te he hablado del latín, el griego…?
Permanecimos sentados en silencio un segundo, entonces me dio un golpecito en el brazo, suspiré y creé otra luz mágica. Para entonces podía hacerlo incluso dormido. Copió mis gestos, pero no obtuvo ningún resultado. No bromeo cuando hablo del tiempo que supone aprenderlo.
Los jubilados volvieron echando una carrera por la explanada. Apagué la luz, pero Lesley siguió intentándolo; los movimientos se volvían más impacientes con cada intento. Traté de soportarlo todo el tiempo que pude antes de agarrar su mano y hacerla parar.
Poco después volvimos a su casa. Cuando llegamos al porche me dio unos golpecitos en el brazo, se metió dentro y me cerró la puerta en las narices. A través de la vidriera observé cómo su borrosa figura recorría rauda el pasillo y, entonces, desapareció.
Estaba a punto de irme cuando la puerta se abrió y apareció el padre de Lesley.
—Peter —dijo—. He pensado que podríamos tomarnos una taza de té. Hay un café en la calle principal.
La vergüenza no es el punto fuerte de los hombres como Henry May, de manera que no sabía ocultarla.
—Gracias —contesté—. Pero tengo que volver a Londres.
—Bueno —respondió, y se acercó—. No quiere que la veas sin estar tapada.
Movió las manos ligeramente hacia la casa.
—Sabe que si entras tendrá que quitárselo todo y no quiere que la veas. Lo entiendes, ¿verdad?
Asentí.
—No quiere que veas lo grave que es.
—¿Y cómo es de grave?
—Tanto como podría serlo —dijo Henry.
—Lo lamento.
Henry se encogió de hombros.
—Solo quería que supieras que no te estábamos echando —añadió—. No te estábamos castigando ni nada por el estilo.
Pero sí que me estaban echando, de manera que me despedí, volví a subirme al Jaguar y conduje de vuelta a Londres.
Acababa de encontrar la forma de regresar a la A-12 cuando el doctor Walid me llamó para decirme que tenía un cuerpo que quería que examinase. Pisé a fondo el acelerador. Tenía trabajo y me sentía agradecido por ello.
***
Todos los hospitales en los que he estado tienen el mismo olor, ese tufillo a desinfectante, vómito y muerte. El Hospital Universitario estaba nuevecito, tenía menos de diez años de antigüedad, pero el olor ya empezaba a adherirse en los rebordes menos, irónicamente, en el sótano, donde guardaban los cadáveres. Ahí abajo la pintura de las paredes todavía estaba fresca y el linóleo azul claro seguía chirriando bajo los pies.
La entrada a la morgue se situaba en la mitad de un largo pasillo adornado con imágenes enmarcadas del viejo hospital de Middlesex. De aquellos tiempos en los que lo más avanzado de la ciencia era que los médicos se lavaran las manos entre paciente y paciente. Estaba protegida por un par de puertas cortafuegos, bloqueadas electrónicamente. De ellas colgaba un cartel que decía: acceso no autorizado - no entrar - solo personal forense. Otra señal me ordenaba presionar el timbre del interfono de la entrada, y así lo hice. El interlocutor graznó y, en el hipotético caso de que eso fuera una pregunta, yo contesté que el agente Peter Grant quería ver al doctor Walid. Volvió a graznar, esperé y el doctor Abdul Haqq Walid, gastroenterólogo mundialmente conocido, criptopatólogo y escocés en prácticas, abrió la puerta.
—Peter —me saludó—. ¿Cómo estaba Lesley?
—Supongo que bien —respondí.
Dentro de la morgue había prácticamente lo mismo que en el resto del hospital, pero menos personas quejándose sobre el estado del Servicio Nacional de Salud. El doctor Walid me acompañó hasta el control de seguridad situado en recepción y me presentó al cadáver de hoy.
—¿Quién es? —pregunté.
—Cyrus Wilkinson —respondió—. Se desplomó anteayer en un pub en Cambridge Circus; lo llevaron a urgencias en ambulancia, constataron su muerte al llegar y lo trajeron aquí para una autopsia rutinaria.
El pobre Cyrus Wilkinson no tenía muy mal aspecto, salvo por la incisión en forma de Y que lo dividía desde el pecho a la entrepierna. Afortunadamente, el doctor Walid había terminado de hurgar en sus entrañas y lo había cosido antes de que yo llegara. Era blanco y parecía tener unos cuarenta y pico años bien llevados; tenía un poco de barriga cervecera, pero aún tenía los brazos y las piernas algo definidos. Me dio la impresión de que era corredor.
—¿Y está aquí abajo porque…?
—Bueno, tiene indicios de gastritis, pancreatitis y cirrosis en el hígado —dijo el doctor.
Reconocí el último síntoma.
—¿Era alcohólico? —interrogué.
—Entre otras cosas —contestó el doctor Walid—. Tenía una anemia grave, y puede estar relacionada con sus problemas hepáticos, aunque yo la asociaría más a una deficiencia de B12.
Eché un vistazo al cadáver un instante.
—Tiene buen tono muscular —dije.
—Antes estaba en forma —respondió el doctor Walid—. Pero parece que, últimamente, se había descuidado.
—¿Drogas?
—Hice todas las pruebas rápidas y nada —contestó el doctor—. Los resultados de las muestras capilares no llegarán hasta dentro de un par de días.
—¿Cuál fue la causa de la muerte?
—Insuficiencia cardíaca —contestó el doctor Walid—. Encontré indicios de miocardiopatía dilatada. Esto sucede cuando el corazón se agranda y no puede desempeñar correctamente sus funciones. Aunque creo que lo que anoche lo fulminó fue un infarto de miocardio.
Otro término que reconocía de las clases de «Qué hacer si tu sospechoso se arrodilla estando detenido» a las que había asistido en Hendon. En otras palabras: un ataque al corazón.
—¿Por causas naturales? —pregunté.
—Aparentemente, sí —dijo el doctor—. Pero, realmente, no estaba tan enfermo como para caerse muerto de la manera en que lo hizo. La gente no se muere de repente a todas horas.
—¿Entonces cómo sabes que es uno de los nuestros?
El doctor Walid le dio unos golpecitos al cadáver en el hombro y me guiñó un ojo.
—Vas a tener que acercarte para averiguarlo.
La verdad es que no me gusta acercarme a los cadáveres, ni siquiera a los que son tan modestos como Cyrus Wilkinson, por lo que le pedí al doctor Walid una mascarilla y unos protectores oculares. Cuando no hubo ningún riesgo de que pudiera tocar el cadáver por accidente, me incliné con cuidado hasta estar pegado a su cara.
Un vestigium es la huella que deja la magia en los objetos físicos y alberga un gran parecido a una marca sensorial. Como el recuerdo de un olor o de un sonido que has escuchado alguna vez. Probablemente, lo habrás sentido un centenar de veces al día, pero se entremezcla con los recuerdos, las fantasías e incluso con los olores percibidos o los sonidos que escuchas ahora. Algunos objetos, como por ejemplo las piedras, absorben todo lo que les rodea, aunque apenas contenga magia. Esto es lo que le da a una casa antigua su carácter. Otras cosas, como el cuerpo humano, son terribles para preservar los vestigia, que es el equivalente mágico de una granada que estalla y deja huella en cualquier parte de un cadáver.
Por eso me sorprendí un poco cuando oí que el cuerpo de Cyrus Wilkinson estaba tocando un solo de saxofón. La melodía fluía en un tiempo en el que todas las radios estaban hechas de baquelita y cristal soplado. Con ella llegaba el olor a madera rota y polvo de cemento de un astillero. Permanecí ahí el tiempo suficiente para asegurarme de que podía identificar la melodía y, después, me alejé.
—¿Cómo te has dado cuenta? —pregunté.
—Compruebo todas las muertes súbitas —respondió el doctor—. Por si acaso. Me pareció que sonaba a jazz.
—¿Has identificado la melodía?
—No, a mí me va más el rock progresivo y los románticos del siglo xix —dijo el doctor—. ¿Y tú?
—Body and Soul —respondí—. Es de los años treinta.
—¿Quién la interpretaba?
—Más o menos todo el mundo —dije—. Es uno de los grandes clásicos del jazz.
—No se puede morir a causa del jazz, ¿verdad?
Pensé en Fats Navarro, en Billie Holiday y en Charlie Parker, al que el forense confundió, cuando murió, con un hombre que tenía dos veces su edad real.
—Bueno —dije—, creo que descubrirás que sí se puede.
Desde luego el jazz había hecho todo lo posible por mi padre.
***
No se encuentran vestigia en un cuerpo si no se hace un uso serio de la magia. Eso significaba que alguien le había hecho algo mágico a Cyrus Wilkinson, o que él mismo era un usuario. Nightingale llamaba «practicantes» a los civiles que empleaban la magia; según él, los «practicantes», e incluso los aficionados, suelen dejar indicios de sus «prácticas» en casa, de manera que me dirigí al otro lado del río. Fui a la dirección que aparecía en el carné de conducir del señor Wilkinson para ver si allí había alguien que le quisiera lo bastante como para matarlo.
Su casa era una construcción de época eduardiana de dos pisos que estaba en el lado «bueno» de Tooting Bec Road. Me encontraba en una zona donde abundaban los Volkswagen Golf, junto con un par de Audis y un BMW que subían un poco el caché. Aparqué en una línea amarilla y subí la calle andando. Un Honda Civic naranja fosforito me llamó la atención, no solo porque tenía un triste motor de 1.4. VTEC, sino porque había una mujer en el asiento del conductor que vigilaba la casa. Anoté mentalmente la matrícula del coche antes de abrir la puerta de hierro fundido, recorrer el corto camino y llamar a la puerta. Durante un instante olí a madera rota y polvo de cemento, pero la puerta se abrió y perdí el interés por todo lo demás.
La mujer era sorprendentemente curvilínea, regordeta y sexy, e iba vestida con un suéter azul cielo de Shetland. Tenía un rostro bonito y pálido, un revoltijo de pelo castaño que le debía llegar a la mitad de la espalda si no lo llevara atado en la nuca. Sus ojos eran marrón chocolate y tenía la boca grande, con labios carnosos, y con las comisuras inclinadas hacia abajo. Me preguntó quién era y me identifiqué.
—¿Y qué puedo hacer por usted, agente? —preguntó.
Tenía un acento tan refinado que parecía casi cómico. Cuando habló me quedé esperando a que un caza Spitfire pasara zumbando por encima de nuestras cabezas.
—¿Es esta la casa de Cyrus Wilkinson? —pregunté.
—Me temo que así es, agente —contestó.
Con amabilidad, le pregunté quién era.
—Simone Fitzwilliam —me tendió la mano.
Se la estreché automáticamente; tenía la palma suave, calentita. Olía a madreselva. Le pregunté si podía entrar y se hizo a un lado para que pasara.
La casa se había construido para la ambiciosa clase media baja, de manera que el pasillo era estrecho, pero bien proporcionado. Todavía conservaba las baldosas blancas y negras originales y un armario de roble destartalado pero antiguo en el recibidor. Simone me condujo hasta el salón. Me fijé en que bajo las mallas negras tenía unas piernas robustas, pero bien formadas. La casa se había sometido al pack habitual de aburguesamiento: habían derribado el cuarto de estar y lo habían incorporado al comedor, habían pulido los suelos de roble, los habían barnizado y cubierto con alfombras. Los muebles tenían pinta de ser de John Lewis:2 caros, cómodos y poco originales. La televisión plana era grande de manera convencional y estaba conectada al Sky y a un Blu-ray; las estanterías más cercanas tenían varios DVD, pero ningún libro. Una réplica de un Monet colgaba en el lugar donde habría estado la chimenea si no la hubieran arrancado en algún momento de los últimos cien años.
—¿Cuál era su relación con el señor Wilkinson? —pregunté.
—Era mi amante —dijo.
La cadena de música era una Hitachi, aburrida, de gama alta y sólida, que solo servía para los CD, ya que no tenía ni un tocadiscos. Había un par de estantes con varios CD: Wes Montgomery, Dewey Redman, Stan Getz; el resto era una selección aleatoria de éxitos de los noventa.
—Lamento su pérdida —dije—. Me gustaría hacerle unas preguntas si pudiera.
—¿Es completamente necesario, agente?
—Normalmente investigamos los casos en los que las circunstancias que tienen que ver con la muerte no están muy claras —contesté—. En realidad, nosotros, es decir, la policía, no iniciamos una investigación a no ser que la sospecha de algún acto delictivo sea jodidamente obvia, o que el Ministerio del Interior haya emitido recientemente alguna orden en la que insista en darle prioridad a cualquier crimen de moda que esté circulando por los noticiarios del momento.
—¿No están claras? —preguntó Simone—. Tenía entendido que al pobre Cyrus le había dado un ataque al corazón.
Se sentó en un sofá azul pastel y me hizo un gesto para que me acomodará en un sillón a juego.
—Perdone, agente, ¿no es a eso a lo que llaman causas naturales?
Le brillaron los ojos y se los frotó con el dorso de la mano. Le dije que me llamara Peter, lo que se supone que no se debe hacer a estas alturas del interrogatorio. En ese momento, prácticamente oía a Lesley gritándome desde la lejana costa de Essex. Aun así, no me ofreció una taza de té, supongo que no era mi día.
Simone sonrió.
—Gracias, Peter. Puede hacerme sus preguntas.
—¿Cyrus era músico? —interrogué.