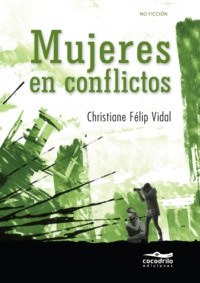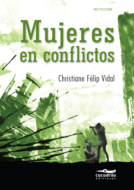Loe raamatut: «Mujeres en conflictos»
Christiane Félip Vidal. Máster en Literatura Iberoamericana de la Universidad de Montpellier, Francia. Estudió Didáctica de las lenguas en La Sorbonne, Francia. Enseñó lengua, literatura y animación en el Taller de Escritura en el Colegio Franco Peruano. Actualmente, se dedica a la formación de docentes en lectura literaria, traducción e interpretación de obras literarias y a escribir. Ha publicado el libro de relatos Descuentos (2004); El refranero soltando gallos (2008); la antología de minificciones con Cucha del Águila, Basta, 100 mujeres contra la violencia de género (2012). Asimismo, las novelas El silencio de la estrella (Lima, 2009, 2015; Francia, 2015), El canto de los ahogados (2012), La flor artificial (novela escrita a cuatro manos con Sophie Canal, 2016), Los espejos opacos (2018). Cuentos suyos han sido publicados en diversas antologías.
Christiane Félip Vidal
Mujeres
en conflictos

Mujeres en conflictos
©2022, Christiane Félip Vidal
©2022, Contratapa Proyectos Culturales S.A.C., para su sello Cocodrilo Ediciones
Jr. Nicolás de Piérola 451, urb. Liguria, Surco, Lima, Perú
cocodriloediciones@contratapa.pe
www.cocodriloediciones.com
Dirección editorial: Contratapa Proyectos Culturales
Diseño de portada: Mario Vargas Castro
Primera edición digital: febrero de 2022
Serie Invasoras
ISBN: 978-612-48543-3-0
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio físico o digital, sin el permiso previo del editor. Todos los derechos reservados.
Introducción
Hagamos memoria con algunos nombres de mujeres corresponsales de guerra del siglo XX: Carmen de Burgos, Marina Ginestá, Gerda Taro, Martha Gelhorn, Mary Welsh, Elisabeth (Lee) Miller, Catherine Leroy, Marie Colvin, y tratemos de ver lo que más se recuerda de ellas:
A Carmen de Burgos, por firmar sus reportajes como «Perico de los Palotes»; a Marina Ginestá, por su romance con Ramón Mercader, futuro asesino de Trotsky; a Gerda Taro, por ser pareja de Robert Capa; a Martha Gelhorn, por ser la tercera esposa de Ernest Hemingway; a Mary Welsh, por ser la cuarta; a Lee Miller, por la foto que le sacaron en la bañera de Hitler; a Catherine Leroy, por ser pianista, y a Marie Colvin, por su parche en el ojo.
Opacadas por la fama de un compañero sentimental, un detalle físico, un seudónimo proverbial o una foto en su época provocadora, solo queda de ellas el aspecto anecdótico que invisibiliza su labor profesional de corresponsales. Quizás ellas, como todas las demás, aún estén presentes en la memoria periodística, pero en las retrospectivas sobre las mejores fotos de conflictos del siglo XX, las mujeres no llegan ni a cinco.
Sin embargo fueron muchas. Cubrieron la Guerra de Melilla, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, Indochina, Vietnam, la guerra de Argelia, Irak, la guerra del Golfo, los conflictos israelíes-palestinos, conflictos en Ruanda, en Sierra Leone, en Timor, en Bosnia, en Chechenia, en Afganistán, en Kosovo, en Sri Lanka, en Siria, en Etiopía, la invasión norteamericana en Panamá…
En el Perú, en las últimas décadas del siglo XX, cuatro reporteras y dos fotorreporteras cubrieron también conflictos bélicos en el Oriente Medio, en Bosnia, Kosovo, Afganistán, Irak, Israel y Palestina, El Salvador, Nicaragua, Panamá, así como la guerra interna que desangró el país.
Testigos de lo insoportable, arriesgaron sus vidas para captar trozos de la Historia en los que la insensatez, la crueldad y la barbarie humana interpelan las conciencias. Para que sepamos. Para dar un mensaje de razón. Para que no olvidemos lo que el tiempo tiende a borrar, y las distancias, a ignorar. Y lo vivieron como una misión.
Le pusieron rostros y nombres a las tragedias que presenciaron dando muestra de la increíble resistencia humana frente al dolor y a los intentos de destruir la dignidad. Reportaron con crudeza pero decencia. Y lo hicieron con pasión.
Ganaron premios de los que nunca hicieron gala. Su interés no radicaba en un cartón sino en dar cuenta de lo que vieron, de lo atroz, pero también de lo hermoso de algunos actos que generan las guerras.
Lo suyo fue y sigue siendo un periodismo con mayúscula.
Este libro es un homenaje a las reporteras Patricia Castro Obando, María Luisa Martínez, Mariana Sánchez Aizcorbe, Mónica Seoane, y a las fotógrafas Vera Lenz y Morgana Vargas Llosa.
Christiane Félip Vidal
Ellas, reporteras de guerra
¿Por qué, después de haberse hecho un lugar en un mundo
que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces
de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos?…
Se nos oculta un mundo entero. Su guerra sigue siendo desconocida…
Svetlana Alexiévich, periodista, Nobel de Literatura 2015
Patricia Castro Obando afrontando el peligro talibán enfundada en una «burka»; Vera Lentz legitimando con imágenes masacres inauditas en Ayacucho; María Luisa Martínez cubriendo la desmesurada invasión norteamericana a Panamá y la cruel matanza de Accomarca; Mariana Sánchez Aiscorbe con casco y chaleco antibalas en el centro de la guerra de Kosovo y Serbia; Mónica Seoane reportando y fotografiando en Nicaragua, El Salvador, Ayacucho; Morgana Vargas Llosa describiendo la huida desesperada de miles de albaneses perseguidos por los serbios y, en Irak y la Franja de Gaza, atestiguando con sus fotos las crónicas de su famoso padre…
Conocíamos parcialmente de sus experiencias y de sus comprometidos lances como reporteras de guerra a través de breves entrevistas recogidas por colegas. Pero hacía falta que alguien sintetizara tantos sucesos y acciones en lo que el famoso Pérez Reverte llamó «territorio comanche» de los corresponsales, esto es, aquella zona o tierra de nadie en que los periodistas se juegan la vida para informar mejor lo que está pasando allí y que muchos, incluyendo los editores, consideraban que era territorio exclusivamente masculino.
Christiane Félip Vidal, profesora de literatura, literata de renombre, también se sorprendió al comprobar que esas historias no hubieran sido resaltadas como se merecían, y decidió contarlas premunida de las herramientas literarias que maneja con soltura y talento. Egresados del colegio Franco Peruano la recuerdan como la profe más eficaz y entretenida porque sus talleres literarios los hacía llevando a sus alumnos a los lugares frecuentados por los autores que estudiaban. El resultado es que ninguno ha olvidado nunca al autor… y menos a la profesora. Pero ella además escribía cuentos, avanzando hacia la novela y ha publicado varias, y, vale la pena citarlo, pese a que su idioma natal es el francés prefiere utilizar el castellano para su obra literaria.
Que sepamos, ninguna de las reporteras que investigó y reporteó ha publicado textos testimoniales. Puede ser porque los periodistas, por razón de su oficio, escriben sobre los demás, rara vez sobre ellos mismos y menos sobre los colegas. Cuando me inicié en el periodismo era muy raro encontrar historias de cómo un reportero había logrado, por ejemplo, conseguir una noticia exclusiva, el esfuerzo realizado, la satisfacción del éxito. A lo más conocíamos el nombre, los autores de presuntas hazañas como la del aventurero Henry Morton Stanley buscando al Dr. Livingston en el África lejana y peligrosa, jugándose la vida por la primicia encargada por un editor neoyorkino.
¿Y mujeres reporteras, cazadoras de noticias a la par que sus colegas varones? ¿No existían?
En aquellos nuestros iniciales años 50, la guía máxima era el indispensable texto Manual del periodista. El repórter y las noticias de los norteamericanos Philip Porter y Norval Neil Luxon, traducido y editado en La Habana, en 1943, y que nos guiaba con mano segura por la teoría del periodismo.
La cita viene a cuento porque de sus casi 500 páginas solo dedica una, rara para entonces, a la «Intervención de las mujeres» en el periodismo norteamericano: «El trabajo periodístico tiene tales exigencias físicas que muchas mujeres que pueden aprender o ejecutar ordinariamente otro oficio, no pueden resistir aquel. Su ritmo general —como el factor de ‘lucha contra el cierre’ siempre presente— es tal como para excluir de este trabajo a muchas mujeres a causa de su temperamento nervioso». Y finaliza diciendo que «mejor harían en quedarse en las Escuelas de Arte…».
Pero nuestros autores estaban mal informados o su acendrado prejuicio los llevó al error. Porque es imposible que no supieran de las hazañas de la intrépida Nellie Bly (pionera del periodismo gonzo) y Elizabeth Bisland, dando la vuelta al mundo en disputa reporteril para batir el récord que Julio Verne inventó para Phineas Fogg, que datan de 1889.
Tampoco recordaron que cuando el legendario John Reed viajó a la lejana Rusia para la cobertura de la revolución bolchevique encontró que ya estaban en San Petersburgo las reporteras Louise Bryant, la tenaz Rheta Childe Dorr, sufragista, que entrevistó a León Trotsky para el New York Evening Mail, Bessie Beatty que en 1918 publicó en Nueva York el libro El corazón rojo de Rusia sobre su experiencia, y la española Sofia Casanova, enviada especial del diario ABC de Madrid y que también pudo entrevistar a Trotsky.
La lista de todas aquellas ilustres desconocidas es larga y merece recuerdos mayores. Europa exhibe ejemplos extraordinarios. Pero nuestra intención ahora es enfatizar la pregunta: ¿por qué los historiadores del periodismo, salvo mínimas excepciones, ocultaron el rol de las mujeres más allá de las recetas de cocina, los consejos sentimentales, poesías, ensayos amables que no rozaran la política?
La misma interrogante vale para nuestro periodismo que registra, a lo largo de más de doscientos años, centenares de firmas femeninas, resaltando excepciones como Zoila Aurora de Cáceres. Pero siempre nos preguntaremos: ¿por qué no conocemos textos de mujeres sobre la Guerra del Pacífico, de la invasión chilena? Solo tenemos noticia de la jovencita María Nieves que residía en el Cusco cuando se difundió por todo el país la noticia de la muerte de Miguel Grau y la captura del Huáscar. Cuenta su biógrafo, Manuel Zanutelli, que María describió el pesar y la reacción de cusqueños y arequipeños en dramáticas y vívidas cartas a su padre, un abogado arequipeño, quien autorizó su publicación y distribución masiva. Luego ella se dedicó al periodismo y a la literatura con numerosos textos publicados en diarios y revistas de Arequipa y en Lima en el famoso El Perú Ilustrado.
La acción de las mujeres peruanas en la Guerra del Pacífico está centrada en la participación de cocineras, enfermeras y «rabonas», las acompañantes de los soldados. En Chile, a las mujeres de la guerra las llamaban «cantineras» y eran tan apreciadas que les permitieron fundar en 1881, en Valparaíso, el periódico «La Cantinera», donde se publicaron sesgados relatos de batallas. Agregaremos solamente que una rabona huancaína que se tornó guerrillera fue reconocida como heroína. Así, Leonor Ordóñez es la única mujer cuyos restos reposan en la Cripta de los Héroes del viejo cementerio limeño.
Fue la televisión la que finalmente dio rostro masivo a las periodistas, pese a que se reconocía casos notables anteriores como Angela Ramos y una serie más que han resaltado Aída Balta en su Presencia de la mujer en el periodismo escrito peruano.1821-1960 y Sonia Luz Carrillo en varios trabajos. En la década de los años 60 y 70, las mujeres acompañaron con eficacia tal a los colegas masculinos que pronto fueron convocadas para liderar los noticieros. Pionera fue quizá Jenny Vásquez Solís que condujo, sola, «El Pueblo quiere saber» en tiempos revolucionarios.
No es el momento de historiar la presencia femenina en el periodismo, en muchos casos decisiva. Pero valen los ejemplos para demostrar, como lo hace ahora Christiane, que ellas estuvieron siempre en la cruzada de las noticias, codo a codo con los grandes reporteros y en lugares en que, se podría decir, se jugaban la vida. ¿Es posible demostrar esto?
Christiane Félip Vidal nos ha dado la respuesta en las historias que nos cuenta, cronicando y entrevistando con maestría a seis reporteras que visitaron aquel territorio comanche y regresaron para probarnos que ellas suelen superar a colegas que ya no pueden presumir que la cobertura de guerra es exclusivo territorio masculino.
Juan Gargurevich
Lima, marzo del 2020
Mi especial agradecimiento a Gabriel Gargurevich Pazos por su atenta lectura de los perfiles y sus invalorables consejos
[…] la pluma, la cámara, el papel, la palabra no matan, como las balas o los cuchillos
Cada cual con su montura
23 de agosto de 2018. Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Patricia Castro Obando da una charla magistral titulada «Una comunicadora PUCP en China». A modo de introducción, ha proyectado una foto tomada en la provincia china de Yunnan. Se le ve montando un yak cuyo largo pelaje lanoso mojan las aguas del lago Lugu. A lo lejos, cortan la línea de horizonte las manchas oscuras de unos islotes. El color crema del yak y la manta colorida de su lomo destacan sobre el gris del agua, del cielo y de los islotes.
En la foto, Patricia sonríe. También sonríe al comentar que, si tuviera que elegir alguna descripción gráfica sobre su vida, escogería aquella foto donde se le ve muy pequeña sobre un imponente yak, porque el yak representa simbólicamente lo que la sostiene desde hace años, algo que le ha dado estabilidad y le ha permitido avanzar a pesar de las muchas dificultades a las que se tuvo que enfrentar. «Todo ese lago representa las dificultades que uno encuentra —dice—, y los islotes del fondo son las metas por alcanzar». Aclara que, a veces, ni siquiera había islote, o este desaparecía en la neblina, pero había que seguir avanzando.
Y así fue, desde siempre.
Su familia fue su primer yak: un yak sólido, de apoyo incondicional. Hija de una familia emergente, con un padre tajador de muelle que registraba en el Callao la llegada de los barcos y siempre le compraba libros, y una madre ama de casa dedicada a la crianza de los hijos, creció en un hogar que valoraba el esfuerzo y el tesón, dos características que la definen perfectamente. Lo demostró al iniciar al mismo tiempo estudios universitarios que poco tenían que ver entre sí: Letras y Veterinaria. Inicialmente había pensado en estudiar Literatura sin que le importara adonde la llevaría. Le gustaba leer, le gustaba escribir y pensaba que estudiar Letras le proporcionaría los medios para hacerlo. Pero también le gustaban los animales. ¿Entonces? ¿Por qué no ambas especialidades al mismo tiempo?
Ante su determinación, su padre, él mismo buen lector y amante como ella de los animales, dijo: «Bueno, si eso quieres, hazlo, y después de un año de estudiar ambas carreras, vas a saber cuál escoger». Ella fue la primera generación de su familia en acceder a la universidad, luego le siguió su hermana, en Ingeniería.
Patricia dice que el destino muchas veces decidió por ella. El destino había querido que la familia viviera en Residencial Callao, cerca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así que, desde tiempo atrás, ella había declarado que la PUCP sería su casa de estudios. Su segunda casa a partir de 1989. Así la definió en la charla del 23 de agosto de 2018. Y así sigue siendo ahora. Recibió ahí la formación intelectual y profesional con la que forjó su carrera de periodista, aunque en los primeros años estaba lejos de sospechar que el futuro resultaría distinto al de sus sueños adolescentes.
Ingresó primero a Letras y, un año después, a Veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le gustaba estudiar, sacaba buenas notas y, a pesar del cruce de horarios, le fue posible llevar a la par ambas disciplinas. Pasó un año, pasaron dos, luego tres y, no lograba escoger.
Fue el destino el que, una vez más, pero de manera brutal, eligió por ella. La muerte del padre y la necesidad de recurrir a trabajos temporales la llevaron a quedarse con Letras, cuyos estudios estaba a punto de concluir, mientras le faltaba todavía un año para terminar Veterinaria.
Entonces la suerte cambió. Ganó un concurso de ensayos que, además de un premio de mil soles, ofrecía prácticas pagadas en el diario El Comercio. Entró a trabajar en el verano de 1994 para apoyar en la sección cultural, con un horario que le permitía cumplir con los últimos meses de estudios universitarios. Las horas extras eran por voluntad propia: llegaba antes que todos y se quedaba hasta la noche. Quería compensar el hecho de no haber estudiado Comunicaciones, pues sentía que había mucho por aprender. El Comercio se volvió su tercera casa.
Con el tiempo, pasó por todas las secciones: Cultura, Deporte, Política, Economía, Mascotas, Espectáculos, con coberturas tanto en Lima como en provincias.
Tuvo mentores que le enseñaron cómo trabajar, que le aclararon términos que desconocía, como aquella vez en que le pidieron que le pusiera una leyenda a una foto y ella, novata empapada de referencias literarias, preguntó qué tipo de leyenda querían: si una griega, una celta o una amazónica…
Tuvo colegas que compartieron generosamente con ella la información.
Tuvo todo el apoyo de ese yak centenario en el que sigue montada desde aquel entonces. «Yo ingresé a El Comercio en 1994 y nunca me fui del diario —declara—. Ahí me hice periodista. Ahora escribo columnas y sigo colaborando. Mi agradecimiento en esta vida y en todas las que vienen es para El Comercio, porque me enseñó el compromiso con la noticia».
Pero ella quería más. Cuanto más aprendía, más cuenta se daba de lo poco que sabía y, una vez licenciada en Letras, se volvió a inscribir en la PUCP en Comunicación, una decisión que cambió sus perspectivas.
A partir de esa fecha y durante tres años, invirtió su dinero en cursos fuera del Perú. Se trataba de cursos de alta especialización que siguió primero en Washington, luego en Londres, y que la fueron preparando para el análisis e interpretación de los conflictos armados. Pero su sed de conocimientos no se limitaba al periodismo y, cumpliendo con un deseo de años atrás de acercarse a la cultura asiática, consiguió en 2001 una beca para estudiar, en Taiwán, Religiosidad del Oriente. Y como para Patricia no basta con un reto, aprovechó su estadía para ir al gimnasio a entrenarse para la maratón de Nueva York. Tal cual: Mens sana in corpore sano…
El entrenamiento le proporcionó una forma física que le resultaría muy útil en sus corresponsalías, pues, hasta la fecha, los conflictos solo habían sido consigo misma en su afán de abarcar el mayor conocimiento posible: Letras, Veterinaria, Comunicaciones, Religiones asiáticas, maratón… cuanto más extraño, más desconocido y más diverso, mejor.
Solo faltaba la prueba de fuego. Y esta no tardó en llegar.
Planificar primero
El 11 de setiembre del 2001, dos aviones secuestrados por miembros de Al Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Los 110 pisos de ambas torres se derrumbaron con un total de 2 753 personas fallecidas.
Patricia estaba en Taipei, capital de Taiwán, y ese mismo 11 de setiembre en que la noticia del atentado dio la vuelta al mundo, la contactó Virginia Rosas, editora de la sección Mundo en El Comercio. Patricia era la periodista del diario más cercana a Afganistán. ¿Estaba dispuesta a ir? ¿Cómo negarse cuando en ese mundo mayormente masculino, una mujer elige a otra? Lógicamente, Patricia aceptó.
Para quien había optado por el periodismo cultural, llevar una corresponsalía en zona de guerra era meterse en terreno minado. Dice que esa llamada corroboró una suerte de «intuición» de que todo lo que estaba haciendo la encaminaba hacia algo mucho más importante. El momento había llegado. Y como declaró en una entrevista para la revista virtual Nudo de la PUCP: «Cuando surgen las oportunidades, las tomo y doy mi mejor esfuerzo. Me gustan los retos».
Salvo su localización, no sabía nada de Afganistán ni de su gente ni de su cultura ni de cómo ingresar a dicho país y, aún menos, de periodismo en una zona de guerra. En Taiwán no había consulado ni visa para Afganistán, pero había posibilidad de sacar visa para Pakistán en Hong Kong, y fue allí hacia donde viajó al día siguiente, planeando ingresar luego a Afganistán. Se pasó los días y noches previos a su partida consultando mapas, preparando rutas, informándose sobre un destino aún improbable. Desde Hong Kong solo había un vuelo a la semana que alternaba dos ciudades pakistaníes como destino: la capital Islamabad, al norte, y Karachi, al sur. Tenía previsto ir a Islamabad, pero el vuelo que le tocaba aquella semana era para Karachi. Lo tomó con la intención de encontrar luego un vuelo interno hacia la capital, lo cual no resultaría nada evidente y, apenas llegó, empezó a reportar aclarando el trasfondo político para que se entendiera la situación caótica de la zona.
Había dos formas de entrar a Afganistán desde Pakistán: en el norte por la ciudad fronteriza de Peshawar, a unos 180 kilómetros de Islamabad, donde se concentraban los demás corresponsales o, al sur de Karachi, por Queta. Optó por Islamabad donde se estaban llevando a cabo violentas manifestaciones de los pashtunes, una etnia vinculada al régimen talibán presente en Afganistán y Pakistán. Separados arbitrariamente en 1893 por la Línea Durand, división fronteriza entre ambos países creada en la época del imperio británico, los pashtunes suelen cruzar a diario aquella línea ficticia al tener del otro lado relaciones familiares o comerciales, y porque muchos mantienen la doble nacionalidad afgana y pakistaní. En Pakistán, ellos representan una importante comunidad: son el segundo grupo étnico del país y el principal grupo étnico del movimiento talibán.
En setiembre del 2001, luego del atentado de las Torres Gemelas, y debido a las presiones norteamericanas sobre el gobierno pakistaní que no escondía sus simpatías por Estados Unidos, los pashtunes con frecuencia hacían manifestaciones presionando al gobierno para que prohibiera el ingreso de los americanos a Afganistán a través de Pakistán. En dichas manifestaciones participaban también los talibanes refugiados en Pakistán luego de que el grupo armado islamista de la Alianza del Norte lograra vencer al régimen talibán, y Patricia aprovechó su presencia para entrar en contacto con ellos sospechando que le resultaría más difícil hacerlo una vez en Afganistán.
Desde Lima, la consigna era clara: a El Comercio llegaban a través de las agencias de noticias los hechos bélicos, atentados, avances y retrocesos de cada bando, pero lo que su editora esperaba de ella era aquello que no aparecía en los cables, lo que las agencias no quieren o no pueden cubrir por necesidad e inmediatez. Quería una cobertura centrada en la población civil. Quería historias humanas, historias de vida de gente anónima. Con el rótulo de corresponsal de guerra y un subtítulo de enviada especial para el diario El Comercio, la labor de Patricia habría de centrarse en las víctimas, eternas olvidadas de los conflictos. Venía de Humanidades, siempre había querido escribir, tenía el perfil y la fortaleza de carácter. Estaba lista.
En su mente, había de por medio una cuestión de responsabilidad que abarcaba también su condición de mujer. Pensaba: quien confía en mí es una mujer; si fallo, nunca más van a mandar a una mujer. No podía fracasar aun sabiendo que, en un país musulmán, su género no le facilitaría el trabajo. Esto lo confirmarían después las entrevistas con autoridades que la ignoraban si se dirigía directamente a ellos y solo contestaban las preguntas si las formulaba su intérprete varón.
Recordando aquella primera experiencia en zona de guerra, pone énfasis en que lo más importante de una cobertura es tener la cabeza fría, no dejar nada al azar, planearlo todo viendo si es posible o no. Así se controla también el miedo dice, poniéndolo de lado. Porque el miedo lleva a perder la cabeza y perder la cabeza puede significar perder la vida, y a ella le quedó claro, desde un principio: iba a hacer cobertura sin exponer su vida y no se iba a disparar como una bala perdida.
Tenía la determinación, tenía un plan preciso, tenía el apoyo moral y táctico de un equipo lejano, pero estaba sola en el terreno, venía de Cultura, era su primera corresponsalía y no tenía ni idea de cómo hacerla… Para paliar esas desventajas decidió seguir de cerca a los demás corresponsales, todos ellos curtidos en conflictos armados.
Corría la voz de que iban a abrir la frontera. A los cuatro días de su llegada a Islamabad, Patricia tomó un bus para Peshawar donde se quedó cuatro meses, pero no se cumplió el anuncio. Aprovechó el tiempo para recorrer el país, siempre atenta a cualquier nuevo aviso, dejándose migrar por los movimientos de los demás corresponsales: si se iban a algún sitio, era que había algo, entonces, los seguía.
Así, pisándoles los talones, llegó hasta Qetta, la otra ciudad fronteriza al suroeste de Pakistán, luego del anuncio de una eventual apertura que tampoco se realizó. Y fue más de lo mismo: reportaba rondando por la zona, agenciándoselas sola para desplazarse, siempre a la espera de que se abriera la frontera. Por fin, una mañana, nuevo aviso: no se iba a abrir la frontera en Qetta. Como ráfaga, todos los periodistas subieron veloces a sus camionetas rumbo al norte donde, quizás, sí se podría pasar. Desaparecieron antes de que ella terminara de empacar su modesto equipaje. Patricia se quedó sola.
Dieciocho años después, en la tibieza de un bar sanisidrino, mientras afuera camionetas y autos ingresan raudos al Olivar pese a la llovizna, a la noche que cae y a la limitación de 40 kilómetros por hora, Patricia habla de la diferencia de enfoque que había entre su cobertura y la de los demás reporteros y corresponsales. Habla sin pausa, como si temiera que se le escapara un detalle, una idea, un recuerdo. Habla mirando a los ojos. Es la suya una mirada franca, directa y suave a la vez.
Hace rato que le sirvieron el café que pidió, rato que ya no humea en la taza, pero descarta con un gesto de la mano las invitaciones a tomarlo. Y sigue contando.
Insiste en el plan de sus dos coberturas, en 2001 en Afganistán y, dos años más tarde, en Irak, así como en el apoyo de su equipo limeño que había hecho un trabajo ordenado, muy planificado: ella sabía adónde y para qué iba y cuáles eran los objetivos de la cobertura. Su única responsabilidad era cubrir la noticia y traerla a casa evitando los lugares donde el riesgo era descontrolado. La jefatura en Lima complementaba su reportaje con informaciones provenientes de las agencias, lo cual permitía tener una página bastante completa sobre la guerra.
Patricia pone énfasis en el «nosotros», como si hubiese viajado con todo el grupo cuando en realidad estuvo siempre sola, pero la vigilaban a la distancia, la apoyaban con las notas, le contaban cómo iban las cosas y el celular de su jefa estaba prendido día y noche en caso de emergencia. Habla con gratitud de la solidaridad de sus colegas peruanos. Todos varones, recuerda. La única mujer era su jefa y dice que ella, Patricia, no era sino una pieza en esa gran máquina donde la gente ve a una sola persona cuando en realidad se trata de un trabajo de equipo.
Para ella, sus colegas de El Comercio fueron sus ojos, sus oídos, su yak.
Veinte años después, el 5 de mayo del 2021, al enterarse desde la China del fallecimiento de su jefa, Patricia escribiría: «Esta mujer me mandó a la guerra… Hizo de mí una periodista sin fronteras físicas o mentales, desde corresponsal de guerra hasta corresponsal acreditada en China. Porque a sus ojos todo se podía y las mujeres lo podíamos todo. A partir de ese momento, desde la primera llamada telefónica a Taiwán para encargarme la corresponsalía de guerra, «la jefa» me acompañó en absolutamente todos los momentos cruciales de mi vida. Y me enseñó con su ejemplo a levantar la voz, mi voz».
Insiste en diferenciar su trabajo como enviada especial de aquel que realizan los freelance, y habla de su desconcierto inicial frente a un concepto de la noticia que desconocía y demoró en entender. Descubrió un mundo periodístico donde no siempre se compartía la información. «A mí, el diario me pagaba para que mandara un reporte —aclara—, mientras para los freelance que no tienen ningún tipo de apoyo económico, la noticia es un bien que se vende a las agencias y del que viven. Se podía entender que no estuviesen siempre dispuestos a dar a conocer los datos conseguidos, arriesgando con frecuencia su vida dado que muchos reportaban desde el frente».
A decir verdad, su presupuesto hacía que su situación económica se pareciera bastante a la de una freelance: tenía que restringir gastos en alojamiento, recurrir a particulares para el transporte, mediante pagos a veces excesivos. A falta de cajero automático, uno entra con una cantidad de dinero y se queda hasta que le dure, sabiendo que hay que ahorrar para pagar una salida urgente si es necesario.
«Es la lógica de la guerra», comenta, lo encarece todo, provoca y despierta en la gente los peores y mejores sentimientos: la fraternidad, el egoísmo, la codicia, la oportunidad de vender, de dar, de ayudar y de engañar.
Al preguntarle sobre los rasgos de su carácter que las situaciones de riesgo pusieron en evidencia, Patricia recalca la reflexión estratégica y la prudencia. Siempre tuvo conciencia de que no se trataba de arriesgar la vida por arriesgarla y evitó actos gratuitos de valentía. «No se puede cubrir un conflicto armado bajo un impulso pasional —afirma—. Hay una ética: el periodista no es el artista, no es la noticia, y no debe olvidarse de que solo va por la noticia».