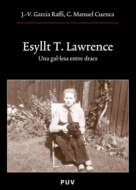Loe raamatut: «Al hilo del tiempo»
AL HILO DEL TIEMPO
CONTROLES Y PODERES
DE UNA ESPAÑA IMPERIAL
AL HILO DEL TIEMPO
CONTROLES Y PODERES
DE UNA ESPAÑA IMPERIAL
Dámaso de Lario
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
2004

Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni enregistrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sia fotomecànic, fotoquímic, electrònic, per fotocòpia o per qualsevol altre, sense el permís previ de l’editorial.
© L’autor, 2004
© D’aquesta edició: Universitat de València, 2004
Correcció: Maria del Mar Arnal i Pau Viciano
Disseny de la coberta: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-370-9370-3
Edició digital
To J. Colin Davis –
with friendship and respect
No veo como puede negarse, ni
atenuarse siquiera, que toda la historia no
es más que historiografía, o
«autoanálisis», casi mejor…
J. M. PÉREZ-PRENDES,
Pareceres (1956-1998)
ÍNDICE
Desde mi siglo
Parte I: CONTROLES
1. Monarquías y Parlamentos
2. Cortes valencianas
3. Malos presagios
4. Vuelta de tuerca
5. Revuelta sin futuro
6. El dinero del rey
Parte II: PODERES EN FORMACIÓN
1. Mecenazgo y burocracia
2. Orígenes de una élite
3. Pobrezas con matiz
4. Rigores de un poder
5. Oficiales de Dios
6. La variante catalana
7. Españoles en Bolonia
8. Tribulaciones italianas de un colegio español (1568-1659)
9. Escuela de Imperio
Parte III: TRAZAS
1. Delincuentes de España y convictos de Australia
2. La misión americana de Rafael Altamira
3. Pensar Portugal
CODA
Homenaje a Joan Reglà
Abreviaturas
Notas
Cuadros y gráficos
Índice analítico
DESDE MI SIGLO
No es improbable que más de un lector comparta mi sorpresa al introducirse en el siglo XXI con la percepción de que su siglo no es ese sino el que acaba de finalizar. Un siglo que, de hecho, había concluido ya en sus últimos años con la revolución de las comunicaciones, internet y la extensión del fenómeno de la globalización. Un siglo de cambios dramáticos en los ámbitos social, tecnológico e intelectual, que ha dejado perplejos a unos y que nos ha hecho a otros, en especial a los que hoy frisamos los cincuenta, lo que ahora somos e incluso lo que aún podamos llegar a ser. Siglo XX, en fin, acertadamente descrito por Eric Hobsbawm como «era de extremos».
De ahí que me pareciera oportuno examinar, desde la atalaya de esta coyuntura, el conjunto de los artículos que he ido escribiendo a lo largo de los últimos treinta años, y presentarlos matizados, reordenados y agrupados. Sólo así pueden llegar a tener, en el mejor de los casos, algún sentido. Son artículos de investigación histórica y, en su inmensa mayoría, «a ras de dato y de documento», lo que hace de los mismos un conjunto de escritos «desde» la historia. Pero se trata de artículos también que, precisamente por el tiempo transcurrido, son ellos mismos, inevitablemente, historia en sí ya (historia muy, muy pequeña, desde luego). Y en cuyo alejamiento de su reconsideración, al iniciar el siglo XXI, estriba el que, para mí, las páginas que, al hilo del tiempo, aquí se ofrecen, se hayan convertido simplemente en unos escritos desde la historia.
Hay otras circunstancias, sin embargo, de ámbito intelectual y profesional, que de un modo u otro han condicionado mi modo de hacer estos escritos, aun cuando yo no lo haya percibido. En estos treinta años, hemos pasado de la influencia de la historia social, la historia cuantitativa, la interdisciplinar, la microhistoria y el rechazo a la narrativa—en definitiva, de hacer historia «a la francesa»—a una historia mucho más especializada, e incluso más tecnificada, más nacionalista, más «pegada» al dato exclusivo y menos preocupada por los movimientos sociales. Una historia, en suma, más «a la inglesa», con notables influencias de los modos norteamericanos de hacer historia. Hablo en términos muy generales, por supuesto (no es difícil encontrar excepciones notables), pero esa es mi percepción en una era en que, al menos en España, se vuelven a reivindicar—o incluso a reinventar—períodos y autores de ámbito conservador. Con todo lo que ello implica para los destinatarios finales de esas historias.
No digo yo que todas esas tendencias o modas se hallen reflejadas en los escritos que aquí se ofrecen, pero algo puede detectarse sin duda en sus «filiaciones», en función de las fechas en que fueron realizados. De un modo u otro son irremediablemente «hijos» de su tiempo, como lo es también quien esto escribe: la Escuela de Vicens Vives (deudora de los Annales de Fernand Braudel), asentada en Valencia en los años 60-70 del pasado siglo, con posteriores matizaciones debidas a las lecturas de las obras de historiadores de la Escuela de Cambridge.
De otro lado, mi condición de historiador no profesional—de «historiador de domingo», en término feliz acuñado por Philippe Ariés—y de diplomático de profesión me ha hecho ver la historia con otra mirada. El hecho de no estar vinculado a ningún grupo académico determinado me ha convertido, con toda lógica, en un «forastero del sistema», aunque me ha dado también la libertad de elegir lo que quería investigar, lo que quería escribir y el cómo y cuándo lo quería hacer, con las dificultades y ventajas que esa situación implica. Pero no me parece desequilibrado el balance hasta la fecha. Además, el hecho de hacer historia «desde fuera» y el propio ejercicio de la diplomacia me han permitido ver aquélla con otra distancia e incluso con otro «tempo».
Por otra parte, la historia me ha permitido también—y en ello estaré siempre agradecido a mis maestros—ver y hacer diplomacia desde otro prisma. De hecho, nunca pensé, cuando me inicié en esta profesión, que la historia podía ser un instrumento para el diplomático de igual o mayor utilidad que los conocimientos jurídicos, económicos o de relaciones internacionales. Y no me refiero al mero conocimiento histórico—que, de por sí, no es poco—sino a la capacidad de ver en acción los movimientos profundos de la historia, de las mentalidades, de los intereses nacionales y de los propios mecanismos del poder que, aun cuando pasen los años, siguen siendo invariables en sus esquemas básicos de comportamiento.
No sé si todo ello, al final, me ha permitido ser mejor historiador o mejor diplomático (probablemente me ha dado un mestizaje funcional en ambos oficios). En todo caso, lo que sí me ha permitido es relativizar mucho más las certezas del discurso historiográfico y comprender mejor las reglas de juego de una profesión que, querámoslo o no, ha estado siempre a caballo entre la política y la administración tanto en el pasado como en el presente. Y que con toda probabilidad lo estará en el futuro también. Los hechos –la materia prima de la historia, en definitiva, y también de nuestra cotidianidad– son tozudos y a ellos debemos de atenernos, y obrar en consecuencia, si no queremos instalarnos en un mundo de conjeturas que, difícilmente, nos será útil para transitar por la realidad. Por ello, aunque la historia sólo sirviera para «comprender el mundo», ya sería suficiente. Mi experiencia es que, además, puede ayudarnos a vivir mejor.
He agrupado los artículos que aquí se presentan fundamentalmente en tres partes. En la primera, y englobados bajo el título genérico de Controles, se incluyen seis artículos relacionados con Cortes en general y con las Cortes de Valencia más específicamente, así como con diversas vicisitudes de las de 1626. Fue en estas Cortes en las que el conde-duque de Olivares consiguió imponer en Valencia su gran proyecto de la Unión de Armas, que tantos problemas le acarreó en Cataluña.
En la segunda parte, bajo la rúbrica general de Poderes en formación, se engloban nueve artículos relativos a la configuración de una elite burocrática en España, originada en los colegios mayores, y al papel que estos colegios desempeñan en la formación de esa élite. El Colegio de España en Bolonia juega un papel esencial en los orígenes del proceso. O al menos esa es mi visión de esta cuestión, discutida por muchos y aceptada por unos pocos. Tal vez hoy plantearía esa tesis de manera distinta –mucho más matizada sin duda– de cómo lo hice en 1980, pero, ya lo he señalado antes, no se trata en este libro de hacer replanteamientos, sino de recoger lo que he escrito en distintos momentos.
Las partes I y II agrupan el grueso de mi investigación y de mis preocupaciones históricas, y son, por ende, las que avalan el subtítulo del volumen, en el que algunos capítulos se refieren a una España imperial, que no es sólo de los siglos XVI y XVII. He titulado la III parte Trazas, porque de eso se trata; los tres artículos reunidos en ellas versan sobre cuestiones puntuales de historia contemporánea de España, en los que apunto sugerencias y líneas interpretativas, que no he desarrollado en escritos posteriores.
La Coda con la que el libro concluye recoge un trabajo que no tiene una significación especial pero que me es especialmente querido: un ensayo-reseña sobre el maestro Joan Reglà, que inspiró mis primeros pasos en el difícil arte de historiar.
La disposición de los artículos no es pues cronológica sino temática y siguiendo una cierta lógica en lo que se podría denominar su «línea argumental». Han sido modificados en su inmensa mayoría, con el fin de ahorrar reiteraciones innecesarias al lector y agilizar, en la medida de lo posible, la prosa académica. Pero en ningún caso he vuelto a elaborar, o he puesto al día, los artículos y la bibliografía; las modificaciones son exclusivamente «literarias».
La idea de componer este volumen surgió de una conversación con J.F. Yvars, primero profesor y luego amigo, quien, junto con J. A. Gaya Nuño, me abrió los ojos al arte contemporáneo español y su historia en unos años –los primeros años setenta– en los que en este país se trataba todavía de una disciplina para «iniciados». J. M. Pérez-Prendes, amigo y cómplice instigador de las Trazas de este libro, y de otras aventuras intelectuales, me animó a completar esta recopilación y, como en otras ocasiones, me hizo matizaciones de todo punto pertinentes. A Lourdes Burdiel, mi mujer, debo buena parte del trabajo meticuloso de convertir en libro un grueso puñado de páginas dispersas, y mucho más… Mi amigo Salvador Albiñana y Vicent Olmos, mi editor, han hecho posible no sólo que la Universitat de València acoja esta obra entre sus publicaciones, sino también que aparezca en esta cuidada edición.
Colin Davis, distinguido historiador del pensamiento político inglés de la Edad Moderna, no tiene ninguna relación directa con el contenido de este libro. La tiene, y no poca, con mi evolución intelectual y personal desde mis años londinenses (1993-1998). Sin su aliento, ejemplo y amistad –entonces y después– dudo que estos escritos, en su actual forma, hubieran llegado a cuajar. A ello responde la dedicatoria.
Releo estas páginas a punto de enviarlas a imprenta, inmerso en un mundo bien distinto a aquél en el que fueron preparadas: el mundo posterior al del 11 de septiembre de 2001. Y me reafirmo en mi convicción de que, sin acudir a la historia, será muy difícil que gobernantes y gobernados lleguemos a comprenderlo.
Madrid, mayo de 2001-Yakarta, marzo de 2003
Parte I
CONTROLES
1. MONARQUÍAS Y PARLAMENTOS
A finales de 1977 aparecía en versión española el artículo de H.G. Koenigsberger Dominium Regale et Dominium Politicum et Regale. Se trataba de la lección inaugural de la Cátedra de Historia del King’s College de Londres, pronunciada por su titular en febrero de 1975. En ella su autor planteaba el problema del surgimiento de la diferente distribución de poderes políticos entre reyes y parlamentos en la Europa moderna, enfocando la cuestión como una «búsqueda de las razones de los cambios de las estructuras políticas de los Estados europeos entre los siglos XV y XVII». Para ello Koenigsberger arrancaba de la distinción que Sir John Fortescue hiciera en The Governance of England, publicada en los años 1470, entre dominium regale –el de los países gobernados por una monarquía absoluta– y dominium politicum et regale –el de los países gobernados por una monarquía constitucional. Este último dominium, a pesar de ser la regla y no la excepción, produjo una serie de nítidas distinciones que han permitido clasificar a los distintos países en tres grupos, según fuera la monarquía o el parlamento el polo dominante de la estructura de poder.1
A partir de ahí, y utilizando de manera crítica las aportaciones de Otto Hintze y, sobre todo, de Norbert Elias, Koenigsberger trata de aportar nuevos elementos y de clarificar, sistematizar y contrastar con la historia los planteamientos existentes y sus propias sugerencias. Lo que intenta con ello es acortar el camino a recorrer para lograr una teoría general satisfactoria, capaz de resolver el problema planteado y al que más arriba se hacía referencia.2
Lo que aquí se pretende, sin embargo, no es hacer una ulterior aproximación a esa deseada teoría general, sino reexaminar algunas de las cuestiones del sugerente artículo de H.G. Koenigsberger y, fundamentalmente, centrar –en la medida de lo posible– el caso español en la sistemática planteada por el profesor de Londres y contemplar el funcionamiento del dominium regale y del dominium politicum et regale en las cortes de algunos de los reinos españoles de la Edad Moderna. La finalidad de ello es la de tratar de aportar nuevos elementos, capaces de contribuir a una futura solución del problema.3
Desde esa perspectiva creo necesario, en primer lugar, replantear la cuestión del dominium politicum et regale en las monarquías europeas, dado que en las tres clasificaciones o grupos que de ella se derivan, vienen encajados los distintos países existentes en la Europa Moderna.4 Si por dominium regale Fortescue entendía «un régimen en el que el rey cargaba impuestos a los plebeyos a su libre arbitrio, eximiendo a los nobles del pago de los mismos», y por dominium politicum et regale –cuya manifestación por excelencia era Inglaterra– un régimen en el que el rey «no podía cargar impuestos a sus súbditos sin el consentimiento del parlamento y, por tanto, no podía exigirles contribuciones excesivas», Castilla era un claro ejemplo de dominium regale –la excepción de la regla tal vez.5
El pacto bajomedieval entre reyes y parlamentos, que hubo en toda Europa, no existió en Castilla, tal y como ha demostrado el profesor Pérez-Prendes. El fundamento jurídico de las Cortes castellanas en la Edad Media, fundamento que se prolonga a lo largo de la Modernidad, era exclusivamente el «deber de consejo». De esta suerte, el parlamento castellano era un
órgano político-administrativo, dirigido y controlado por el monarca, dentro de la supeditación de éste a las normas vigentes, las cuales ni emanaban ni eran controladas por las Cortes, cuya única misión era dar consejo, servir, y en las minorías vigilar el exacto cumplimiento de lo previsto para el caso por la legislación real.
En la práctica, como más adelante se verá, los monarcas se encargaron de que esa teoría se cumpliera, arbitrando las reformas y mecanismos necesarios a fin de evitar cualquier posibilidad de que las Cortes tuvieran, o de facto ejercieran, alguna parcela de poder. Se trataba pues de un dominium regale.6
Ese mismo dominium es, en mi opinión, el de los «países o provincias de países… en que las monarquías se impusieron a sus parlamentos y, o los abolieron, o simplemente no los volvieron a convocar». El posible equilibrio político reyes-parlamentos se quiebra definitivamente en beneficio de los primeros, siendo entonces su dominium completo y desapareciendo, en consecuencia, cualquier forma de dominium politicum et regale. Por ello, tal vez resultaría más preciso clasificar de dominium regale a ese grupo de países, junto con Castilla, donde los reyes sí convocan el Parlamento, aun cuando subsiste este dominium.7
Ahora bien, Castilla sólo, y no España, vendría clasificada de dominium regale. Precisamente, una de las características de la España moderna es la diversidad de sus parlamentos, claro reflejo de las distintas concepciones políticas que ilustraban las Coronas de Castilla y de Aragón, y que se mantienen tras el matrimonio de los Reyes Católicos.8
Así, mientras el sentido integracionista castellano da a sus Cortes el carácter descrito, las distintas entidades políticas de la Corona de Aragón –los Reinos de Aragón y Valencia y el Principado de Cataluña– ven reflejadas en sus Cortes la concepción federalista aragonesa en la que, siguiendo la doctrina del derecho público catalanoaragonés, las relaciones entre los monarcas castellanos y los distintos reinos de la Corona de Aragón eran producto de un contrato público. Por este, los reyes juraban al comienzo de su reinado el respeto a las leyes de cada reino y, en contrapartida, el reino juraba obediencia al rey como su legítimo monarca. De esta forma, las relaciones rey-reinos quedaban insertas en un plano de igualdad; el dominium politicum et regale era así teóricamente perfecto.9
Esa misma concepción es la que informa también los parlamentos de los territorios extrapeninsulares de la Corona de Aragón: Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Fernando el Católico incrementó el papel de los dos primeros, mientras el tercero asumió las funciones y estructura de las Cortes catalano-aragonesas ya desde 1398.10
Ahora bien, al margen de las teorías informadoras de las Cortes de Castilla y Aragón, el problema de la distribución del poder fue el que ilustró –una vez más– la dinámica de esos parlamentos. Y este problema llevó, en las sucesivas reuniones de los mismos, a intentar romper el equilibrio existente por el polo más débil del binomio rey-parlamento, ora para usurpar un poder que no se detentaba, ora para aumentar el que ya se poseía. En cualquier caso, los cambios de distribución del poder que se produjeron, tuvieron lugar siempre de manera no consensuada, ya fuera mediante violencia física o violencia moral. Tal y como afirma el profesor Koenigsberger, «nadie cede lo que considera vital para la defensa de su status… mientras tenga alguna posibilidad de defenderlo con éxito o, por lo menos, mientras así lo crea».11
CORTES DE CASTILLA
Hemos visto ya el fundamento jurídico de las Cortes castellanas. Cada miembro integrante de las mismas acudía «para cumplir el imperioso deber de asistencia al consejo», no para «ejercer el derecho de estar presente y participar de las grandes decisiones políticas en nombre de un sector de la población del reino». En consecuencia, no se trataba de un parlamento representativo en el sentido moderno del término. El hecho de que no existiera un principio capaz de invalidar los actos del rey, cuando el criterio adoptado por éste fuera discordante con el de sus Cortes, y que el monarca pudiera convocarlas a su libre albedrío, resulta muy significativo a este respecto.12
Desde esa perspectiva no puede afirmarse que, de mediados del siglo XV en adelante, las Cortes de Castilla perdieran el control del gravamen de impuestos o que con los Reyes Católicos éstas se vieran desprovistas, en beneficio del Consejo Real, de la capacidad de legislar. Las rentas reales –los impuestos– nunca fueron, en ninguno de sus aspectos, competencia de las Cortes. Y por lo que se refiere a la potestad legislativa, el monarca nunca tuvo la obligación de compartirla con aquéllas: «la misión de las Cortes no era otra que la de prestar difusión y conocimiento por parte de los súbditos, a las leyes promulgadas por el rey en ellas, no con ellas».13
Sin embargo, es evidente que la presencia en las Cortes de procuradores de las ciudades, nobles y alto clero representaba, de facto, un peligro potencial para el poder real. En consecuencia, los Reyes Católicos redujeron a dieciocho el número de ciudades habilitadas para enviar procuradores a Cortes, y a partir de 1538, con Carlos V, nobles y alto clero desaparecieron de las mismas. El funcionamiento del «mecanismo real» (Königsmechanismus) –al que se refiere el profesor Elias– en Castilla empezaba así a dar sus frutos.14
El hecho de que los monarcas no estuvieran obligados a convocar cortes de forma regular, dotaba al poder real de un formidable instrumento para mantener su status. El objetivo fundamental de la convocatoria del parlamento era la obtención de un servicio –una contribución económica– que ayudara al reino a atender sus necesidades financieras; sin embargo, era normal que en el curso de esas reuniones se suscitaran problemas y pretensiones que no fueran del agrado de la Corona.15
Gracias al aumento de los ingresos independientes de las contribuciones aprobadas en Cortes, los Reyes Católicos pudieron prescindir de ellas durante un largo período. Sin duda, la guerra de Granada y las campañas italianas obligaron a los soberanos a recurrir nuevamente a Cortes a finales del siglo XV, pero al no tener la obligación de convocar a los nobles y al alto clero, y al haber reducido la asistencia de las ciudades a dieciocho –lo que arrojaba una corporación de sólo treinta y seis burgueses– la petición de consejo y, sobre todo, del servicio, resultó sumamente fácil para los reyes.16
En las Cortes de Valladolid de 1518, preludio de las decisivas reuniones de 1520, se asiste al primer intento serio, aunque tímido, de quiebra del dominium regale en Castilla. En ellas se afirma que «el rey está al servicio de la nación (nuestro mercenario es); no puede hacer lo que le plazca. Tiene unos ciertos deberes que cumplir». Ahora bien, aunque era cierto que el rey no estaba por encima de la ley, era cierto también que ni esas leyes tenían que emanar de las Cortes, ni éstas, en cuanto institución no-representativa, estaban legitimadas para ir más allá del «deber de consejo» y cuestionar la acción del monarca, al que precisamente la ley permitía obrar en desacuerdo con el criterio de su parlamento.17
De lo que se trataba, sin embargo, era de alterar la legalidad existente, y los términos en que las Cortes de 1518 definieron las relaciones rey-nación, fueron suficientes para que los comuneros promovieran serios incidentes en León, al término de aquellas reuniones, y lanzaran una importante campaña de agitación, previa a las reuniones de las Cortes de Santiago-La Coruña de 1520. En éstas, la vieja aspiración de que, como conditio sine qua non, antes de conceder el servicio pedido se examinaran las peticiones hechas por los procuradores, se quiso llevar hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, la desunión de los procuradores de las distintas ciudades favoreció el mantenimiento del «status quo» en la relación rey-Cortes. Tras situarse al margen de esta relación, y fracasar el intento de cambio pacífico de distribución de poder, los comuneros intentaron la vía de la violencia y propiciaron una rebelión que, según ha señalado J.H. Elliott, se presentó, desde el punto de vista constitucional, como un movimiento de defensa frente a la erosión que muchos de los municipios castellanos habían experimentado en sus prerrogativas y poderes tradicionales por la acción del gobierno real.18
No en balde, «en los proyectos elaborados por los comuneros las Cortes constituían la institución más importante del reino», en la que sus atribuciones limitaban notablemente el poder real. Se trató, claramente, de un intento frustrado de convertir un dominium regale en un dominium politicum et regale, de neta preponderancia parlamentaria.19
Ahora bien, si las Cortes de 1520 constituyeron el último intento del pueblo llano de obtener una parcela de poder que le permitiera participar de iure en las decisiones políticas del Reino, las Cortes de Toledo de 1538 fueron consideradas por Sánchez Montes como «el último momento de una tensión efectiva entre el monarca y los órdenes privilegiados». En el curso de esas reuniones Carlos V trató de introducir un sistema más equitativo de recaudación, que implicaba el gravamen de ricos y pobres –la sisa–, en lugar de solicitar el tradicional servicio, que afectaba solamente a las capas llanas. Sin embargo, el estamento aristocrático se negó a aceptar el impuesto, que implicaba la renuncia a sus privilegios de exención tributaria. Es muy posible que ante esa negativa el emperador reaccionara del mismo modo que lo hizo, cuando le fue negado el servicio en las Cortes de Valladolid de 1527:
nunca les dijo palabra desabrida ni aún les mostró mal gesto, antes les dio gracias por el socorro que le ofrecían y les envió mandar que se fuesen a sus casas y que estuviesen aparejados para cuando fuesen llamados.20
Tras aquellas sesiones de 1538, sin embargo, nobles y alto clero no volvieron a ser convocados. La Corona buscó nuevas fuentes de ingresos, y con ello redujo la influencia de las Cortes en el único terreno que les hubiera permitido hacer quebrar el dominium regale: el de las finanzas. Como ha escrito Elliott, el estamento aristocrático había destruido, con su proceder, «la última esperanza de constitucionalismo en Castilla».21
Felipe II convocó Cortes prácticamente de manera protocolaria, para realizar el juramento del príncipe, y a partir de 1665 las Cortes castellanas ya no volvieron a convocarse hasta la reunión de Madrid de 1701, que se realizó sin las formalidades exigidas.22
Así, los monarcas españoles habían logrado mantener en Castilla la adecuación de la teoría que informaba sus Cortes a la realidad de las mismas, favoreciendo y reforzando una legalidad que justificaba y propiciaba su poder absoluto, esto es, el mantenimiento de un dominium regale.
La situación fue distinta, sin embargo, en los otros reinos de la península.
CORTES DE LA CORONA DE ARAGÓN
A diferencia de Castilla, la Corona de Aragón se había constituido –como señalara Joan Reglà– «mediante la armonía entre imperio y libertad, basada en el desarrollo de una concepción federalista, de unión personal, dinástica, de los diversos reinos integrantes». Esa concepción fue la que informó la unión de las dos Coronas, con el matrimonio de los Reyes Católicos, lo que implicó una paradoja «entre la hegemonía de iure ejercida por las instituciones catalano-aragonesas, y la hegemonía de facto en manos de Castilla». Ello iba a provocar, pese a los esfuerzos de las Cortes, los futuros desequilibrios de la Corona aragonesa.23
Así, el análisis diacrónico de las Cortes de Castilla muestra, en la tensión rey-Parlamento, los intentos de éste por transformar el dominium regale en un dominium politicum et regale, y el triunfo del primero en el mantenimiento y posterior reforzamiento de la estructura de poder existente al iniciarse la época moderna. En cambio, el examen de las Cortes aragonesas revela el proceso inverso: el esfuerzo progresivo de la monarquía por transformar el dominium politicum et regale en un dominium regale, lo que termina lográndose en cierta medida en Aragón y, particularmente, en Valencia, alterándose así, de manera definitiva, el equilibrio existente en la Corona de Aragón en el momento de producirse su unión con Castilla.
En Aragón, al igual que en Cataluña y Valencia, el consentimiento de las Cortes –instituciones típicamente representativas– era fundamental para la aprobación de las leyes, cuya elaboración era una de las principales tareas del Parlamento. Este se componía de cuatro brazos –eclesiástico, militar, ricos-hombres y caballeros– todos los cuales debían de aprobar las decisiones que las Cortes presentaran, por unanimidad; de ahí que algunos tratadistas llegaran a afirmar que «la promulgación de cualquier ley en Aragón era poco menos que un milagro». Ahí estriba uno de los principales escollos con que los monarcas se encontraban en este Parlamento, y que operaba también a la hora de conceder el servicio. Por lo que respecta a este último problema, en las Cortes de Monzón de 1552 Felipe II obvió las largas negociaciones de los tractadores, enviando a su secretario, Gonzalo Pérez, a negociar directamente con el arzobispo de Zaragoza y así en diversas villas y ciudades la contribución de las Cortes fuera de éstas. Un importante precedente había quedado así establecido.24
Las Cortes de Monzón de 1563 y 1583 sirvieron para eliminar progresivamente una importante función del Parlamento aragonés: los juicios de apelación, en cuanto a tribunal supremo de justicia, ante el que podían presentarse quejas por violaciones de las leyes del reino, realizadas por el rey o sus ministros. Y si bien las Cortes de Monzón de 1585 aumentaron los ya enormes poderes de los nobles aragoneses, al decidir «que todo vasallo que tomase las armas contra su señor era reo de muerte», las Cortes de Tarazona de 1592 representaron una neta victoria realista, al modificar dos importantes factores del Parlamento aragonés: la regla de la unanimidad en los votos de los cuatro estamentos, que fue sustituida por la de la mayoría, y la reforma de la institución del Justicia, quintaesencia de las libertades aragonesas, el cual, a partir de entonces, podía ser destituido por el rey. Asimismo, el monarca obtenía el derecho a nombrar virreyes no aragoneses.25
La revuelta de Aragón de 1591-1592 había dado al rey la excusa que necesitaba para debilitar profundamente el parlamento de Aragón y terminar de romper el equilibrio de poder existente hasta entonces. Las Cortes no desaparecen, pero siguen funcionando gracias a su docilidad. Cuando en 1626 Felipe IV convoca Cortes Generales a la Corona de Aragón, para poner en pie la Unión de Armas ideada por Olivares, mientras la reunión de las Cortes catalanas termina provocando el estallido revolucionario de 1640 y las de Valencia se resisten –si bien infructuosamente– a conceder el servicio pedido, las Cortes de Aragón votan sin grandes dificultades un subsidio que duplicaba al otorgado finalmente por Valencia.26