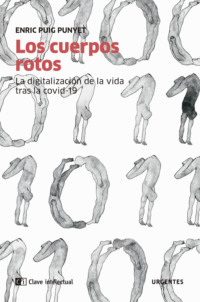Loe raamatut: «Los cuerpos rotos»
Los cuerpos rotos
Enric Puig Punyet
Los cuerpos rotos
La digitalización de la vida tras la covid-19
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Los cuerpos visibles
¿Qué nos ofrece un cuerpo?
¿Qué nos ofrece el contacto físico con un cuerpo?
Una (in)definición de cuerpo
Los cuerpos sujetos
La institucionalización del cuerpo sujeto
Las roturas del cuerpo sujeto
Los cuerpos invisibles
| Puig Punyet, EnricLos cuerpos rotos: La digitalización de la vida tras la covid-19 / Enric Puig Punyet - 1a ed. - Clave Intelectual, 2020.Libro digital, EPUBArchivo Digital: descargaISBN 978-84-120992-9-4 |
Ilustración de cubierta: Julio César Pérez
© Enric Puig Punyet, 2020
© Clave Intelectual, S.L., 2020
Paseo de la Castellana 13, 5º D – 28046 Madrid
Tel (34) 917814799
editorial@claveintelectual.com
www.claveintelectual.com
Edición y coordinación: Santiago Gerchunoff
Diseño: Hernández & Bravo
Corrección: Lola Delgado Müller
Diseño de colección: Eugenia Lardiés
Primera edición en formato digital: julio de 2020
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
ISBN edición digital (ePub): 978-84-120992-9-4
Este ensayo fue escrito íntegramente entre abril y mayo de 2020. Ha sido fruto de un encierro decretado por un estado de alarma que, entre muchos inconvenientes, ha comportado para mí la ventaja del tiempo vacío para ordenar algunos pensamientos dispersos y ponerlos sobre papel. En especial, el texto contiene algunas de las ideas formalizadas a finales de 2018 en una conferencia titulada «Cómo nos secuestra la tecnología» que impartí en La Térmica de Málaga, dentro del II Festival de Filosofía, así como algunos apuntes tomados para dos conferencias que se han tenido que posponer por la situación del cononavirus.
La urgencia por retomar y ordenar estas ideas me sobrevino a finales de marzo, tras comprobar de primera mano la facilidad con la que empezaba a expulsarse el cuerpo de las actividades sociales, especialmente en el ámbito cultural, como respuesta a una crisis sanitaria sin precedentes. Esta necesidad teórica vino acompañada por otra más práctica: la composición de un grupo de trabajo sobre la recorporeización en la cultura desde La Escocesa, la fábrica de investigación y producción artística barcelonesa que dirijo actualmente. Este grupo, compuesto por siete personas de distintas disciplinas y asesoras de los ámbitos técnico y sanitario, tiene como objetivo devolver el cuerpo a la cultura de forma segura, proponiendo protocolos alternativos e imaginativos que puedan servir tanto a instituciones como a particulares.
El encierro en el que se han escrito estas páginas ha sido, afortunadamente, un entorno de apacibilidad en un pequeño piso del Eixample barcelonés, siempre acompañado de dos gatos y de muchas plantas, de otros cuerpos inertes y, muy en especial, de Angelica, mi pareja y compañera de obsesiones y placeres. Sin sus cuidados, sin las conversaciones periódicas con ella sobre el proyecto y sin sus atentas lecturas, este libro no existiría. A un sentido agradecimiento hacia ella quiero sumarle también otro hacia todos esos cuerpos expuestos, personas en todo el mundo que se han cargado a los hombros la vulnerabilidad de todo un sistema, permitiendo con sus acciones desinteresadas y con sus trabajos, a menudo remunerados indecentemente, que otros cuerpos pudiéramos estar encerrados, angustiados pero asegurados, ocupados con tareas especulativas que, a pesar de ser necesarias por el aparato crítico que desean activar, están siempre revestidas de una cierta comodidad de acción. A todos esos cuerpos está dedicado este libro.
Los cuerpos visibles
Dolores aguarda impaciente de pie, al lado de la puerta principal de su minúsculo apartamento apenas usado, habitado desde hace siquiera un año. Se dio cuenta entonces, asumido su último divorcio, digerida la emancipación definitiva de sus dos hijos, de los metros cuadrados que sobraban y los ahorros que escaseaban para vivir más allá de la mera subsistencia. Su nuevo piso, aseado, arreglado y maquillado como ella misma ahora, contiene convenientemente todos los fragmentos de memoria que desea mostrar al exterior: retratos de la familia que aún permanece, un paisaje ampliado, bañado por una puesta de sol, pequeñas figuras atávicas, expuestas en las estanterías, recuerdos de un pasado remoto o de esos viajes que place recordar.
Dolores espera ansiosa la aparición de Amanda. Es media tarde. De los nervios le tiemblan las piernas, nada acostumbradas están ya a tacones como los que calza ahora, y se apoya con decoro en el aparador del recibidor, al lado de una maceta con flores preparadas para la ocasión. Su cita se demora diez minutos y su cuerpo se estremece por la presión y las prisas. Hace solo un par de horas terminó abruptamente el encuentro con un cargante supervisor, la reunión de control que ese detestable personaje utiliza semanalmente para preguntarle por el trabajo realizado y los siguientes objetivos, marcados en un cronograma. Dolores trabaja como programadora en una empresa multinacional de eventos que aborrece por sus métodos, sus arbitrajes y sus reuniones. Para ausentarse de esta última, se ha excusado haciendo alusión una vez más a la reciente muerte de su madre. Pero, a decir verdad, no ha sido ningún luto lo que la ha impulsado en esta ocasión a interrumpir de repente una reunión alargada más de la cuenta, sino la impaciencia por volver al espacio íntimo, delante del espejo, y cambiarse de ropa, eligiendo metódicamente las prendas que mejor disimularan sus malmiradas mollas, y lavarse el pelo y secarlo y peinarlo con esmero.
Luce ahora el mismo vestido negro con puntillas, ligeramente escotado, que vistió hace tres semanas en el entierro de su madre. Desde entonces, las conversaciones con su afectado padre, ahora solo, se han convertido en citas diarias que ocupan largas charlas siempre incomprensibles, por mucho que Dolores se esfuerce en entenderlas. El habla entrecortada, los balbuceos y los lapsos se han intensificado desde la abrupta desaparición de la madre que manejaba mucho mejor los mecanismos necesarios para una conversación fluida. Ahora, la recurrencia diaria del mismo escenario y el hombre distante, sentado en un sillón rodeado de flores que se marchitan, forman una singular imagen que ya no logra sentir familiar.
Bajo el vestido, Dolores esconde hoy un conjunto de encaje comprado para la ocasión, rebuscado entre catálogos con la esperanza de que se amoldara bien al cuerpo por el que siempre se siente abochornada. Al colocárselo frente al espejo, ha decidido no rehuir la caricia de las yemas de sus dedos en sus muslos, en su espalda, en su pecho. Ha preferido, al contrario, recogerse en ese roce y agudizarlo, imaginando el placer del recorrido inverso por yemas ajenas, los dedos de esa a quien espera, que la desvisten lentamente. Y ahora en el zaguán, durante unos eternos minutos de demora, se excita Dolores rememorando las conversaciones concatenadas, vibrantes aunque fugaces, mantenidas desde hace tan solo una semana con Amanda. Tan poco ha pasado desde que coincidió por accidente, en medio de una fiesta, con esa chica todavía joven, supuestamente tersa. Tan poco ha pasado desde que Dolores, sabiendo ya que le llevaba quince años a la recién descubierta, se vio de repente abrumada por la confesión de la vida en matrimonio rutinaria y apática de esa desconocida. Tan poco ha pasado desde esa conversación que rápidamente se transformó en lisonjas recíprocas y en la expresión de un deseo por aventuras inesperadas, incidentes azarosos y nuevas experiencias. Y junto a ese cercano recuerdo proyecta Dolores también ahora, a media tarde, apoyada todavía en el aparador de la entrada, los próximos pasos en lo que será propiamente la primera cita con Amanda, ese momento anhelado, la prevista ausencia del marido. Imagina un inútil aunque protocolario paseo por el apartamento; poco hay que mostrar más allá del recibidor: un salón poco usado, una cocina funcional, un baño diminuto. Son estancias que se recorrerán rápidamente, en una provocadora maniobra de aplazamiento, hasta llegar por fin al dormitorio oscuro, persiana bajada, a la cama con sábanas recién cambiadas y rodeada de velas perfumadas.
En ninguna de sus conversaciones anteriores han apelado Amanda y Dolores al sexo explícito. No han hablado de cuerpos ni de roces que desvisten y, al hacerlo, circulan voluntariamente cuellos y hombros, cinturas y labios. No han hablado manifiestamente de caricias, aunque estas han estado siempre sobrevolando cada palabra, cada punto y aparte, cada expresión de deseo de maridos ausentes. Por todas esas omisiones sabe Dolores que, a pesar de la timidez y las inhibiciones que comparten, a pesar del refreno inevitable en las primeras frases, tarde o temprano se descubrirán las sábanas, quién sabe si eludiendo incluso la ridícula visita por el piso que ha previsto internamente. Esa cama en una noche artificial de finales de mayo, refugiada de miradas curiosas y rodeada de velas recién prendidas, recibirá más pronto que tarde el cuerpo acalorado de Dolores que, entonces, deseará el de Amanda a su lado, a su alrededor. Deseará sus brazos como deseó los brazos de su padre en medio de un entierro singular, deseará sus manos como desea, a pesar de todo, estrechar la de su irritante supervisor, deseará sus labios como los ha deseado repetidamente después de cada conversación interrumpida. Pero deberá conformarse, como antes debió hacerlo en tantos otros casos, con una fría pantalla de vidrio rozada arbitrariamente, con un dispositivo plástico que succiona y vibra mientras una voz lejana, entrecortada, insiste incansablemente en que eso es proximidad, en que Amanda está justo al lado, conectada.
De repente, Dolores interrumpe sus proyecciones y se queda inmóvil. Su teléfono, agarrado con firmeza desde antes de la hora acordada, inseparable de su propio cuerpo, ha empezado a sonar. Amanda la llama por Skype. «Disculpa. Andrés no se iba», le dice antes incluso de saludar. La timidez y el decoro se pierden por la urgencia. Se respira impaciencia, poco tiempo. «Espera, que me pongo en modo ausente —responde Dolores—. No quiero que nos importunen ahora mi jefe o mi padre.» Y, alargando el brazo, sonríe sonrojándose y dirige a Amanda al interior de su cuarto.
¿Qué nos ofrece, hoy, un cuerpo? ¿De qué nos sirve el cuerpo en un escenario pandémico, una situación que nos fuerza a resguardar el propio de todos los demás por mandato, pero también por prudencia? ¿Es nuestro cuerpo una simple herramienta más, la habitual, con la que nos hemos acostumbrado a relacionarnos, a experimentarnos, a vivirnos hasta ahora, pero que deberíamos aspirar a sustituir algún día? ¿O se trata, al contrario, de algo fundamental para nosotros, de algo esencial a lo que nunca podríamos o deberíamos renunciar?
Estas preguntas son variantes distintas de una sola cuestión fundamental que este ensayo pretende responder. Es la duda que, de una forma más o menos consciente, está hoy entre las máximas preocupaciones de cada persona que, como Dolores, se halla o se ha hallado encerrada, aislada, a causa de un acontecimiento llamado covid-19. ¿Qué haremos con el cuerpo? La pregunta no es nueva, pero sí lo es su alcance. Hasta hoy podía considerarse una especulación propia de seminarios de filosofía y departamentos de tecnología, acelerada desde que se multiplicaron las formas continuadas de convivencia entre los seres humanos y la cibernética. Esa relación nos llevó al límite inevitable de poner en duda nuestra propia condición humana. Pero ahora, de repente, ese interrogante se ha vuelto inaplazable y ha adquirido una insólita dimensión política. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? ¿Qué vamos a hacer si sustituirlo es, quizá, la opción más sensata? ¿Qué vamos a hacer cuando está más cerca que nunca la posibilidad, la tentación y las razones para poder hacerlo? La respuesta a esta pregunta es apremiante, ineludible. Pronto será urgente que cada uno de los cuerpos que habitamos el mundo adoptemos una posición clara sobre ello.
Pero, todavía a causa de la covid-19, la pregunta logra un mayor alcance también en otra dirección. Antes de la pandemia, la cuestión transhumanista por el sentido del cuerpo trataba de responder a dos problemas distintos, habitualmente diferenciados por criterios éticos: por un lado, los avances tecnológicos eran percibidos como dispositivos de mejora o aumento de las capacidades humanas consideradas comunes o estándares; por el otro, como sustitutos proteicos de una pérdida o dolencia funcional, tanto física como psíquica. Ahora, el repentino advenimiento de un virus ha ocasionado, entre muchas otras repercusiones, que estos dos problemas se fusionen de una forma inédita. Para el cuerpo atravesado por la amenaza de la covid-19, un teléfono inteligente, una red social o una aplicación de videoconferencia ya no pueden entenderse como dispositivos que mejoran o aumentan las capacidades del ser humano que los utiliza, ya no pueden leerse como suplementos. Al contrario, en medio de una crisis global del contacto físico, las tecnologías actúan como sustitutos indispensables para los cuerpos que han perdido gran parte de sus capacidades relacionales y sociales propias, y que pasan entonces a requerir necesariamente la asistencia de prótesis, de nuevos órganos sin los que estarían inoperativos.
Por este motivo, el presente ensayo puede leerse como un comentario al transhumanismo en su acepción más programática, distinguiéndolo así del posthumanismo. (1) En las siguientes páginas no se hablará a propósito de este segundo término, asumido como un ideario amplio que, como indica su prefijo «post», da cuenta del fracaso del proyecto humanista renacentista e ilustrado, por haber tomado como modelo a un supuesto ser universal que resultó ser, sin embargo, inseparable de sus atributos particulares patriarcales, heterosexuales y coloniales. El posthumanismo así interpretado, en la línea de otros movimientos como la postmodernidad o el postestructuralismo, deberá sobreentenderse aquí como una vuelta de tuerca respecto a un anterior sistema edificante que desea desestabilizarse o derrumbarse, situado por lo tanto en un terreno de libre expresión, no cerrado por una definición estricta.
Por «transhumanismo», al contrario, deberá entenderse aquí la corriente propositiva y programática en cuya base reposa una escisión o disrupción en la historia de la tecnología. Esta corriente toma los últimos avances en cibernética, cognitivismo, bio y nanotecnología en un estado diferenciado, como singularidades de la evolución tecnológica que conllevan, inevitablemente, una disrupción epistemológica y social. La disrupción cibernética, cognitiva, bio y nanotecnológica permitiría al ser humano, en la práctica, trascender las limitaciones derivadas de su propia condición. La explicación de esta disrupción en el desarrollo de la tecnología consistirá, entre algunas otras interpretaciones, en la creencia de que, así como anteriormente la tecnología habría tratado siempre de emular seres y comportamientos no humanos de la naturaleza, en los últimos años la tecnología ha pasado al estado de emulación de la propia condición humana (o divina) en vías a su mejora.
1. Otros autores toman ambos términos en sentido inverso, otorgándole al posthumanismo el sentido fuerte o plenamente desarrollado de una corriente compartida con el transhumanismo. Según esta interpretación, ambos términos expresarían distintos grados de ejecución en el transcurso de una misma evolución: el transhumanismo manifestaría entonces una situación de tránsito, un estado previo al posthumanismo, es decir, al desprendimiento definitivo de la especie humana y sus lastres. Sin embargo, puesto que no existe todavía un consenso terminológico claro, en el presente ensayo se optará por utilizar exclusivamente el término «transhumanismo» en el sentido descrito más arriba.
¿Qué nos ofrece un cuerpo?
De entrada, la pregunta «¿Qué nos ofrece un cuerpo?» puede parecer de respuesta rápida o breve, pero en verdad exige repensarse con una mayor profundidad a la luz de la pandemia covid-19, este último gran acontecimiento global que nos ha encerrado a muchas y muchos en nuestras casas.
No hay que olvidar que, incluso en los países en los que más esfuerzos se han puesto para evitar la circulación por las calles, muchísimos cuerpos han tenido que seguir exponiéndose al contacto, en muchos casos, además, sin las exigidas medidas sanitarias. El ejemplo más patente es el de la multitud de obreros habilitando diversos edificios como entornos hospitalarios improvisados, denunciados a veces por los medios como «contradicción» (2) frente a los correctos protocolos seguidos por los políticos en videoconferencias, resguardados en sus hogares. Sin embargo, el confinamiento es la realidad en la que la mayoría visible estamos inmersos en el momento de escribir estas líneas, y esta nos ha dejado claro cuáles son las repercusiones por no utilizar el cuerpo, cada cual con sus propias limitaciones: los que vivíamos en la presunta normalidad de poder hacerlo, estamos ahora deseosos de salir a la calle, de entrar de nuevo en contacto, de mirarnos y abrazarnos. Pero, a la vez, esta crisis ha mostrado con toda claridad que el cuerpo es el enemigo, o por lo menos que puede llegar a serlo. Por primera vez en nuestra historia moderna, (3) el cuerpo es presentado universalmente (cualquier cuerpo en cualquier situación y en cualquier lugar) como potencial agente patógeno. «Cada beso en la mejilla a nuestra amiga puede convertirse, de rebote, en el beso de la muerte para su anciana madre.» (4) Y esta posibilidad, como se ha visto en la proliferación de medidas político-sanitarias aislantes, ha pasado por delante de cualquier otra significación del cuerpo en un escenario de excepcionalidad.
Además, sabemos que los estados de excepción pueden contribuir y contribuyen a generar mecanismos que fácilmente terminan instalados en un estado de normalidad. (5) Visto en perspectiva, no es ninguna exageración afirmar que las medidas políticas adoptadas en los períodos aparentemente agitados de la historia, cuando se dan los acontecimientos más memorables que mantienen a quien los vive en interés constante por la actualidad, son las que acabarán determinando las líneas generales que marcarán los períodos considerados «fríos» de la historia (aunque esta es una consideración inapropiada puesto que esos períodos, sin estar plagados de ruidosos acontecimientos, son quizá los más cargados de historia bajo la superficie). (6)
Hay que insistir en que estos días sobrevuela cada hogar confinado un indicio determinante que puede contribuir a volver sistémico, en el próximo período «frío», el nuevo significado de «cuerpo» que hoy vivimos como excepción. E, igual que esta primera, otra cuestión que corre el riesgo de volverse sistémica es el uso excepcional de los datos recabados por dispositivos móviles como fuente de vigilancia legítima. Sin embargo, esto es algo que viene dándose de forma más o menos desregulada desde hace años por parte de las grandes compañías tecnológicas, por lo que esta puede ser, también, una oportunidad para que se normalice una futura regulación más restrictiva del uso de los datos. Dependerá, entonces, de la lectura que se le dé al fenómeno y de cómo avancen los futuros acontecimientos tras el período de excepción. (7)
En cualquier caso, el estado de alarma que ha obligado a aislar nuestros cuerpos, a evitar cualquier contacto entre ellos, ha sido en gran parte posible, soportable, porque las tecnologías digitales estaban ahí para suplantarlos. Sin internet, sencillamente, no hubiera sido posible el confinamiento —o, al menos, los distintos gobiernos habrían valorado de muy otro modo la posibilidad del estado de alarma ante la catástrofe mucho mayor que habría provocado en la economía global la ausencia de esta tecnología—.
En primer lugar, muchas empresas pueden subsistir a medio gas gracias al teletrabajo: el correo electrónico y el WhatsApp, ya habituales en la cotidianidad de muchos empleos, suplantan las conversaciones, igual que las videoconferencias suplantan las reuniones. En segundo lugar, es hoy patente que la crisis económica derivada de la covid-19 ya cuenta con una visible excepción: las empresas en cuyo núcleo reposa la cuestión digital. Quizá uno de los datos más llamativos a este respecto es que a 24 de marzo, solo unos pocos días después de la llamada de Trump al «distanciamiento social» y el anuncio extendido del derrumbe de la economía, Amazon había contratado ya a cien mil empleados más. (8) Que lo que hay detrás de esta excepción son cuerpos, cuerpos en contacto, es algo también importante, ya lo veremos más adelante. De momento, sin embargo, conviene centrar la atención en el orden del discurso, el orden simbólico: la noticia del empleo masivo de nuevos trabajadores en Amazon es, ante todo y al nivel más inmediato, más palpable, un indicador que muestra, como lo hace la rápida recuperación bursátil de esta empresa tras el desplome del mercado de valores a finales de febrero, el carácter de excepcionalidad en la crisis económica actual de las compañías de servicios digitales.
Por último, aunque de una forma mucho más residual pero significativa, junto a las estrategias de teletrabajo de la vieja economía en vías de transformación y a la excepcionalidad de las nuevas economías digitales en esta situación, cabe añadir también el acelerado proceso de transformación de los sectores educativos y culturales. Hoy, algunos eventos culturales pueden resucitar gracias a servicios de streaming, e incluso muchos de los cánticos corales, aplausos y conciertos en los patios de manzana, percibidos ingenuamente como improvisados, son en realidad escenarios montados por y para las redes. Que es por las redes, se constata fácilmente: de repente, quienes estamos más alejados de las redes sociales vemos a nuestros vecinos y vecinas salir al balcón, todos a la misma hora y sin pacto previo, para un mismo gesto o un mismo cántico. De que es para las redes pude tener una constatación en el patio de manzana de mi propio edificio: el primer día, un grupo de vecinos entonaron unas canciones, el segundo día lo repitieron rodeados de cámaras y móviles. El tercero, antes de empezar la sesión, ya convenientemente amplificada, vocearon a toda la manzana sus cuentas de Instagram y sus canales de YouTube. El público aparentemente real se había convertido en pretexto. Esto no significa, por supuesto, que estas no sean formas de generosidad hacia la comunidad por parte de quien las practica, pero sería ingenuo creer, en la mayoría de los casos, que esa es la única explicación.
A través de mecanismos análogos, escuelas y universidades se lanzan también a gran velocidad a cambiar sus metodologías presenciales por otras virtuales, y alaban en toda clase de conversaciones que los medios no han dejado de amplificar (9) la gran potencialidad de las tecnologías digitales, hasta ahora medio desconocidas por muchos docentes. Google, entre otros gigantes tecnológicos, se ha lanzado de lleno, en un gesto aplaudido de generosidad (10) frente a la crisis del coronavirus, a ofrecer sus herramientas al servicio de la virtualización de la educación.
En suma, la vida laboral ha sido en muchos casos reemplazada por sustitutos virtuales que, a pesar de sus inconvenientes, tienen también ciertos beneficios como evitar los tediosos desplazamientos diarios. El cine se ha sustituido finalmente por Netflix, como apuntaba ya la tendencia hace tiempo; y la escuela por el aula virtual, otra tendencia en alza; y los encuentros entre familiares y amigas y amigos persisten también, al fin, como sustituto de las raciones de ocio habituales, en forma de videollamadas.
Es cierto que, en la práctica de estas formas virtuales de contacto, generalmente nos llama la atención o incluso llegamos a quejarnos de la evidente diferencia entre la versión física y la virtual de una misma conversación, de una misma reunión, de un mismo evento. Pero empezamos a reconocernos en la creencia de que esta diferencia radica, en el fondo, en que las tecnologías digitales no están todavía suficientemente desarrolladas, y compartimos también la opinión de que llegarán a estarlo algún día. (11) Pensamos, quizá, que el verdadero culpable en esa relación somos nosotros mismos por no habernos puesto convenientemente al día de las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías. E incluso habrá quien pueda tener la tentación de pensar, llevando el razonamiento hasta sus últimas consecuencias, que una completa automatización deberá encargarse a la larga de hacer desaparecer las formas casi obsoletas de trabajo que requieren todavía, de modo indispensable, una base material de cuerpo (obreros físicos en fábricas y hospitales, cuidadores —especialmente cuidadoras— del hogar y de personas, repartidores, constructores, campesinos y otros tantos), (12) como de hecho están ya invisibilizadas en el discurso mediático diario. La mediatización alrededor de la covid-19 está siendo una excepción a esta regla, lo que es precisamente un indicador más de cómo la cuestión del cuerpo atraviesa de forma inédita esta crisis particular. Aun así, la visibilidad de los trabajos considerados intelectuales o cognitivos sigue siendo, a pesar de todo, muy superior a la de cualquier trabajo físico.
Todos estos pensamientos, unidos, refuerzan la idea latente (y patente en tecnócratas de izquierdas) de que la función del cuerpo es anacrónica, es decir, propia de otros tiempos, y refuerza también otra idea latente (y patente en tecnócratas de derechas) según la cual la necesidad de uso del cuerpo es algo propio de clases populares. Hoy estas ideas complementarias se esbozan tímidamente en un escenario de excepción, resuenan subterráneas bajo el mismo mantra en cada televisor de cada casa confinada: «No hay que salir a la calle si no es estrictamente necesario». Cabría preguntarse qué hace que el desplazamiento de un cuerpo sea «estrictamente necesario», para quién y por qué lo es. (13) En medio de esta proliferación de discursos y creencias se torna urgente, como tantas otras, la pregunta sobre el cuerpo. Será determinante para los próximos años empezar a posicionarnos en la respuesta de si nos ofrece algo o si, al contrario, es un lastre que, por todos los problemas que puede conllevar —y que de hecho conlleva—, más valdrá deshacernos finalmente de él, reemplazándolo por diversos sustitutos.
Antes de abordar propiamente esta pregunta, sin embargo, convendría moldearla, corregirla ligeramente para evitar la tentación de contestaciones precipitadas. En primer lugar, hay que dejar claro a qué se refiere este texto cuando utiliza la palabra «cuerpo». Por supuesto, tenemos que evitar caer en el dualismo cartesiano según el cual estaría por un lado el cuerpo material y por el otro una entidad separada, llámese alma, mente o consciencia. Esta es una tendencia que lamentablemente sigue vigente y no solo, por ejemplo, en discursos religiosos, sino también en cierta verborrea cibernética que sueña todavía con formas de transferencia de la consciencia humana a la máquina. El millonario ruso Dmitry Itskov declara que su objetivo es «transferir la personalidad de una persona» y que en los próximos treinta años se asegurará «de que todos nosotros podamos vivir para siempre». El neurocientífico norteamericano Ken Hayworth busca el «mapa de las complejas conexiones de las neuronas del cerebro» porque no le importa si este «se implementa en un cuerpo físico o en un simulador informático que controla un cuerpo robótico». (14) José Luis Cordeiro, profesor en la Singularity University de Ray Kurzweil, tachado por muchos de charlatán, (15) afirma en una entrevista que en veinte años van a crear un nuevo cerebro humano, «un exocórtex en la nube, que va a ser distribuido y descentralizado como lo es internet, al que solo nos conectaremos si queremos» y defiende esa idea junto con la inmortalidad, sobre la que añade la siguiente perla: «Decir que la muerte da significado a la vida es absolutamente idiota, es como decir que el divorcio es necesario para el matrimonio». (16)
Tasuta katkend on lõppenud.