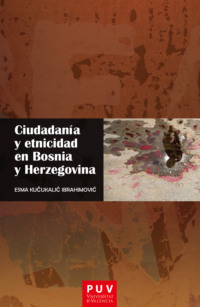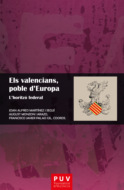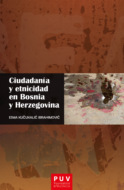Loe raamatut: «Ciudadanía y etnicidad en Bosnia y Herzegovina»
Ciudadanía y etnicidad
en Bosnia y Herzegovina
ESMA KUČUKALIĆ IBRAHIMOVIĆ
Ciudadanía y etnicidad
en Bosnia y Herzegovina
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente,
ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información,
en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico,
por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
© Esma Kučukalić Ibrahimović, 2019
© De esta edición: Universitat de València, 2019
Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13 • 46010 València
http://puv.uv.es publicacions@uv.es
Coordinación editorial: Juan Pérez Moreno
Imagen de cubierta: Sarajevo Rose, Jim Marshall (2016) Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-9134-465-0
A la generación que está dejando atrás la guerra
Las de Esenin se llamaban Shura y Katia.
Las de Majakowskij, Ludimilla y Olia.
Las mías, Nina y Raza.
Todas han muerto.
Raza y Nina con solo cincuenta días de distancia.
Han muerto
o, a decir verdad,
han sido asesinadas por la necesidad.
Ahora debo buscar en cualquier parte
una nueva hermana,
porque yo no puedo
vivir sin ser hermano.
IZET KIKO SARAJLIĆ
Índice
Tabla de abreviaturas
Prólogo
Introducción
Parte I. Dayton y la paz: un complejo binomio
1. El origen de la etnonación
2. Un Estado, dos entidades, tres pueblos constituyentes.
3. Cuotas, vetos y etnocracia: El sistema institucional y político de Bosnia y Herzegovina
Parte II. En el nombre del Etnos y el Tánatos
4. Etnias soberanas
5. Los «otros»: sujetos constitucionales, ciudadanos marginados
6. Del mapa étnico al mapa etnificado de Bosnia y Herzegovina
Parte III. Derechos y libertades en Bosnia y Herzegovina. Del papel a la piel
7. Los derechos y las libertades en el marco del sistema institucional de Bosnia y Herzegovina
8. Los mecanismos internacionales para la protección de los derechos y las libertades fundamentales en Bosnia y Herzegovina
9. Las instancias estatales para la protección de los derechos y las libertades
10. La violación como arma de guerra
A modo de conclusiones: Bosnia y Herzegovina, un Estado para la ciudadanía
Epílogo
Bibliografía
Tabla de abreviaturas
| ACNUR | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados |
| AEA | Acuerdo de Estabilización y Asociación |
| ByH | Bosnia y Herzegovina |
| CEDH | Convenio Europeo para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales |
| CdE | Consejo de Europa |
| CEDAW | Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer |
| DAYTON | Acuerdo Marco para la Paz en Bosnia y Herzegovina, Dayton, Ohio, Estados Unidos, firmado en noviembre de 1995, y formalmente en París el 14 de diciembre de 1995 |
| EE. UU. | Estados Unidos de América |
| EUFOR | Fuerzas de la Unión Europea |
| FByH | Federación de Bosnia y Herzegovina |
| HDZ | Hrvatska Demokratska Zajednica (Unión Demócrata Croata) |
| ICPM | Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas |
| ICRC | Comité Internacional de la Cruz Roja |
| JMBG | Jedinstveni Matic ni Broj Građana (número de identidad único del ciudadano) |
| OHR | Office of High Representantive for Bosnia and Herzegovina (Oficina del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina) |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| OSCE | Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa |
| OTAN | Organización del Tratado del Atlántico Norte |
| PIC | Peace Implementation Council (Consejo de Implementación de la Paz) |
| SDA | Stranka Demokratske Akcije (Partido de Acción Democrática) |
| SDP | Socijaldemokratska Partija (Partido Socialdemócrata) |
| SDS | Srpska Demokratska Stranka (Partido Demócrata Serbio) |
| SFOR | Stabilisation Force (Fuerza Multinacional de la OTAN) |
| SNSD | Savez Nezavisnih Socijaldemokrata (Alianza de Socialdemócratas Independientes) |
| SRS | Srpska Radikalna Stranka (Partido Radical Serbio) |
| TC | Tribunal Constitucional |
| TEDH | Tribunal Europeo de Derechos Humanos |
| TPIY | Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia |
| UE | Unión Europea |
| UNDP | The United Nations Development Programme (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas) |
| UNPROFOR | United Nations Protection Force (Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas) |
Prólogo
Dos anécdotas, de las que fui testigo directo, ayudarán al lector a encuadrar debidamente el texto que ahora tiene entre sus manos. Dos anécdotas –en realidad dos sencillas frases: la primera una inocente pregunta; la segunda una simple exclamación– que dicen mucho y muy bueno, de un lado sobre el fondo, y de otro sobre la forma, del libro que Esma Kučukalić me ha pedido prologar.
La primera se verificó en vísperas del acto de defensa pública de la tesis doctoral de la que este libro trae causa. Como impone la normativa vigente, los tres miembros titulares y los tres suplentes del tribunal habían recibido meses atrás sendos ejemplares de la tesis, y de hecho habían emitido ya los preceptivos informes preliminares. De modo que no me cabe duda de que la habían leído o, incluso más que eso, que la habían analizado concienzudamente y con sobrado conocimiento de causa. Pese a ello, uno de los académicos que horas más tarde iban a juzgar el trabajo de Esma Kučukalić me agarró del brazo hasta hacer un aparte, y me preguntó con absoluta candidez: «La doctoranda… ¿de qué grupo étnico es?». Una interrogación que en mi opinión solo puede tener una explicación, aparte de la de su poca familiaridad con la compleja onomástica de los países balcánicos: la de que a lo largo del casi medio millar de páginas que componían su tesis doctoral, y pese a haber tocado en ellas temas tan objetivamente delicados como subjetivamente sensibles como el legado de la guerra en Bosnia y Herzegovina, el frágil equilibrio interétnico del país, el lento retorno de los refugiados, la cicatera reparación ofrecida a las víctimas, o la pervivencia de prácticas políticas detestables, la autora había sido capaz de atesorar una objetividad en su línea argumental suficiente como para suscitar dudas acerca de si por sus venas corría sangre de bosníacos, de serbios o de croatas. Una identificación que quienes viajamos a menudo por la península balcánica nos hemos acabado acostumbrando a ver proclamada, ostentada, y hasta gritada a los cuatro vientos en cada solapa, en cada coche y en cada esquina, y que en el caso de Esma Kučukalić resulta no solo discreta y elegantemente puesta de manifiesto en su vida cotidiana, sino sobre todo mantenida a una muy saludable distancia en su desempeño profesional y en su trabajo académico.
La segunda se verificó en el momento en que emprendimos el proceso de edición de este libro. Cualquiera que haya hecho –o dirigido–, una tesis doctoral y se haya internado después en el azaroso proceso de publicación de esta, se habrá encontrado con la bien conocida aprensión con la que los editores acogen este tipo de manuscritos. Las tesis doctorales son –por definición, y no sé si por necesidad–, textos enciclopédicos, densos e indescifrables, repletas muestras de erudición a menudo innecesarias, precedidos de interminables introducciones destinadas a hacer ostentación del dominio que el autor tiene sobre los más remotos aspectos de la materia que va a tratar, y seguidos de conclusiones ora petulantes, ora insustanciales. Y, en consecuencia, textos difícilmente legibles, y mucho más difíciles de vender, de los que con razón los editores huyen como de la peste, o alternativamente obligan a reescribir casi por entero antes de darlos a la imprenta. Y fue con esa prevención con la que la autora y quien suscribe acudimos a quien a la postre ha acabado editando este volumen, persuadidos de que nuestra primera visita al Servei de Publicacions de la Universitat de València iba a ser el primer asalto de un penoso tira y afloja que iba irremediablemente a terminar con un sustancial tijeretazo y una completa reescritura del material que traíamos bajo el brazo. Solo que nada de eso sucedió: para nuestra –o al menos mi– sorpresa, la opinión incluso preliminar de nuestro editor era que el texto estaba brillantemente escrito, muy bien estructurado, y excelentemente presentado, y que apenas precisaba de un pequeño retoque aquí y allá para poder entrar en imprenta.
De modo que lo que el lector tiene en sus manos es, para empezar, un análisis de contrastada objetividad –y probado rigor: olvidé señalar que el tribunal que la juzgó, compuesto por académicos de seis nacionalidades distintas, otorgó a la tesis doctoral de Esma Kučukalić la máxima calificación posible– y fácil lectura. Lo que, si en cualquier otra circunstancia sería ya loable, en esta lo es de manera muy especial.
Porque la cuestión que se aborda en este libro se cuenta entre las más complejas que ha tenido que afrontar Europa en las últimas décadas. Tanto, que los más avezados estadistas de nuestro continente han sido incapaces de encontrarle una solución definitiva, optando año tras año, cumbre tras cumbre, presidencia tras presidencia, por la prudente aunque timorata opción de prolongar el statu quo y cruzar los dedos en la esperanza de que nada hiciera estallar ese delicado juego de equilibrios que llamamos Bosnia y Herzegovina; mientras los políticos locales –llamarles estadistas me parecería excesivo– se escabullían con idéntica periodicidad de la responsabilidad de tomar entre sus manos su futuro, bien fuera para hallar un acuerdo aceptable para todos, bien fuera para hacer volar por los aires de una vez por todas el tablero de juego, y se refugiaban en la pequeña política, en el posibilismo, en el clientelismo, en el «qué hay de lo mío» que constituye desde el final de la guerra la columna vertebral de la política en Bosnia y Herzegovina. En efecto, si este libro ha debido ser escrito y merece ser leído cuando está ya a punto de concluir la segunda década del siglo XXI es porque la paz firmada en Dayton allá por 1995 aún no ha logrado convertir a Bosnia y Herzegovina en un Estado funcional, integrador, eficaz e inequívocamente democrático. Porque sigue habiendo un problema bosnio, sin duda menos sangriento que en otras épocas recientes y remotas de nuestra historia, pero en todo caso carente de solución, y a cuya comprensión se endereza este estudio.
Adicionalmente, la tesis –y utilizo ahora la palabra no tanto en su sentido más estricto como en el más genérico– que defiende Esma Kučukalić resulta ser la única compatible con la plena integración de Bosnia y Herzegovina en Europa, que a su vez resulta ser la única alternativa plausible para el efectivo desarrollo económico y la plena integración social del país. No hay futuro para Bosnia y Herzegovina que no pase por su efectiva integración en la Unión Europea, que con sus carencias y defectos sigue siendo a día de hoy sinónimo de estabilidad democrática, crecimiento económico, cohesión social, y seguridad tanto interna como externa. Y no hay lugar para Bosnia y Herzegovina en Europa si el país no abandona antes su estructura constitucional vigente, tan endiabladamente compleja como pasmosamente ineficaz, y se encamina con paso decidido hacia la construcción, sobre los hierros oxidados del Estado de todos los grupos étnicos que creó Dayton a fin de poner fin a la sangría de la guerra civil que por aquel entonces diezmaba todas y cada una de sus generaciones, de un Estado para todos los ciudadanos –y obsérvese el paso de la preposición posesiva a la preposición finalista–. Y esa y no otra es la tesis que defiende Esma Kučukalić : la de que va siendo hora no ya de restañar las heridas que dejó la guerra, sino incluso de superar las ententes a las que obligó la paz a fin de brindar a las nuevas generaciones de bosnios algo más que un diminuto terruño al que llamar «su tierra» y sobre el que poder gobernarse sin molestas interferencias foráneas.
Una tarea para la que el tiempo comienza a apremiar. Porque mientras Bosnia y Herzegovina permanezca detenida en el tiempo, ensimismada en sus cuitas internas, y fragmentada en cuerpo y alma, los ciudadanos bosnios seguirán viendo en esa Europa que se aleja el lugar donde poderse labrar el futuro que sus gobernantes no se preocupan por brindarles. Y tras hacerlo, acabarán forzosamente uniéndose a tantos hombres y mujeres plenos de energía, de vitalidad y de ideas –de los que la autora de este libro es un perfecto ejemplo– que abandonando la tierra que les vio nacer, hicieron mucho mejor el país que se prestó a acogerlos, y mucho más triste el que hubo de decirles adiós.
CARLOS FLORES JUBERÍAS
Catedrático de Derecho Constitucional
Universitat de València
Valencia, verano de 2018
Introducción
Y en ese instante comprendí que soy un extraño en mi vieja mahala, sobre los derruidos cimientos de la casa donde nací. Esa fue la última visita a la tumba de mis recuerdos de infancia.
REŠAD KADIĆ
Era la primavera de 1992. Con una taza de café en la mano y una amistad de décadas, pronunció la frase más terrible: «debes decidirte». «¿Decidir qué?». «En qué bando estás». «Uno solo puede decidir entre el bien y el mal». La guerra en Bosnia y Herzegovina llamó a la puerta vestida de amigos, vecinos, conciudadanos. Nada quedaba de aquella convicción de que «juntos seríamos más libres, independientes y fuertes que bajo un extraño», como escribiría Predrag Matvejević. La desintegración de Yugoslavia, las consecuencias morales, materiales e históricas que dejó, empujaron aquella idea al ostracismo.
Algunos siguen preguntándose cómo los pueblos que enarbolaron la bandera de la victoria sobre el fascismo fueron capaces de protagonizar aquel escenario de barbarie. Otros, incluso cuando vimos los tanques en Eslovenia y en Croacia, pensamos que aquel discurso litúrgico pronunciado en Gazimestan, a pocos kilómetros de Priština, capital de Kosovo –que se consideró como el principio del fin de Yugoslavia– no tendría sentido en Bosnia y Herzegovina. En aquel campo de Mirlos, el 28 de junio de 1989, Slobodan Milošević, rodeado de los representantes de la Iglesia ortodoxa estaba anunciando a decenas de miles de fieles el tiempo que estaba por llegar.
Entre el pueblo había alcanzado el estatus de culto. La fórmula se la enseñó precisamente la escuela del partido-Estado al que tenía que sobrevivir tras la evidencia de que, al igual que el telón, Yugoslavia como se conocía hasta entonces, se desvanecía. Pero no por ello debía ser asesinada. Aquel líder que, ante la mirada internacional se presentaba como el carismático estandarte de la integridad de una Yugoslavia unida, en el plano federal será el último eslabón del separatismo, aunque no el único. La desintegración del Estado, y el modo en que este lo hizo no fue el resultado de un solo hombre. La concatenación multifactorial en la que diversos agentes como la crisis económica; la pérdida de posición geoestratégica tras la guerra fría y también de los créditos internacionales; la consecuente aceleración de la depresión financiera y una profunda crisis política respecto del modelo constitucional –que garantizaba el derecho a la autodeterminación de los pueblos pero también la amortiguación de este derecho– y sobre cuál se debía asentar el futuro, vienen a resumir y a sacar a la luz el carácter protagonista de las élites políticas en este desmembramiento (véase Jović, 2001; Moneo Laín, 2006; Silber and Little, 1996; Malcolm, 1996; Rodríguez Andreu, 2017), dispuestas a ir a por todas.
Para Milošević, la eternidad estaba en el nacionalismo, aunque fuera bañado de sangre, tierra y épica. Lejos de ser un nuevo Tito –como figura supranacional que garantizase la continuidad de una federación heterogénea–, la llamada al identitarismo no hizo más que alimentar los totalitarismos y la histeria nacionalista del resto de los actores en juego, lo que generó en el conflicto un carácter eminentemente étnico. En Eslovenia, orquestado mediante una exquisita campaña mediática que comparaba su independencia con el mayo del 68; en Croacia, resucitando el germen de la «primavera croata» de los años setenta del siglo XX, que, con el nacionalista Franjo Tuđman como padre de la patria, perfilará un plan de lavado de cara que lo desvincule de la narrativa ustaša de la Segunda Guerra Mundial. Parafraseando a quién fuera miembro de la última presidencia de la Federación Yugoslava, el serbobosnio Bogić Bogićević, «entre el nacionalismo balcánico y el machete solo hay un paso».
En 1990, se celebrarían las primeras y únicas elecciones multipartidistas en las que arrasarán los partidos nacionalistas que por aquel entonces se jactaban de ser neocomunistas. Desde la perspectiva de Jović (2001), fueron un error estratégico pues, si la primera cita electoral hubiera sido federal –cosa que impidieron Serbia y Eslovenia– y no en el ámbito de cada república, probablemente se hubiera logrado una transición como Estado con un nuevo modelo federal, y quizá una disolución, pero del modo que lo hicieron por ejemplo la República Checa y Eslovaquia. No siendo así, aquellos comicios no hicieron más que cimentar la voluntad de romper el Estado nación yugoslavo, y constituirse en naciones Estado que, en el caso de Bosnia y Herzegovina, la única república verdaderamente multiétnica –como también lo era la propia federación yugoslava–, la conducirá al infierno. «Lo acaecido aquí no es fruto de la coexistencia de mezquitas, iglesias y sinagogas, sino que es el producto de haber elegido a misántropos como líderes de sus pueblos», dirán los analistas internacionales.
Vendrán años en los que no se dejará de repetir que los odios internos en Bosnia y Herzegovina son irreconciliables. Como si esa afirmación pudiera justificar el genocidio perpetrado en el patio trasero de la Unión Europea en pleno siglo XX. Es curioso que, a pesar de ser un argumento al uso, el fundamento étnico no es una cuestión ancestral en Bosnia y Herzegovina, tal y como lo retrata el historiador británico Noel Malcolm (1996) al decir que es «uno de los países de Europa con una historia casi ininterrumpida como construcción geopolítica desde la Edad Media hasta nuestros días». Pero, a pesar de su casi milenaria continuidad territorial, en su dimensión política tendrá constantes e intencionadas obstrucciones históricas de negación de su estatalidad –que siempre se ha caracterizado por un marcado carácter multiétnico–, y que se construirán sobre la premisa de que Bosnia y Herzegovina no ha tenido una nación propia en una equiparación del concepto de etnia con el de pueblo (Ibrahimagić, 2015). De este modo, y al contrario de lo que ocurre con la formulación moderna del Estado nación que entiende el demo como una comunidad social, de ciudadanos, con una organización política y territorial, independientemente de su pertenencia étnica o religiosa, Tuđman llegará a decir sobre Bosnia y Herzegovina que no es una nación porque la habitan varias sangres. «¿Cómo quieren de esa mezcla y de esa situación étnicamente tan impura modelar un conjunto? No señores, Bosnia debe desaparecer» (ibid., recogido del libro Le lys et la cendre del filósofo francés Bernard Henri Lévy).
Cabe pues recordar que, durante buena parte del período medieval, entre 1180 y 1463, fue un reino independiente y sus habitantes, que profesaban diferentes credos, como la conocida como la iglesia bosnia (maniqueos), la católica o la ortodoxa, se hacían llamar bošnjani. Durante el período del Imperio otomano, a largo de cinco siglos, se usó el término bošnjaci que englobaba tanto a ortodoxos y católicos como a musulmanes (krstjani, ristjani y muslimani), para denominar al pueblo del que entonces era un eyalato, término con el que se denotaba la unidad territorial más grande del imperio. De 1878 a 1918 será «provincia imperial» en el conjunto del Imperio austrohúngaro, mientras que desde 1945 hasta 1992 una república federal. «Por consiguiente, durante aproximadamente 650 de los últimos 800 años ha existido sobre los mapas geográficos una entidad llamada Bosnia» (Malcolm, 1996).
El nacimiento de los Estados nación en Europa había comenzado antes que en los Balcanes donde los grandes imperios plurinacionales y multiconfesionales, y en concreto en Bosnia y Herzegovina, estarán presentes hasta finales de la Primera Guerra Mundial. No obstante, su anexión al Imperio austrohúngaro tras el Congreso de Berlín de 1878, no garantizará la pervivencia de la idea de un único pueblo de diferentes credos. Bajo presiones de una parte, de las ya soberanas Serbia y Montenegro, y de otra, de Croacia como parte del Imperio austrohúngaro, con claras pretensiones hegemónicas y territoriales, se abre el proceso de nacionalización e identitarismo de los hasta entonces conocidos como bosnios que profesan la fe ortodoxa y católica en los serbios y los croatas respectivamente. Este proceso de nacionalización étnica durará todo un siglo como indica Ibrahimagić (2003), desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, y a pesar de que todos los censos realizados en este período, desde el que haría Omer Pasha Latas en 1851, los de 1879 y 1910, llevados a cabo por las instituciones austrohúngaras, hasta los que se hicieron por parte de los representantes del reino de los serbios, croatas y eslovenos (Reino de Yugoslavia) en 1921 y 1931, se centraron en el perfil confesional y no en la configuración étnica de la población de Bosnia y Herzegovina. Los musulmanes, que siguieron manifestando su identidad bosnia, no encontrarán un marco político que dé lugar a la expresión étnica de esta, por lo que, en ese mismo período, pasarán por diferentes fases en las que se les empujará a declararse como croatas o serbios (si bien croata o serbio era a su vez sinónimo de católico u ortodoxo, con el consiguiente rechazo a la asimilación por parte de la mayoría de la población musulmana), yugoslavos, no declarados, o bien, a expresar su individualidad con el término musulimani. Dependiendo del momento político, su apelativo se escribiría con letra mayúscula, dándole así al significado confesional la equiparación étnica, y cuando no convenía, los muslimani volvían a ser rebajados a la categoría religiosa con la letra m en minúscula (ibid.).
No se volverá a un planteamiento regional del demo de Bosnia y Herzegovina al margen de etiquetas étnicas hasta la Segunda Guerra Mundial en la que todos los pueblos unidos en el movimiento de resistencia instituido por Tito libraron duras luchas contra la ocupación nazi y fascista. Las asambleas de AVNOJ (Consejo Antifascista para la Liberación del Pueblo de Yugoslavia) de noviembre de 1942 y noviembre de 1943, en las que se sentaron las bases para la Constitución de la II Yugoslavia –la de Tito–, y se formula la estructura del país como una federación compuesta por seis repúblicas, y la de ZAVNOBIH (Consejo Estatal Antifascista para la Liberación Nacional de Bosnia y Herzegovina), de 25 de noviembre de 1943, serán las bases de la estatalidad y la constitucionalidad moderna de Bosnia y Herzegovina y de su pueblo, que se prolongará hasta su independencia en 1992. En aquellos actos fundacionales se proclamaba una república –a diferencia de las otras cinco, cuyos habitantes eran serbios, croatas, eslovenos, macedonios, o montenegrinos–, que era multiétnica y estaba compuesta por tres pueblos iguales y hermanados que habían luchado juntos contra el enemigo. Y así rezaba la declaración: «Bosnaci i Hercegovci [bosnios y herzegovinos] solo unidos […] podéis construir un futuro común y más bello […] todos vosotros, serbios, croatas y musulmanes, necesitáis una cooperación sincera y fraterna para que Bosnia y Herzegovina como unidad pueda avanzar a satisfacción de todos, sin distinción de fe ni pertenencia» (Proclamación de AVNOJ a los pueblos de Yugoslavia, 27 de noviembre de 1942). En este punto, hay que reseñar que el gentilicio bosanci i hercegovci (bosnios y herzegovinos) es un término que refiere a un único pueblo o nación, aunque por su estructura parece designar a dos unidades. No obstante, estas son únicamente regionales, pero en ningún modo étnicas.
Seguirá siendo así en las sucesivas constituciones que jalonan la historia de Bosnia y Herzegovina. En la de 1946, como República Popular de la Federación Yugoslava, se ratifica la soberanía del pueblo (como demo político) y la igualdad de sus naciones (en su significado étnico), sin distinción de pertenencia nacional ni religiosa, que bajo el artículo 2, y partiendo de su derecho a la autodeterminación, incluido el derecho a la secesión y a la unión con otros pueblos –como el de Serbia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Eslovenia–, entra a formar parte de una comunidad: la República Popular Federal de Yugoslavia. En 1953 llegará la ley constitucional que complementa la definición de la forma de regulación estatal como la de una República Popular «socialista democrática del pueblo trabajador de Bosnia y Herzegovina» (ibid.), reflejo de la introducción de la fórmula del socialismo de autogestión en 1950. En la Constitución de 1963, ya como República Socialista de Bosnia y Herzegovina dentro de la Federación, el acento se pondrá en la toma de decisión de esos trabajadores y ciudadanos; serbios, musulmanes y croatas; miembros de otros pueblos y nacionalidades, y grupos étnicos que en ella habitan en todas las estructuras organizativas del trabajo, en las de los municipios o en los órganos de las comunidades sociopolíticas. A pesar de la formulación supranacional de las constituciones, nunca dejó de usarse la concepción de bosnios y herzegovinos junto a la de las etnias unidas y hermanadas: serbios, croatas y musulmanes. Estos últimos, no obstante, esperarán veinte años, hasta el censo de 1971, para ser considerados categoría nacional, siendo definitivamente reencarnados en bosniacos en 1993.
Con la Carta Magna de 1974, Bosnia y Herzegovina renovará su «soberanía» tal y como harán el resto de las repúblicas bajo su inalienable derecho a la autodeterminación. Se considera como la constitución más aperturista de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, y, de hecho, servirá de base para que en el año 1990 se efectúen las necesarias enmiendas para la transición hacia un sistema parlamentario de división de poderes. Con ella comenzaba el proceso de descentralización de Yugoslavia en la que podía tener cabida un nuevo modelo federal que apostase por el equilibrio de los «pequeños nacionalismos», y ofreciese el espacio necesario para el despertar cultural propio de las naciones con el otorgamiento de importantes cesiones políticas, aunque su vaga redacción no dejó claro si la secesión podría ser unilateral o requería del consenso del gobierno federal. Como observará Malcolm (1996), en la Yugoslavia comunista, cualquier pretensión de mayor autonomía nacional conllevaba necesariamente el arranque de las frustraciones políticas que vertebraban toda la estructura totalitaria. «Es fácil convencer a un pueblo que el otro lo está sometiendo o explotando cuando todo el sistema político en el que se encuentran es antidemocrático y en esencia opresor», dirá. No obstante, lo que la doctrina nacionalista de unos y otros bandos intentará justificar como una erupción provocada por las políticas de debilitamiento impuestas «desde arriba», en realidad tendrá un trabajo ideológico de décadas en las que se incubará la idea de la hegemonía de supuestas etnias primigenias que sólo podrán subsistir bajo el imperio de la unidad de su pueblo sobre todo el territorio yugoslavo. Para la Academia Serbia de las Ciencias y de las Artes eso era una Gran Serbia, y así lo formalizó en el año 1986 en su memorándum. Para Tuđman, consistía en agrandar la matriz croata repartiéndose a medias Bosnia y Herzegovina tal como en 1939 habían pactado dentro del Reino de Yugoslavia, el primer ministro serbio Cvetkovic y el líder político croata, Maček. Quedó para la historia que, durante el reparto entre la nueva Banovina de Croacia y lo que iba a ser la de Serbia, uno de los presentes preguntó «y, ¿qué hacemos con los musulmanes?». A lo que Maček respondió «haremos como si no existieran». En realidad, la ideología étnica del populismo identitario será un elemento común a los hasta entonces pueblos hermanados, y el detonante de la tragedia yugoslava que se convertirá en ínsita para la convivencia de las generaciones venideras, especialmente, en Bosnia y Herzegovina. «Probablemente, habrá que buscar fundamentos más firmes y duraderos para los intereses de los tres pueblos de Bosnia y Herzegovina que los que ofreció la ideología. Hemos visto con qué facilidad una ideología se reemplaza por otra opuesta: el nacionalismo, que rápidamente se desliza hacia el fascismo y que pone en cuestión el flujo de la centenarias civilizaciones y culturas de este espacio» (Ibrahimagić, 2003).