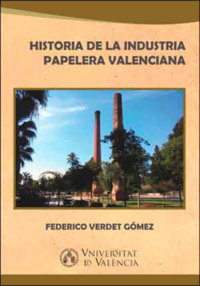Loe raamatut: «Historia de la industria papelera valenciana»

IDEA ORIGINAL:
Federico Verdet Gómez
EDITA:
Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial
COLABORA:
Instituto de Estudios Comarcales Hoya de Buñol-Chiva Banco Santander
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Cristina Soriano Cabellos
Unitat de Suport del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial
ISBN: 978-84-370-9699-5
© de esta edición: Universitat de València,
2014
© de los textos: los autores
© de las imágenes: los autores y propietarios
PRÒLEG
Federico Verdet ens presenta en aquesta ocasió una obra gran. Aquest gran amic, que és sens dubte el més gran historiador de la comarca de la Foia de Bunyol - Xiva, ha abordat una obra que culmina, segur que momentàniament, una llarga trajectòria de la seua atenció a la indústria paperera. Han estat moltes les aportacions realitzades per Federico Verdet al coneixement i l'anàlisi històric de la zona. És difícil trobar un racó d'aquestes terres que haja escapat al seu incorregible amor per elles i una de les línies de recerca més importants d'entre les seues diverses preocupacions és precisament la que representa a manera de síntesi el present llibre.
La indústria paperera, sumida en una crisi estructural que s'afegeix a una altra de conjuntural, ha format part fonamental del paisatge de diverses comarques valencianes i també, com va tenir ocasió ja d'demostrar el nostre autor, de la conca del riu Bunyol. Així, l'estudi particular del procés històric d'aquest subsector a la Foia va ser abordat fa uns anys en una altra obra fonamental seua que va ser publicada per l'Institut d'Estudis Comarcals de la Foia de Bunyol-Xiva amb el títol de “La industria
papelera de la Hoya de Buñol”.
Els millors especialistes en aquest àmbit són bons coneixedors de les diverses contribucions de Federico presentades a través de les iniciatives desplegades per l'Associació Hispànica d'Historiadors del Paper i sobretot en els successius congressos duts a terme. En aquesta ocasió, com dèiem, ens presenta una gran obra que sintetitza la història de la indústria paperera en el conjunt del País Valencià. I ho fa, com hom pot advertir en la seua introducció amb un caire reivindicatiu ajustat i mesurat, és a dir, com el mateix autor: reivindicatiu , just i mesurat.
Si una part important dels seus treballs anteriors han contribuït decididament a reubicar la nostra comarca en la historiografia valenciana moderna, ara incorpora Federico Verdet la història del paper de manera inqüestionable a l'important procés d'industrialització viscut per la gent que van habitar el País Valencià durant els segles XVIII al XX. Tracta l'autor de restituir un “paper “ transcendental en aquell procés als molins paperers insistint en un aspecte certament interessant: les installacions, poques i de mida reduïda, eren intensives en mà d'obra de manera que els seus efectes sobre la població, les seues condicions de vida, la presa de consciència dels seus habitants, es multipliquen exponencialment. La indústria paperera, com altres branques de la producció, és també una generosa font productora d'economies d'escala de manera que projecten sobre el territori un ventall d'iniciatives auxiliars molt considerable. La tradicional orla estel·lar de la industrialització valenciana orgullosament presidida per la indústria agroalimentària, tèxtil i altres ha així necessàriament de fer lloc amb tot mereixement a la producció paperera.
Manel Pastor i Madalena Llicenciat en Història
ÍNDICE
Presentació
Introducción
Primera parte. Evolución de la industria papelera valenciana
1. Industria antes de la industrialización. Las manufacturas dieciochescas
1.1. Condicionantes de la manufactura papelera: agua, trapo y mano de obra cualificada
1.2. Elaboración manual del papel: papel de tina o de marco
1.3. La gran innovación del XVIII: la pila holandesa
2. El siglo XIX: la expansión de la industria papelera valenciana
2.1. El estancamiento de la primera mitad del XIX
2.2. La recuperación y expansión de la segunda mitad del XIX
2.3. Las grandes innovaciones del sector papelero
2.3.1. La máquina continua o plana
2.3.2. La máquina picardo o redonda
2.4. Los mercados del papel valenciano
3. El siglo XX: concentración y capitalización
3.1. La industria papelera valenciana en la primera mitad del s. XX
3.2. De la recuperación a la crisis
3.3. La apuesta valenciana: el cartón
Segunda parte. Principales núcleos papeleros valencianos
4. La industria papelera de la provincia de Castellón
4.1. La cuenca del Sénia
4.2. La cuenca del Mijares
4.3. La cuenca del Palancia
5. La industria papelera de la provincia de Valencia
5.1. La cuenca del Palancia
5.2. La cuenca del Turia
5.2.1. La ciudad de València y L'Horta
5.2.2. El Camp de Túria
5.2.3. El Rincón de Ademuz
5.3. La cuenca del Júcar
5.3.1. La Hoya de Buñol
5.3.2. Requena-Utiel
5.3.3. La Ribera del Xúquer
5.3.4. La Costera
5.3.5. La Canal de Navarrés
5.3.6. La Vall d'Albaida
5.4. La Safor
6. La industria papelera de la provincia de Alicante
6.1. La cuenca del Serpis: l'Alcoià y el Comtat
6.2. La cuenca del Vinalopó
Conclusiones
PRESENTACIÓ
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, col·labora amb l’Institut d’Estudis Comarcals de la Hoya de Buñol-Chiva, per a l’edició d’una publicació de gran interés per als estudiosos del territori valencià. El seu autor, Federico Verdet, actual President de l’esmentat IDECO i historiador de reconegut prestigi amb obres que han tractat el passat de “la seua comarca”. En aquesta ocasió, no obstant, l’autor aborda una temàtica relacionada amb la Hoya de Buñol però amb una major transcendència respecte a altres estudis, tant per motius territorials com per allò que representa la indústria paperera en l’origen de la nostra indústria.
La manufactura del paper està relacionada amb la protoindústria valenciana i amb l’ús dels recursos naturals, concretament els cursos d’aigua. L’ús de l’energia motriu hidràulica per part d’artefactes repartits en nombrosos rius de la geografia valenciana, els molins paperers, facilitaren la manufactura del paper. Junt amb altres artefactes, com els molins fariners, els batans i les primeres microfàbriques de llum o tèxtils, es van anar generant els primers ciments de la manufactura valenciana.
Federico Verdet planteja la seua obra des de les dues components tradicionals, el temps i l’espai. Aborda, en la primera part, l’evolució de la indústria paperera valenciana; els seus antecedents, els factors que van donar lloc a la constant innovació, primer a escala artesanal, després, a altres escales manufactureres; i els processos més recents, lligats a la crisi del sector i la seua necessària adaptació. En la segona part, es realitza un repàs als principals nuclis del paper valencià. Crida l’atenció els testimonis de l’activitat paperera en bona part del territori valencià, no només als nuclis paperers tradicionals (Buñol, Xàtiva, Alcoi . . . ).
L’obra “La industria papelera de la Hoya de Buñol” representa una vegada més, la col·laboració entre institucions, Universitat de València i l’IDECO Hoya de Buñol- Chiva; la Universitat té ara com ara la voluntat de contribuir al coneixement dels processos que han anat modelant el nostre territori mitjançant un plantejament interdisciplinari i un compromís amb la societat valenciana.
Jorge Hermosilla Pla Vicerector de Participació i Projecció Territorial Universitat de València
INTRODUCCIÓN
Textil, minería y siderurgia, industrias que lideraron la revolución industrial, han sido el objeto primordial de los trabajos historiográficos, como no podría ser de otra manera. Ahora bien, otros sectores económicos que también formaron parte de este proceso no han atraído la atención de los investigadores en la misma medida, quedando postergado su estudio. En este sentido, podemos hablar de “la cara oculta de la industrialización”. Sin embargo, “la modernización industrial que se identifica con la emergencia de unos sectores líderes, es un proceso más amplio, a completar con los efectos de la acción de liderazgo ejercida por aquéllos sobre los restantes”1. En una investigación de conjunto del proceso de industrialización, se debe tener en cuenta las diversas ramas de la producción y, por lo tanto, debe ofrecerse una visión multisectorial, en la que no se descuide ninguno de los sectores que lo integraron. Si la historiografía se limitara exclusivamente al estudio de las industrias que protagonizaron la industrialización, necesariamente, presentaría una imagen incompleta -cuando no deformada y, por lo tanto, no ajustada a la realidad-de este complejo proceso. Por las mismas razones, los estudios no pueden limitarse a los grandes distritos industriales, se hace necesario tener en cuenta todo el espacio geográfico, todos los núcleos, pequeños y grandes, e incluso los focos más o menos aislados, así como su relación con la estructura económica de las áreas donde se incardinan.
Al ocuparnos del papel, hemos querido incidir en una rama de la producción relativamente descuidada por los historiadores, al menos, en el ámbito valenciano. El trabajo que presentamos, centrado exclusivamente en la industria papelera, persigue un doble objetivo, por un lado, contribuir a esa visión multisectorial a la que nos referimos y, por otro, llevar a cabo una historia del papel que abarque toda la Comunidad Valenciana. Los estudios que, hasta la fecha, se han publicado presentan marcos geográficos más restringidos y la mayoría se limitan a los grandes distritos industriales, especialmente, l´Alcoià-Comtat. Por el contrario, en el presente trabajo, por primera vez, se estudian sistemáticamente todas las cuencas papeleras valencianas, desde el norte al sur de nuestra Comunidad, insistiendo en aquellas áreas geográficas que habían sido relegadas a un segundo plano.
Finalmente, queremos subrayar la importante contribución que los sectores económicos no líderes de la revolución industrial han aportado al desarrollo económico. Jordi Catalán considera que las industrias no líderes del proceso de industrialización desempeñaron cinco funciones de importancia estratégica en el desarrollo económico a largo plazo2. En primer lugar, crearon puestos de trabajo y a un coste menor que las líderes, puesto que se trata de industrias intensivas en trabajo. En segundo lugar, estas industrias, al demandar maquinarias, estimularon la formación de empresas dedicadas a la fabricación de las máquinas que dichas industrias precisaban, contribuyendo de esta forma a la diversificación industrial y a la transmisión de nuevas técnicas a otros sectores. Este punto queda bien ejemplarizado en los grandes distritos industriales, como l´Alcoià-Comtat, pero también en núcleos industriales más modestos, centrados sólo en el papel, como es el caso de la Hoya de Buñol. En tercer lugar, sus exportaciones aportaron divisas, con las que poder financiar las importaciones de energía y equipos productivos, necesarios para el desarrollo de la economía. Es de sobra conocido, la orientación tradicionalmente exportadora de las empresas papeleras más significativas de la Comunidad Valenciana. En cuarto lugar, las empresas, al no poder obtener economías de escala, se vieron obligadas a desarrollar estrategias para obtener ventajas competitivas que sólo podían basarse en la diferenciación del producto. Precisamente, el predominio de la pequeña y mediana empresa en este sector le abocó, desde el principio a la especialización del papel producido. Lógicamente, de esta forma, proporcionaron mayor número de iniciativas industriales. Es sabido que l´Alcoià-Comtat se especializó en papel de fumar, pero cuando este producto empezó a tener problemas en el mercado internacional, los empresarios alcoyanos iniciaron la fabricación de papel de seda, por un lado, y de cartas, por otro. Posteriormente, orientaron su producción a las nuevas demandas, por ejemplo, de cartón. En quinto lugar, los sectores no líderes han potenciado una industrialización difusa, que se ha mostrado como un modelo más resistente a largo plazo que las concentraciones industriales y, por lo tanto, más fructífero.
Primera parte:
Evolución de la industria papelara valenciana
En la Edad Media, los musulmanes erigieron en Xàtiva los primeros molinos papeleros de Europa. El geógrafo al Edrisí, en su «Descripción de al-Andalus», anterior al año 1154, afirmaba: “Se fabrica papel como no se encuentra otro en el mundo. Se expide a oriente y occidente”3. Este papel estaba hecho, fundamentalmente, de lino y, en menor medida, de cáñamo, que constituían la materia prima básica. Xàtiva -y, acaso, otras localidades valencianas, como la propia ciudad de Valencia4- continuó fabricando papel5 después de la conquista cristiana. Ahora bien, el papel valenciano, obtenido en pequeños obradores, no pudo asimilar las innovaciones tecnológicas que se estaban produciendo en Italia. Como los consumidores preferían el papel italiano, desde mediados del siglo XIV, se inició el proceso de sustitución del papel autóctono por el foráneo6. Así, parte del papel utilizado por la Cancillería Real presentaba características propias del papel italiano, como el encolado de gelatina (en lugar de almidón) y filigranas 7. Las filigranas o marcas de agua, que constan de un dibujo y/o un texto sólo visibles al trasluz, se utilizaban como marcas de fábrica y de calidad8.
Ya a mediados del siglo XV, mientras el papel valenciano iba adquiriendo una condición residual, se recurrió a importaciones masivas de papel italiano, sobre todo, de Génova que acabó desplazando a sus competidores de Florencia, Las Marcas, Venecia, Padua, etc.9 El papel llegaba al puerto de Valencia -donde residían mercaderes y factores italianos establecidos permanentemente- y desde aquí se expedía al resto de la Península (circunstancias que se mantuvieron hasta bien entrado el setecientos). Acaso, para satisfacer esta demanda, algunos fabricantes italianos se establecieron en las proximidades de nuestra ciudad10. Agustín Marquesano, ya en el año 1454, elaboraba papel en un molino papelero situado en Campanar. Siguiendo sus pasos, Luca Prie de Savona explotó otro molino en la Huerta11. La elaboración de papel con el escudo de Valencia como filigrana –que se difundió por gran parte de Europa y se siguió comercializando hasta el primer tercio del siglo XVI - se atribuye a estos molinos, en cuyo caso, indicaría su lugar de procedencia12. En otras ocasiones, el papel valenciano imitaba al italiano para encontrar salida en el mercado, de ahí la asimilación de sus filigranas, que identificaban al papel valenciano como italiano.
Desde finales del siglo XVI, nuevas manufacturas valencianas empezaron a establecerse en la cuenca del Palancia, concretamente, en las proximidades de la Cartuja de Vall de Cristo, ya que los monasterios descollaron entre los grandes consumidores de papel y, por ello mismo, patrocinaron el establecimiento de nuevos molinos que garantizaran su autoabastecimiento. En efecto, ya en el año 1593, está documentado un molino propiedad de la Cartuja de Vall de Cristo, origen probable de este núcleo papelero. Por estas fechas, otras manufacturas valencianas iniciaron su actividad, todas ellas próximas al mercado urbano. Mislata, una localidad contigua a la ciudad, disponía de un molino papelero, activo en 1596, cuyo dominio directo pertenecía al Real Patrimonio13. Adrià Martínez, un librero de Valencia, fue el fundador de un molino papelero en Sagunt, que se construyó, en el año 1598, junto a la acequia de Montiver14.
El año 1683 marcó un nuevo hito, cuando la Cartuja construyó un nuevo molino en Altura, que se sumó al que ya tenía la propia Cartuja y al de Segorbe, activo desde 1661. En 1728, una vez más, la Cartuja encabezó la renovación del sector, al fundar un nuevo molino, dedicado a la fabricación de papel blanco. Desde entonces, la manufactura papelera del Alto Palancia no dejó de crecer, hasta llegar a contar, a finales de la siguiente centuria, con 16 ó 17 molinos de papel activos, simultáneamente. A los ocho de Segorbe, debemos añadir los de Altura, Jérica, Castellnovo y Soneja y tres más en su entorno, uno en Caudiel y dos en Bejís. El Alto Palancia fue el principal núcleo papelero valenciano durante el siglo XVII y gran parte del XVIII, hasta que Alcoi lo relegó a un segundo lugar15.
I. Industria antes de la industrialización.
Las manufacturas dieciochescas
A mediados del siglo XVIII, se inició el verdadero crecimiento de la manufactura papelera valenciana. La expansión y consolidación del sector se debió, en cierta medida, al estímulo que supuso la intervención estatal, puesto que, de acuerdo con las doctrinas mercantilistas, la fabricación de papel español haría posible prescindir de las numerosas importaciones de papel foráneo16. La acción del estado se concretó en tres medidas principales: implantación de determinadas disposiciones arancelarias para proteger el papel autóctono17, exención de ciertos impuestos para los fabricantes nacionales18 y prohibición de exportar trapos19, en un intento de garantizar la materia prima necesaria para su elaboración. Además, se concedió ventajas legales al papel español para su exportación a América y se abrió todo el mercado americano a los distintos reinos hispánicos20, siendo el acceso al mercado colonial, sin duda, un importante factor para la expansión del papel valenciano, que se benefició de la demanda estatal, tanto para el Real Sello como para el Estanco de Tabacos de Nueva España. La demanda para el mercado colonial fue de tal envergadura que se podría afirmar que la fabricación de papel de fumar alcoyano estaba en función del mercado americano21. Dado que casi todas las manufacturas ubicadas al sur del Xúquer pueden considerarse subsidiarias de la alcoyana, la elaboración de papel de encigarrar y su exportación a América devinieron rasgos característicos de la manufactura papelera valenciana. No obstante, el papel valenciano disponía de un mercado muy amplio y variado. Además de a Nueva España, se exportaba a Castilla, Murcia y Andalucía -que constituían un mercado natural valenciano- etc., aunque en parte se consumía en el propio reino de Valencia. Según Ricord22, casi el 72% de la producción de papel blanco se exportaba, en concreto, 76.000 resmas de las 105.650 que se producían, por el contrario, las 94.820 resmas de papel de estraza se vendían en el propio mercado valenciano. Al finalizar el siglo XVIII, se podía establecer una nítida jerarquía en la manufactura papelera del reino de Valencia. El primer nivel, correspondía a los molinos y núcleos que fabricaban papel de estraza, en condiciones precarias y con cierta irregularidad. En un segundo nivel, aquellos que, aun fabricando papel de calidad, lo hacían fundamentalmente para mercados locales y regionales. En un tercer nivel, los núcleos que dominaban el aprovisionamiento de trapos y los circuitos comerciales, siendo éste, únicamente, el caso de Alcoi23.
Las nuevas oportunidades resultaron atractivas para fabricantes, maestros y ofi-ciales de los principales focos papeleros europeos, por lo que genoveses, flamencos y franceses llegaron a nuestro país, o bien para trabajar en los molinos papeleros ya existentes, o bien para establecer nuevas empresas. Aun estando bien representados los maestros papeleros, la mayoría de los molinos nacieron a iniciativa de comerciantes, propietarios, profesionales liberales, nobles, etc., mostrando explícitamente el dominio del capital comercial.
A principios del siglo XVIII, los únicos molinos papeleros valencianos se ubicaban en la cuenca del Palancia y habían nacido en relación con la Cartuja de Vall de Cristo, pero, a mediados de la centuria, empiezan a formarse otros dos núcleos importantes, el de l´Alcoià-Comtat, en la cuenca del Serpis, y el de la Hoya de Buñol (en el río homónimo). El mapa papelero valenciano se completó con la incorporación, desde finales de siglo, de Ontinyent-Bocairent (cuencas de los ríos Clariano y Vina-lopó), Anna (cuenca del río Sellent). También en otras cuencas castellonenses, como la del Sénia (Rosell) y Mijares (Toga, Fanzara, Onda), se empezó a fabricar papel. Así, se fue configurando el mapa papelero valenciano que, de norte a sur, estaba formado por las cuencas de los ríos Sénia, Mijares, Palancia, Turia, Júcar (incluyendo diferentes afluentes, como los ríos Magro, Buñol, Sellent, Albaida, Clariano, etc.), Serpis y Vinalopó. La publicación de Ricord24 y el Censo de frutos y manufacturas de 179925 nos permiten concretizar el número de molinos papeleros activos en el reino de Valencia, a finales del siglo XVIII, puesto que ambos documentos coinciden en cifrar el número de molinos en 90. Según Ricord, 48 producían papel blanco y 42 papel de estraza, cifras que apenas varían en el Censo (50, papel blanco y 40, papel estraza). El papel blanco se obtenía en las siguientes localidades: Rossell, Caudiel, Jérica, Altura, Segorbe, Buñol, Ontinyent, Bocairent, Alcoi, Cocentaina, Tibi y Elda. El papel de estraza se obtenía en Rossell, Bejís, Altura, Segorbe, Paterna, Mislata, Alzira, Annauir, Anna, Canals, Alcoi y Tibi. También hemos podido documentar otras localidades papeleras, como Fanzara, Onda, Xàtiva, Alcocer y Banyeres, que fabricaban papel blanco, o Toga y Montroi, donde se hacía papel de estraza. A partir de estos documentos y la investigación archivística, podemos afirmar que los molinos papeleros se repartían por 26 poblaciones (9 en la provincia de Castellón, 11 en la de Valencia y 6 en Alicante)26. Por su vinculación con la dinámica valenciana, debemos considerar también el molino de papel blanco de Utiel.
1.1. Condicionantes de la manufactura papelera: agua, trapo y mano de obra cualificada
La viabilidad de los molinos papeleros exigía acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, suministro de las materias primas necesarias, proximidad a los mercados, así como disponibilidad de mano de obra cualificada.
Los molinos, necesariamente, se ubicaban en la confluencia de cauces fluviales y manantiales, pues el agua no sólo constituía un elemento básico en la elaboración de papel, sino que suponía la única fuente de energía. Los molinos aprovechaban la gran pureza del agua de los manantiales para el proceso productivo, única forma de obtener un papel de calidad, al mismo tiempo que utilizaban el agua de los ríos como recurso energético. La corriente de los ríos posibilitaba la rotación de las ruedas hidráulicas que, a su vez, transmitían el movimiento a todos los artefactos, hechos esencialmente de madera. El agua suponía un elemento básico en el proceso productivo del papel, pues se necesitaba entre 1.000 y 2.000 litros de agua por kilogramo de papel. Los suelos calcáreos, característicos de nuestra geografía, proporcionaban el agua necesaria, puesto que, al mismo tiempo que son ricos en fuentes y resurgencias, aminoran el estiaje. El hallazgo de fórmulas jurídicas que facilitaron la accesibilidad al agua de ríos y manantiales contribuyó al crecimiento de la manufactura papelera.
La prosperidad de los molinos papeleros estaba supeditada, en gran medida, al suministro de materias primas, especialmente trapos, una cuestión nada baladí si tenemos en cuenta que su oferta se manifestaba como pequeña y poco elástica. La proximidad a ciudades portuarias –como Valencia o Alicante-, facilitaba su abastecimiento, pues, además del que proporcionaba la propia ciudad, el trapo se podía importar vía marítima. A su vez, hacían viable la exportación del papel y constituían un buen mercado. Las carnazas, otra materia prima fundamental, necesarias para el encolado del papel de escribir, se obtenían de los desechos de las tenerías, cuya actividad estaba muy bien representada en las grandes urbes, como ocurría en la ciudad de Valencia.
En el ámbito valenciano, la manufactura papelera, generalmente, estuvo asociada a la textil -el caso de Alcoi, Ontinyent o Anna- y, por lo tanto, pudo disponer de recursos e infraestructuras favorables, desarrollados con anterioridad. En todo caso, la estructura económica de la región devendría un factor determinante, pues de ella dependían las redes de transportes, contactos comerciales, capacidad empresarial, disponibilidad de capitales y provisión de mano de obra apta para los trabajos manufactureros27.
La elaboración de papel exigía una alta cualificación laboral, de ahí que, en los nuevos centros papeleros, la mano de obra especializada procediera de otros preexistentes, explicando así la tradicional movilidad de los papeleros. A la Comunidad Valenciana, llegaron, primero, maestros genoveses y franceses, luego, tomaron el relevo los catalanes. La necesidad de mano de obra cualificada justifica, además, la fuerte endogamia, ya que el dominio del oficio se adquiría después de muchos años de aprendizaje. La relativa escasez de mano de obra cualificada y la ausencia de reglamentaciones gremiales explican las favorables condiciones de trabajo de los papeleros. En 1771, se les acusaba de ser responsables de la mala calidad del papel: “los defectos deben atribuirse a la ninguna sujeción de los operarios que, sobre tratárseles bien y satisfacerles sueldos mayores que en el extranjero, se señorean por falta de ordenanzas y reglas que los sujeten”28.
1.2. Elaboración manual del papel: papel de tina o de marco
En el proceso de fabricación manual del papel, por el que se obtiene hoja a hoja, se distinguen diversas fases. En primer lugar, el triturado de los trapos previamente fermentados, de ahí, el nombre de molino. La materia prima, dispuesta en pilas o morteros, se golpeaba mediante batanes o mazos de madera -con grandes clavos de hierro puntiagudos y cortantes- accionados por una rueda hidráulica, hasta reducirla a pasta. En segundo lugar, elaboración de la hoja de papel. El operario introducía la forma o molde -un marco de madera con un fondo de tela metálica muy finaen la tina y la sacaba colmada de pasta. El molde determinaba la forma y medida de la hoja, pues al agitarlo, la distribuía homogéneamente sobre toda la superficie, eliminando al mismo tiempo el agua. De este modo, con las fibras en suspensión, se componía una capa o película que, al ser oprimida entre el tamiz y un fieltro húmedo, se trenzaba en un todo, formándose una hoja húmeda y blanda. Posteriormente, las hojas pasaban a las prensas, para expulsar el exceso de agua y, a continuación, se secaban en tendederos, dispuestos en la parte superior del edificio, jalonada de ventanas para permitir un buen aireado29. Si el papel se destinaba a la escritura, se procedía a su encolado, después del cual, cada hoja se volvía a colgar durante dos o tres días, hasta completar el secado. Por último, se satinaba el papel, golpeando fuertemente cada hoja con un martinete o mazo, hasta adquirir la textura definitiva. La cola se preparaba en el propio molino, con carnazas que se cocían en calderas de cobre. El encargado de construir las formas o moldes recibía el nombre de formaire u hormero. El formaire no tenía por qué pertenecer a un molino concreto, por el contrario, disponía de su propia manufactura independiente, produciendo moldes en función de la demanda de los fabricantes.
El funcionamiento del molino exigía especialistas en las diferentes partes del proceso productivo, entre los que destacan, además del carpintero, el pilatero, el sacador, el ponedor, el levador y el encolador. El primero, muy cualificado, debía reparar o sustituir las herramientas dañadas o inutilizadas, por lo que, en general, el maestro papelero solía ser también carpintero. El pilatero se encargaba de limpiar, vigilar, abastecer y remover el contenido de los morteros. El sacador o alabrén hacía la hoja de papel con la forma o molde. El ponedor depositaba la hoja sobre la bayeta o sayal que estaba dispuesta en el banco (de ponar) a tal efecto. La función del levador o prensador consistía en separar las hojas de las bayetas, para colocarlas en el banco (de levar), una vez concluido el primer prensado, para proceder a su segundo prensado. Finalizado el proceso, las hojas se encolaban por un especialista o encolador, para ser de nuevo prensadas, secadas, satinadas y alisadas.
La tipología del molino responde a su propia funcionalidad y, por lo tanto, presenta una estructura vertical, en tres niveles. El piso superior distingue al molino papelero de otras manufacturas o edificaciones de su entorno, por sus características ventanitas que franquean rítmicamente las cuatro paredes. En realidad, se trata de crear un gran espacio, perfectamente ventilado, donde tender el papel todavía húmedo o recién encolado30. La planta principal desempañaba una función residencial, pues acogía la vivienda del fabricante y, en algunos casos, de los especialistas. La planta baja y el sótano constituían el espacio industrial propiamente dicho, donde se transformaba la materia prima y se elaboraba el papel31. El molino incluía también una serie de instalaciones complementarias, como la carpintería, así como huertas, campos y estancias para los animales que posibilitaban una mayor autonomía del molino, a veces, bastante distante de la población, en cuyo término se emplazaba.