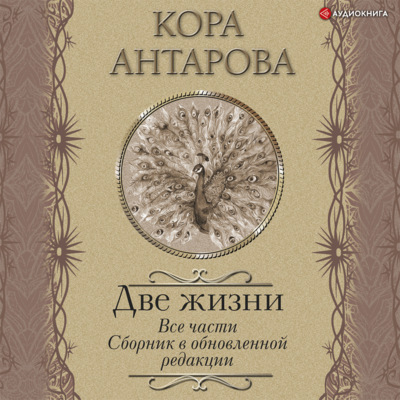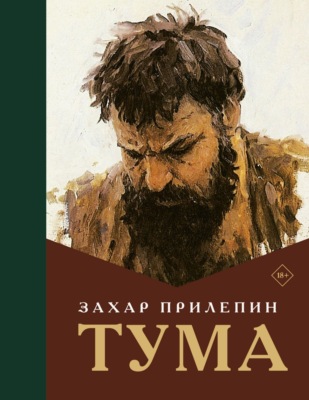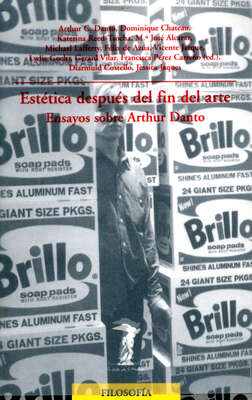Loe raamatut: «Nuevas lecturas compulsivas»
De esta edición:
Palabras para abrir un libro
En verdad quedan ya pocas justificaciones para editar un nuevo libro. Quienes todavía lo hacemos deberíamos pedir perdón y eso es lo que voy a intentar en las páginas que se avecinan. Aquellos que lo crean innecesario, pueden pasar directamente al salón sin dejar el gabán en la entrada.
Me excuso, desde luego, pero en mi caso es una compulsión antigua que no puedo separar de otras antigüedades como la facultad respiratoria o el fluido sanguíneo. Yo soy yo y mis animales, siendo mis animales el hígado, los ojos, otras partes corporales y la literatura, que en mi caso también es corporal. En un volumen de lecturas editado hace ya unos años traté de infectar mi enfermedad literaria a todos aquellos que podían caer presas del virus Kafka, Proust, James, Stendhal, Nabokov, y así sucesivamente.1 Vuelvo ahora a intentar la propagación de mi enfermedad, como un ratón bubónico, con nuevas lecturas que han marcado mis últimos años. Lo hago convencido de que en ese tiempo se han inventado muy buenas vacunas contra la lectura y ya casi todo el mundo está sano.
Con ambos libros vengo a corroborar el título de mi segunda autobiografía: la de papel, en donde afirmaba haber tenido una vida de celulosa. En el mejor de los casos. He vivido siempre entre libros, con libros, ante libros, contra libros, rodeado de libros, enterrado en libros. Así como hay mucha gente que cuenta su cáncer, su operación de rodilla, la muerte de su suegra o las dificultades con un hijo agresivo, así yo quiero dejar constancia de la enfermedad de mi vida. Una enfermedad que, debo confesarlo, me ha proporcionado varias vidas, como a los gatos.
Sin embargo, en este volumen me gustaría dirigir no tanto la mirada al papel cuanto el oído al lenguaje. Porque toda esta tristísima introducción deja de lado la parte placentera de mi enfermedad mortal. Y del mismo modo que los enfermos crónicos tienen una voluptuosidad de las sábanas, del estado ensoñado en que los dejan las drogas, del duermevela, de las enfermeras, así también el papel lleva consigo la voluptuosidad suprema del lenguaje, que es lo que el papel soporta.
Desde muy niño jugué con las palabras como si fueran soldados de plomo, me compuse un lenguaje propio o antilenguaje, cambié el sentido de algunos términos, me burlé de los errores que cometían los adultos, coleccioné términos raros, en fin, fui un niño lingüístico. Constato con gran alegría que mi hija, a sus cinco años, ha heredado la enfermedad y se puede pasar horas saboreando la palabra «tuttifrutti» o tratando de encajar «aborrecible». Esta última la aplica con talento a la burra que Manuel tiene en su finca: «¿A que es muy aburrecible?». Seguramente quiere decir que es una burra adorable o digna de ser amada.
Con el lenguaje he tenido mis propias guerras. No del orden científico, como Ferlosio, sino del orden aficionado, tonto y devoto. Aunque estudié bastante lingüística en los años setenta y ochenta del siglo pasado (como estaba mandado), nunca me sentí cómodo en la anatomía abstracta. Me parecía a mí que el lenguaje sólo entregaba una parte muy pequeña de su ser a la interrogación científica. Por eso la poesía estaba por encima de cualquier posible ciencia. Poesía y lenguaje vienen a ser como el alma y el cuerpo de algo incognoscible. Separar a uno de otro para analizarlo da resultados muy interesantes, pero mata al paciente. O lo que es igual, la lingüística es una ciencia que sólo trabaja sobre cadáveres. Sus resultados son sumamente sugestivos y han dado para toda una saga de novelas negras y gramáticos generativos.
Y es que el lenguaje no se deja atrapar. Si preguntas: «¿Qué es el lenguaje?», estás enunciando una pregunta que carece de respuesta porque el lenguaje no es una cosa sino una actividad. En todo caso habría que decir: «¿Qué (nos) hace (ser) el lenguaje?». Porque es él quien (¿o «lo que»?) nos hace ser lo que somos. Ahora lo traduzco.
El lenguaje es una potencia con la cual los humanos construimos el mundo, y no hay más mundo que el construido por el lenguaje. Puede parecer que el mundo es lo que tocamos con nuestras manos, pero sólo podemos tocar alguna cosa si esta cosa tiene nombre. En un mundo sin nombres no podríamos tocar nada. Es falso que los sordomudos no pertenezcan a nuestro mundo, y lo sabemos desde Diderot. Están en el lenguaje exactamente igual que los demás. Y cuando se les expulsa del mismo, vagan por los campos hasta la extenuación cubiertos de esparto, como en la Edad Media, o mueren en asilos, como ahora.
Se puede defender que el mundo es el lenguaje y viceversa, como parece que acabo de decir, pero sólo es una metáfora porque entre ambos, entre el mundo hablado y el que se puede tocar, hay un abismo que no cruzaremos nunca. No hay ninguna Madame Bovary esperando a que la abracemos después de leerla. Aunque, eso sí, podemos llamar Emma a quien estemos abrazando en ese momento, tratando desesperadamente de establecer un vínculo entre lenguaje y mundo.
A veces los científicos tratan de atraer a los animales superiores hacia el lenguaje. El resultado es decepcionante: ningún simio ha entrado en el lenguaje. Y aunque se habla del «lenguaje de los pájaros», sólo es otra metáfora. Todo lo que no es humano huye del lenguaje, como si temiera ser atrapado por él. El conjunto viviente escapa al tremendo poder de las palabras, como si viera las redes sintácticas y gramaticales en forma de cárceles amenazantes.
El lenguaje es una potencia exclusiva del humano, o su exclusiva cárcel. Sólo el humano hace mundos, los animales que conocemos están condenados a vivir en nuestro mundo, no en el suyo. Por ejemplo, en un «ecosistema», que es sólo el nombre que damos a una jaula para animales. Convertidos en parte de un ecosistema, los animales son más fáciles de soportar. Imaginarlos verdaderamente libres, como hacen algunas sectas místicas, es de nuevo un uso metafórico del lenguaje. Un «animal libre» de nuestra jaula es tan sólo un aglomerado de hidratos de carbono en estado pasajero que se disemina en pocos años.
Siempre tuve presente, incluso cuando estudiaba filosofía, que todo lo enjaulado por el lenguaje está enjaulado por y para nosotros, pero no está enjaulado en sí. Nosotros enjaulamos lo que conocemos, por ejemplo, el sol, pero lo que en verdad esté enjaulado bajo ese nombre nos es absolutamente desconocido. Gases ígneos, decimos en este caso. Empero, incluso «gases ígneos» es una metáfora que trata de encerrar al «sol» y sólo consigue encerrar a la palabra «sol».
A veces se dice que hay conocimientos directos y externos al lenguaje, algo así como un «ir más allá de las palabras», «decir lo indecible» o «hacer hablar al silencio». Son frases que uno encuentra en los poetas malos. Suele aplicarse, por ejemplo, al amor, en cuyo delirio desaparecen las constantes comprobables de algunas personas o cosas. Es posible, pero nunca lo sabremos porque no lo podemos comunicar. A todos los efectos, es como si no fuera. Queda encerrado en el pozo oscuro e intransmisible de nuestra forma muda de ser, de nuestra noche oscura. Es lo que nos hace ser como somos cada uno, pero nunca lo sabrá nadie más.
El lenguaje no es nuestro, aunque tampoco nosotros somos una propiedad del lenguaje. Estamos en él, ciertamente, pero como los peces están en el mar, sin que éste sea suyo, aunque es cierto que el mar es el agua, las medusas, los besugos y los calamares. Forman unidad. Así que el mundo que hacemos con el lenguaje es un mundo compartido, aunque no sepamos con quién (¿o con qué?). Sabemos, es indudable, que el lenguaje es, sobre todo, eso, lo compartido y compartible, el puro compartir. Un lenguaje no compartible no sería un lenguaje, como se esforzó por demostrar Wittgenstein al describir los lenguajes privados infantiles que antes he mencionado.
Ahora bien, en ese mundo compartido, cuál sea la parte del lenguaje y cuál la de los mortales, es imposible de saber. En el lenguaje que usamos para hacer mundos suenan las voces de millones de humanos muertos. Usamos sus voces sin saberlo, arrastrados por el huracán de sus almas fugitivas. Somos la voz de los muertos en mayor medida que la de los vivos, ellos son los que nos recogen al nacer y nos dan una primera voz. Porque lo que el lenguaje lleva dentro de sí (lo que es) comprende la vida entera de la humanidad. Dentro de sí están las voces cavernarias de los pintores de bisontes, los gritos guerreros de las hordas de Tamerlán y esto mismo que estoy diciendo yo ahora. No hemos perdido ni una sílaba. El lenguaje es y contiene la vida entera de la muerte humana.
Se entiende pues, creo yo, que me proponga como un deber contar lo que he vivido en (ante, con, cabe, so, etcétera) el lenguaje y tratar de infectar mi enfermedad a todo el que quiera padecerla. Hay que tener presente que una vez sabido todo lo anterior, llega un momento en el que superas la timidez, el horror o el apocamiento, dejas que la pasión te arrebate, avanzas con paso firme, abrazas al lenguaje por el talle, como si fuera Emma Bovary, y entonces, escandalosamente, el lenguaje acepta tu abrazo, adelanta el busto, se deja llevar con los ojos en el cielo, gira las vueltas del vals cada vez más rápido, se embriaga de amor, de gozo, de música y escribe un libro llamado Madame Bovary.
Lenguaje musical, lenguaje amoroso, lenguaje del gozo, también hay en la literatura, porque es música, amor y gozo de los muertos, de nuestro inacabable pasado. Permitan, pues, que les infecte con esta enfermedad tan a contracorriente, tan rebelde, tan intempestiva, como es la lectura. Y dentro de veinte años, volvamos a empezar.
Félix de Azúa
Nota de edición
Se recopilan aquí, agrupados en cuatro apartados temáticos, los ensayos, artículos y conferencias sobre literatura que el autor ha escrito desde la publicación de Lecturas compulsivas (Barcelona, Anagrama, 1998), su primera antología de textos literarios. En cada sección, los textos se han ordenado según un criterio histórico, de tal manera que el lector pueda seguir las reflexiones críticas de Félix de Azúa con la perspectiva propia de lo que ha sido tradicionalmente su campo de investigación, desde el romanticismo hasta el siglo xx. En este sentido, este volumen es el complemento idóneo a algunos de los libros que el autor ha publicado en los últimos años, sobre todo Autobiografía sin vida (Barcelona, Mondadori, 2010) y Autobiografía de papel (Barcelona, Mondadori, 2013).
De acuerdo con el autor, los textos originales se han editado y ajustado para el presente volumen, eliminando algunas referencias circunstanciales o bibliográficas, supresiones que por otra parte se reproducen en el índice de procedencia de los textos. En las notas se ha dado sobre todo referencia bibliográfica de libros y autores citados, y se ha aclarado además alguna alusión histórica y política necesaria para la cabal comprensión del texto.
Andreu Jaume
i. El fuego celeste: sobre poesía
Hölderlin
¿de qué hablan los poetas?
Aunque desde el bachillerato yo había leído la poesía con la certeza de que era una manera de escribir (una «literatura») distinta a todas y que no podía usarse con ella como con la prosa de las novelas, o la de las historias, o la de los libros de estudio (aunque tenía una imprecisa afinidad con los rezos), creo que mi primera noción concreta de la poesía en tanto que actividad soberana y sin relación con la experiencia inmediata (con el mundo de los sucesos, las actualidades y los objetos) fue cuando tropecé con Hölderlin.
Un acto puramente casual: lo compré porque era bilingüe y en aquella época intentaba aprender alemán. Se trataba de un volumen chiquito, de color verde y papel de mala calidad, editado en algún país americano, quizás Argentina, y traducido por un tal Silvio Pellegrini. Los poemas me impresionaron, pero más aún la convicción inmediata de que aquellos versos, aun siendo una traducción, tenían una fuerza superior a cualquier poeta vivo de los que yo leía entonces, Neruda, Aleixandre, Jiménez. ¿Cómo podía mantenerse lo poético de la poesía cuando todas y cada una de sus palabras habían cambiado, la sintaxis era enteramente distinta y el mundo donde se había producido, la Alemania anterior a la existencia de Alemania, resultaba más exótico que el planeta Marte para un adolescente español del siglo xx?
Estas mismas preguntas se las hacía Marx, perplejo por el mantenido interés que las tragedias griegas despertaban en sus coetáneos. ¿Cómo podía alguien emocionarse, o cavilar sobre nuestro destino, a partir de las palabras que hace milenios concibió el extraño habitante de un lugar remoto poblado por gente que se alimentaba de queso de cabra, aceitunas negras e higos y cuya economía, por así llamarla, se sostenía con las incursiones piratas que emprendían durante el verano por el Egeo? ¿Cómo podía seguir siendo actual Sófocles?
Estaba mal planteado. No era actual sino atemporal, o mejor aún, ahistórico. La poesía es aquello que escapa de la historicidad, lo que no puede explicarse mediante un discurso histórico razonable y sin embargo mantiene su significado a través de la historia. Puede hacerse historia de la poesía, puede analizarse históricamente un poema, muchos poemas están atados a su momento histórico, pero lo poético de la poesía excede a la historia. Es irrelevante que Dante fuera un conservador toscano o que Hölderlin fuera un revolucionario suabo, que Eliot fuera un yankee monárquico o Rilke un checo imperialista, aunque estas informaciones ayudan a aproximarse a lo más inmediato del poema. Más allá de lo inmediato está lo profundo del poema, lo poético, es decir, la materia misma de la poesía, aquello de lo que trata.
En los años sesenta del siglo pasado hubo un fuerte movimiento de crítica literaria que quería tratar el poema como un mero objeto lingüístico. Desde luego un poema es un objeto lingüístico, pero el análisis formal de ese objeto apenas da resultados satisfactorios. No hay nada más triste que el célebre artículo de Jakobson sobre el poema Les chats de Baudelaire. La trivialidad de los resultados aportados por el formalismo, el estructuralismo o la descripción fonológica de los poemas, hace patente que el más sofisticado análisis lingüístico acaba por manifestar la misma perplejidad que yo tuve al constatar que la traducción de un poema antiguo podía ser más interesante que cualquier poema vivo en mi propia lengua.
Entonces, ¿de qué tratan los poemas?
Yo diría que la gran poesía es siempre un homenaje y que si el poema no es un canto, entonces no pertenece a la gran poesía. Debo aclarar desde este momento que hay una poesía pequeña perfectamente noble, «bien escrita», interesante y de gran valor. La poesía de García Lorca, la de Paul Verlaine, la de Browning, son sumamente agradables y pertenecen al mundo de la poesía pequeña, la cual subsiste como sombra y recordatorio de la gran poesía, la de Shakespeare, la de Rimbaud, la de Hölderlin. Los ejemplos pueden ser otros, los hay por decenas. Lo relevante es que la poesía pequeña no tendría interés si no existiera la grande, del mismo modo que los gatos son preciosos por sí mismos, pero sobre todo en tanto que descendientes domesticados del tigre. Tigres en miniatura que permiten admirar su apariencia grácil, flexible, su vida secreta, en la alcoba. Un tigre no cabe en una alcoba.
Los grandes no son sólo los antes citados. Hay muchos poetas que poseen de un modo supremo el arte de la poesía y por una razón u otra no llegan a ser universales y atemporales. Sin embargo, también ellos son grandes y escriben cantos, homenajes que forman parte de la gran poesía. Algunos se ocultan: estoy pensando ahora en Philip Larkin, un poeta que se disfraza de funcionario, de cínico, de perverso, de ciudadano vulgar e incluso grosero, de sarcástico y ordinario. Sus poemas, sin embargo, cantan una y otra vez la desesperante fugacidad del esplendor y lo hace con una intensidad tan dolorosa que exige esa máscara de funcionario casposo e idiota para ocultar con dignidad el sufrimiento. En sus mejores poemas Larkin maldice y blasfema, se revuelve como herido de muerte porque las muchachas y los muchachos se vuelven viejos y estúpidos, porque las familias se convierten en una caricatura del núcleo originario de la especie (asunto también obsesivo en Rimbaud), y cuando el grito desgarrador de Larkin alcanza su más negra máscara de cinismo, de impostada elegancia británica, vemos marchitarse a los adolescentes como si asistiéramos a la destrucción de Héctor. A su manera negativa, Larkin canta nuestra fugacidad con la gran música barroca de Ronsard.
En otras ocasiones el poeta no alcanza la grandeza de Sófocles o de Hölderlin porque su obra es fragmentaria e incompleta. El poeta de Irlanda, W. B. Yeats, sólo comenzó a crecer cuando dejó de ser el poeta de Irlanda y eso fue ya en su extrema vejez. La poesía de Yeats tiene una gran importancia para los irlandeses, pero sólo los últimos poemas de Yeats son imprescindibles para todos los humanos. Cuando ya era anciano escribió un poema que nos da indicaciones sobre la materia poética y contesta de algún modo a la pregunta «¿de qué hablan los poetas?». El poema se llama Among School Children y es un canto que comienza como un lamento irónico. Yeats es ya muy viejo y figura socialmente como El Poeta de Irlanda, de modo que el gobierno irlandés lo exhibe como una momia por los institutos y universidades. Yeats no se engaña. Sabe que un hombre viejo «es algo detestable, un montón de harapos colgados de una estaca». Sin embargo se presta a ello. Las monjas le llevan a un aula de adolescentes y el viejo poeta pasea su mirada por entre aquellos aburridos colegiales. El lector se siente oprimido por el dolor y la banalidad de la muerte. De pronto Yeats ve unos ojos vivos que se han clavado en los suyos. El tiempo del poema gira violentamente y el anciano cree estar mirando los ojos de Maud Gonne, su amor juvenil. Recuerda entonces lo que esa palabra, «amor», oculta: la fuerza ignota e incomprensible que generación tras generación va llenando la tierra de seres vivos. Emocionado, desvía su mirada para evitar los ojos de la niña y entonces ve, a través del ventanal, un enorme castaño en flor. Los últimos versos del poema elevan la visión hasta lo esencialmente poético. El árbol crece y se lanza hacia el cielo impulsado por una potencia inextinguible, explota en el florecer y en el fructificar, danza a la luz del sol como un bailarín colosal. Y el último verso completa el canto: la música que baila el árbol es la potencia del bíos, la música de la vida terrestre. Y cuando van juntos la energía vital y el ser vivo, enlazados por la gracia en esa danza extática, pregunta Yeats, «¿podemos discernir el baile de quien baila?».2 Lo viviente y la música de la vida son una misma cosa. El castaño es la danza de la vida, nosotros somos música viviente.
Llaman los griegos bíos a ese constante ayuntamiento de elementos dispersos: hidratos de carbono, agua, queratina, marfil, hierro, que cuando ya se encuentran ajustados o como imantados los unos con los otros, permiten que un humano se presente en el mundo y permanezca en pie a la luz del sol durante unos años. El bíos mantiene en un equilibrio efímero al nuevo humano porque el mismo bíos luego suelta al humano, lo olvida, y entonces el humano se disuelve de nuevo en sus elementos primarios, cae en la tierra y los carbonos van a los carbonos, el agua al agua, el cabello se entrega a sus hermanos minerales y el hierro de la sangre oxida la tierra. Otro humano saldrá de esa disolución. Uno tras otro. Y quien dice «un humano» dice un vegetal, un animal, un alga, un hongo, un liquen, cualquier formación que goce de la luz solar durante un tiempo breve o largo, no hay modo de saberlo. Todas son formaciones efímeras apiñadas por el campo magnético del bíos.
Todo gran poema es un canto y un homenaje a la fuerza inasible y atemporal del bíos que cada año renueva la vida de la tierra, pero también a la misma que cada año la adormece cuando llega el invierno, tema recurrente una y otra vez en los grandes monólogos de Shakespeare ordenados según una figuración de metáforas astrales. Por esta razón la poesía es ahistórica y nos llega desde la más remota antigüedad o desde los países más lejanos como si hubiera sido escrita por nuestro vecino. Todos nosotros somos el resultado de ese empuje oscuro que nos hace crecer, florecer, fructificar y dormir. Somos conciencia en tránsito. Las estaciones vienen y van (tema recurrente durante la locura de Hölderlin), las horas se suceden como aguas fluviales, los humanos acontecemos como los frutos del árbol, pero a diferencia de las ciruelas y los limones, los humanos dejamos noticia de nuestro paso bajo la luz del sol. Esa noticia puede ser la incisión que un cazador de la era glaciar grabó sobre un hueso de reno, los golpes de timbal que hacen temblar las acacias de la sabana africana, las catedrales góticas o un canto escrito en pentámetros yámbicos. Cuando entendemos esas señales, todos los muertos del mundo se unen a nosotros en un mismo canto.
Puede parecer que el canto y el homenaje en algún momento o lugar se hacen imposibles. Abrumados por la actualidad podemos dar en pensar que el canto y el homenaje hoy en día, por ejemplo, serían ridículos, incluso ofensivos. Eso creyó Theodor W. Adorno cuando, agobiado por el espanto de millones de judíos asesinados por los alemanes, afirmó que escribir poesía después de Auschwitz era una indecencia. El aristocratismo de Adorno le había hecho olvidar sus propios escritos sobre Hölderlin, tan admirables. Y si Hölderlin pudo escribir tras las matanzas de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, ¿por qué nosotros no? Estos tiempos no son peores que los que vivió Villon, ni nuestras ciudades son más infames que la estepa castellana del Cid. La poesía no depende de las condiciones materiales sino de la percepción y la lucidez con la que contemplemos nuestras relaciones con la vida de la tierra y nuestro lugar en un cosmos del que somos su única conciencia, su verbo, su logos. Un poeta torturado por un cuerpo contrahecho, recluido en una celda y apartado del mundo a causa de su inmensa desdicha, el gran Leopardi, no por eso dejó de cantar a las estrellas de la Osa Mayor cuyo fulgor orientó uno de los más grandes poemas de la lengua italiana.3
Los tiempos de Hölderlin fueron tan espantosos como para acabar arrojándole en la locura. Sin embargo el canto era posible y la relación de Hölderlin con su hogar un asunto constante de su poesía. A veces ese hogar era la Germania, a veces el Rin, muchas veces Grecia, en un poema supremo fue Patmos, en innumerables ocasiones lo que canta es la imposibilidad de tener un hogar. También nosotros carecemos de hogar, como el Cid, como Hamlet, como Antígona, como Empédocles, como el anciano Yeats, como el bibliotecario Larkin, razón de más para que desesperadamente busquemos nuestro canto y aunque sea de forma sombría aullemos nuestro inmenso Sí a la vida, incluso cuando, como Paul Celan, la destruimos.
Una palabra sobre la traducción. La poesía y la traducción de la poesía tienen un arreglo simbiótico similar al de los vegetales con el agua. La traducción mantiene lozana a la poesía. Si hubo unas escuelas lingüísticas que trataron de explicar (o domesticar) la poesía es porque esa materia, lo poético, que puede encarnarse en objetos visibles y audibles (quizás también en objetos táctiles, pero es terreno oscuro), tiene su materia más apropiada en el lenguaje porque el lógos, para nosotros, es inseparable del bíos. El lenguaje está vivo, se transforma, cambia con la misma velocidad con la que cambian los paisajes. Quienes hemos vivido una vida sabemos que ningún lugar es hoy como lo conocimos por primera vez, aunque las ciudades cambien más despacio que el corazón del hombre. Los cambios del lenguaje nos obligan a un esfuerzo suplementario cuando buscamos la música de Mio Cid o la de Shakespeare o la de Sófocles. Gracias a su atemporalidad no precisamos un conocimiento filológico e histórico desorbitado sobre el poema, pero sí algunas indicaciones sobre cuáles de nuestras palabras son las que más se aproximan a las antiguas. La poesía, por lo tanto, ha de ser constantemente traducida y la que está escrita en nuestra lengua debe renovarse una y otra vez. Algunos cantos medievales resucitan en Machado, son verdaderas traducciones. La poesía de Eliot nos devuelve el mundo de los barrocos ingleses, nos lo traduce. Pound concibió la insensata idea de traducir a los poetas chinos y japoneses. Hölderlin quería traducir a los griegos. No a los griegos históricos sino a los griegos que escribieron alucinados poemas y tragedias, unos griegos que en cierto modo eran un invento moderno. Hölderlin no se engañaba, su Grecia, como todos los hogares verdaderos, era un lugar que sólo había existido en la palabra.
Las traducciones son como un concierto, una interpretación musical a cargo de un artista. Es cierto que Beethoven es uno, pero sólo llegaremos hasta él sea de la mano de Furtwängler o de la de Harnoncourt, dos modos antagónicos de traducir a Beethoven. Y Bach puede tener la opalina luz pietista de Leonhardt o la abrumada desolación romántica de Richter, que tocaba a la luz de una vela. De modo que incluso los poemas escritos en nuestra lengua requieren traducción porque no es lo mismo leer el Cantar de Mio Cid en el más aproximado manuscrito original (necesitaremos un aparato filológico imprescindible) que leerlo en la traducción de Pedro Salinas o en la de Menéndez Pidal. Y si alguien cree que la poesía de nuestros contemporáneos no requiere traducción, yo le invito a que lea a Claudio Rodríguez y compare luego lo que él ha oído en esos versos con lo que hemos entendido cualquiera de quienes le hemos escuchado con atención. Todos los lectores de poesía somos traductores de la poesía que leemos. Sin embargo, algunos traductores son mejores que otros y eso quiere decir, no sólo que se aproximan con mayor exactitud filológica al texto, sino, sobre todo, que han sabido mantener la música del canto y el homenaje.
Hay muchas traducciones de Hölderlin al español. Por fortuna, ha sido un poeta muy escuchado. Cuando leemos una traducción de Hölderlin estamos oyendo la música del poema a través de una versión instrumental específica, a veces es una orquesta sinfónica como en las viejas ediciones de Díez del Corral, a veces es una orquesta mozartiana como en la reciente versión de Helena Cortés y Arturo Leyte.4 La de Gil Bera me parece música de cámara y más específicamente de inspiración schubertiana.5 Tiene una coloración crepuscular y muestra la mirada del viajero: es la traducción de un wanderer que lleva el libro de poemas en la mochila durante años.
El rostro del mundo poético adquiere siempre los rasgos del traductor. Como en el teatro, a veces Hamlet es gordo y a veces flaco, alto o bajo, viejo o joven, pero eso no importa si se da la unión entre el danzarín y la danza. Lo esencial es que esa música renueve en nosotros la experiencia profunda del tiempo, de nuestro paso por la tierra, de nuestra colaboración con el tiempo de la tierra. Que nos haga ser danzantes de una música que se funde con nuestra danza singular. Si tal cosa acontece, entonces habremos brillado a la luz del sol. Y con eso basta.