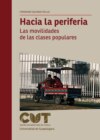Loe raamatut: «Hacia la periferia»





Hacia la periferia. Las movilidades
de las clases populares
se terminó de editar en mayo de 2019
en las oficinas de la Editorial Universitaria,
José Bonifacio Andrada 2679, Col. Lomas de Guevara,
44657 Zapopan, Jalisco.
Conversión gestionada por:
Sextil Online, S.A. de C.V./ Ink it ® 2019.
+52 (55) 52 54 38 52
contacto@ink-it.ink
En la formación de este libro se utilizaron las familias tipográficas Minion Pro, diseñada por Robert Slimbach, y Ronnia, diseñada por Veronika Burian y José Scaglione.
Índice
Introducción
Capítulo 1. Las identidades, los arraigos y la movilidad
La identidad como arraigo y las amenazas de las movilidades
Las identidades en el seno de las movilidades. Primeras propuestas
El boceto de las identidades móviles subordinadas
Capítulo 2. Hacia la periferia. La conformación de un hábitat
La constitución de la periferia
Vivir en la periferia
Capítulo 3. Moviéndose entre los confines
Los procesos de inmovilización
Y sin embargo se mueven. En busca de las oportunidades de la periferia
Estrategias y opciones de movilidad
Capítulo 4. Viviendo desde la movilidad
La recuperación de la proximidad
Capítulo 5. Movilidades, identidades y afectos
La distribución espacial de la identidad
Qué espacios para la distribución espacial de las identidades
Afectos e identidades móviles periféricas en El Salto
Bibliografía

Introducción
Existe un fenómeno en las principales ciudades mexicanas cuya eclosión se extiende desde las últimas dos décadas y que impone cierta consternación sobre las formas para explicar la vida en las ciudades. Desde la década de 1990, se ha revelado una forma de producir y habitar la metrópoli que rompe con los moldes tradicionales de vida urbana e incluso suburbana. Fruto de ciertas políticas neoliberales de gestión del territorio, tendentes a privatizar tierras rurales que antes eran comunales, y a dejar en manos del mercado la ordenación territorial, las periferias urbanas se han consolidado como una realidad más. Con anterioridad, los espacios periurbanos se iban anexionando a las ciudades, en un proceso lento pero seguro que incorporaba los espacios rurales a los urbanos. Sin embargo, desde la década de 1990, no se hace evidente esta transformación; antes al contrario, parece ser que la periferia se desase de esta historicidad y se instala en la persistencia de un tiempo estancado. La periferia ya no es más un espacio en tránsito que camine de forma irreversible hacia algún tipo de consolidación; la periferia en las principales ciudades de México se ha convertido en una realidad por derecho propio e impone una aproximación que se aleje de ese modelo explicativo del proceso.
Este libro tiene por objeto esta nueva realidad de estudio, tal y como se ha constituido como entidad urbana propia junto con otras modalidades de espacio y vida urbanas. La periferia debe ser aclarada por fuera del modelo explicativo al uso basado en los procesos, y en su sustitución se utilizará una semántica propia de las transferencias. Éstas indican un intercambio, una posición de intermediación que hacen posible los traslados, el tránsito desde el mundo rural al urbano. Sin embargo, lo que se desplaza a través de la periferia no permanece idéntico a su paso por esta nueva realidad. La semántica de la transferencia implica también una transubstanciación. Lo que es transferido, lo que es desplazado a través de la periferia, no llega inalterado respecto a su estado originario.
Los elementos que obran la periferia en las ciudades mexicanas, que son agentes y pacientes de esta pluralidad de transferencias, son las clases populares; esos grupos de población que se ubican en los intersticios, en las hendiduras de los sistemas económicos, de las formas urbanas, de los marcos de ciudadanía. Las clases populares en países como México son esos elementos que algunos quieren ubicar en los márgenes, incluso en las afueras del orden contemporáneo que, sin embargo, son su más sólido bastimento. Las clases populares son las que en países como México constituyen esa periferia, las situadas en ese particular punto de fuga urbano, pero que consiguen articular la realidad de los órdenes neoliberales.
En este libro me centraré en cómo estos grupos de población son transferidos a través de las periferias urbanas. Así, analizaré las movilidades que expresan estos grupos humanos, sus desplazamientos por esos intersticios, sus novedosas maneras de constituir otra forma de ciudad, o de alojarse en ese estilo de precariedad que define a los tiempos presentes. Hacia la periferia indica una forma de movimiento que puede considerarse representativa de las formas de vida en que nos instauramos, un desplazamiento desde los centros asegurados hacia unas exterioridades provisionales, problemáticas, siempre en definición. Es el camino que diariamente recorren estas clases populares, que recrean de manera cotidiana, intentando, al paso, instaurar ciertos proyectos de vida reconocibles.
El libro no se encarga de narrar acciones extraordinarias ni grandes gestas. Por el contrario, sigue el paso a desplazamientos anodinos, a viajes y permutaciones ordinarias. En la literatura abundan las descripciones sobre las amplias movilidades, sobre las formas de vida de las élites globales, sobre su capacidad para construir sus identidades extendidas a través de países y continentes. En razón de esa acumulación de relatos sobre sus particulares movilidades, se tiende a difundir una imagen, acaso distorsionada, o poco incompleta, de las formas de desplazamientos que constituyen al mundo presente. Desde las experiencias de vida de estas élites globales, se han intentado imponer modelos de lectura de las sociedades presentes que, sin embargo, resultan harto incompletos. Hacia la periferia, por el contrario, intenta poner el foco de atención en otros viajes, en lo que podemos llamar las micromovilidades, en los incesantes desplazamientos de las otras poblaciones que, por un cambio sustancial en la forma de constituirse los sistemas políticos y económicos del presente, encarnan una ciudadanía excéntrica.
Este libro no habla así de grandes gestas, pero sí de movilidades modestas y cotidianas; refiere las pequeñas proezas con las que se consiguen hacer vivibles, de forma inestable, esos lugares cada vez más vastos que se sitúan a las orillas de las ciudades. A partir de una mirada lanzada desde el centro, desde esas amplias movilidades, o desde unas élites que constituyen el poder, las poblaciones periféricas por fuerza se ven alienadas, ajenas a las formas predominantes de apropiarse de recursos políticos, económicos o territoriales. Así, la periferia ha sido considerada como vacío, como un espacio tan deteriorado o abstracto difícilmente apropiable. Sin embargo, la mirada tiene que salir y residir en la misma periferia. Es preferible abandonar esos cánones explicativos sobre las amplias movilidades, sobre las formas de apropiación y consumo de aquellas élites globales, para rescatar otro tipo de aproximación que sea capaz de mostrar cómo hay vida en esos intersticios, cómo se tejen proyectos al seno de las movilidades periféricas.
De la periferia acaso no haya que hablar tampoco como territorio; quizá sí como terreno. La periferia no detenta un término sobre el que se imponga una jurisdicción, no implica tampoco un orden marcado o una estructuración. La periferia es más bien un terreno en que se producen eventos, un plano inestable donde tienen lugar temporales acuerdos y desacuerdos entre poblaciones y espacios. Hablar de periferia por esencia implica conversar de movimientos; en la periferia no es viable permanecer quieto, porque ésta nunca es suficiente. Las periferias son terrenos que, por su propia insuficiencia o escasez, fuerzan siempre a desplazarse a otro lugar, a la búsqueda de lo imprescindible o lo necesario. Presenciar una periferia, por eso, es asistir a una multiplicación de los desplazamientos, a un ir y venir constante aunque discreto, a la proliferación de lo que hemos llamado las micromovilidades.
En ese sentido, la periferia exige también una forma de repensar la relación entre las identidades y el espacio. Lejos estamos de los cuadros bucólicos que se presentan desde toda la semántica del lugar. La periferia no es un lugar, porque en ella son difíciles los arraigos, los compromisos íntimos y estables entre las formas de vida y las cualidades de un espacio. Sin embargo, tampoco es un “no lugar”, un plano inasible e inapropiable donde el sujeto esté condenado a vagar sin rumbo y fuera de todo sentido vital. Las periferias imponen otra forma de pensar los procesos de apropiación de los espacios, formas que se desarrollan no en la verticalidad del echar raíces, sino en la horizontalidad de todos aquellos pequeños desplazamientos que componían las micromovilidades. Las identidades y los proyectos de vida que se consiguen construir sobre la periferia, se articulan desde ese constante ir y venir, desde una búsqueda tan animosa como trágica de otros retazos socioespaciales que ayuden a componer el sí mismo.
Este libro lo he redactado también desde una sospecha, acaso desde una hipótesis que nos resistimos a aceptar. Si le he dado la importancia a este tipo de escenario, y he ubicado en él a las clases populares, la inquietud consiste en saber si no vamos todos camino de esa periferia, y si no somos o seremos todos nosotros, conservando las diferencias, clases populares. La hipótesis es si este orden económico que vivimos no será un mecanismo para producirnos como periferia, y todos, de alguna forma, no estemos ya instalados en esos ires y venires entre los intersticios. Quizá nos resistamos a la hipótesis, porque, de lo contrario, tendríamos que pensar ya sin las certidumbres pasadas; pensar sin un centro, sin planes de desarrollo, sin ciudadanías, sin derechos sociales.
La investigación que ha sido soporte de este libro se desarrolló gracias a la financiación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de México, a través de dos de sus programas: la Convocatoria de Consolidación Institucional de Grupos de Investigación en el año 2013, y la Convocatoria de Ciencia Básica en el año 2014. Esta investigación se ha realizado en el municipio de El Salto, que en las dos últimas décadas se ha conurbado con el Área Metropolitana de Guadalajara. El trabajo de campo lo realicé entre los meses de octubre de 2013 y mayo de 2015, y ha consistido en una gran diversidad de técnicas de investigación: explotación de bases estadísticas de datos, entrevistas en profundidad con población local, observación participante en las principales localidades de El Salto, y realización de una encuesta de movilidad en los municipios del sur del Área Metropolitana de Guadalajara.
Este libro se ha construido de manera progresiva, desde los orígenes lejanos de mi interés por las identidades y el espacio, pero también desde mi agrado presente por las movilidades urbanas. Como todas las cosas buenas de la vida, es fruto de un buen golpe de suerte que ayudó a alinear múltiples circunstancias preexistentes: mi entrada al Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, que me dio la estabilidad necesaria para proponerme un programa de investigación de largo plazo; mi participación como coordinador de la Maestría en Movilidad Urbana, que me ayudó a repensar la relación de las identidades fuera de la lógica de los arraigos y los lugares; la consecución de varias convocatorias de Conacyt, en especial del programa de Ciencia Básica, que me proveyeron de los recursos y la financiación precisa; y la consolidación de un equipo de investigación, con colegas como el doctor Rodolfo Aceves y la maestra Carmen Martín, que se convirtió en un ambiente propicio y enriquecedor. A todos estos eventos y personas les doy mi agradecimiento.

Capítulo 1
Las identidades, los arraigos y la movilidad
La identidad como arraigo y las amenazas de las movilidades
¿De qué manera podemos pensar que la movilidad es un elemento consustancial a la formación y la aparición de las identidades? Ésa es la pregunta que me ha guiado durante los últimos tres años de lecturas y que ha dirigido mis investigaciones sobre los fenómenos de la movilidad en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara. ¿En qué punto se hacía consustancial para la definición de los caracteres e identidades de los sujetos y espacios estudiados, y de los fenómenos de movilidad que pude registrar? Ésta es una interrogante esencial, que requiere un pequeño alto para introducirnos por el camino de las discusiones sobre las identidades y el espacio, y que permitirá poner en mayor claridad la serie de fenómenos que se presentaban en el transcurso de la investigación.
Dado que la literatura sobre las identidades es incalculable, pasaré por detrás de todas aquellas propuestas que las derivan de fuentes intersubjetivas o narrativas y que considero de poca utilidad para los fines que me propongo. El lector podrá encontrar una magnífica aproximación al primer tipo en los postulados pioneros de George Herbert Mead (1973) sobre la aparición del “self” desde los elementos reflejos de identificación con los otros o desde la implicación en el juego, o en la más reciente pero igualmente canónica propuesta de Berger y Luckmann (1998) sobre la vinculación de la conciencia y la historia del sí en el seno de la conciencia y la historia compartida. También, las reflexiones de Paul Ricoeur (2000) sobre el papel de la trama en la organización de la identidad, o las de Charles Taylor (2001) en torno a la formación de la identidad desde patrones morales compartidos, son fuentes imprescindibles de la vertiente narrativista. La razón por la que omito esta serie de referencias estriba en el exiguo o nulo papel que le otorgan al espacio en la conformación de las identidades. En estos intentos explicativos, pero de igual forma en otros que se organizan desde el giro lingüístico, se echa de menos una versión realista1 que sitúe las interacciones, las narraciones, los discursos o los símbolos en un contexto material cualificado.
Para fundamentar este rechazo, no hay más que recuperar la argumentación de Bruno Latour (1991: 24-27) sobre las dificultades que han caracterizado al proyecto moderno de ciencias sociales, escindidas en un mundo exterior de objetos, regido por leyes físicas, y un mundo interior de intersubjetividades, regido por significados. En este sentido, la propuesta posthumanista de Latour implica reunir nuevamente a estos polos que estaban separados, de forma que se pueda comprender la emergencia de las identidades desde su asociación con un mundo igualmente emergente de objetos, naturalezas, arquitecturas, tecnologías y humanos (Latour, 2001: 156). En otra parte (Calonge Reillo, 2013: 28-42) he delineado las características básicas de esta concepción realista de las identidades y no es mi intención recuperar o matizar esta discusión.
El comienzo de la discusión debe realizarse en el concepto de lugar, verdadero elemento que ha vertebrado todos los esfuerzos realizados desde la geografía humana por vincular los aspectos espaciales y los identitarios. El lugar ha sido la versión ineludible para entender cómo los sujetos y los grupos sociales conforman sus identidades desde su apego y desde su arraigo a muy concretos y particulares espacios. Así, el lugar ha servido para delimitar, pero también para restringir, las posibilidades de la relación entre el espacio y las identidades.
El primer puente que ha facilitado la conexión entre el espacio y las identidades, bajo la forma del lugar, ha sido el de la significatividad. Frente a la existencia de un espacio más o menos indiferente e indiferenciado, el lugar es un espacio que se constituye como socialmente significativo y valorado (Tuan, 2001: 6). Los grupos humanos establecen una clara diferenciación entre aquellos espacios lejanos y más o menos irrelevantes, y aquéllos otros más próximos y que son esenciales para su mismo establecimiento como grupo. Este hecho es lo que hace significativo y valioso a un espacio, convirtiéndolo en un lugar.
Sin embargo, lo que hace a un espacio un auténtico lugar es que esta significatividad y valía son de una calidad tal que instauran un legítimo habitar. El lugar no es sólo un espacio meramente significativo y relevante para un sujeto o grupo social; se convierte además en la sede desde donde se produce el enraizamiento humano y la estructuración del mundo circundante. El lugar es el espacio desde el que se puede encontrar el sentido a la propia existencia dentro de un contexto de relaciones sociales.
Cuando el lugar adquiere un sentido tan significativo para el ser humano o los grupos sociales, en ocasiones tiende a asociarse con otro término que constituiría su máxima expresión: el hogar. El hogar es el lugar por antonomasia (Cresswell, 2004: 24) en la medida en que desde él se produce el reforzamiento y el despliegue de la humanidad hacia el mundo exterior, desde donde se organizan y estructuran las experiencias humanas sobre el mundo.
Más allá de la referida significatividad, la experiencia humana básica que fundamenta un lugar es el arraigo. El arraigo (Cresswell, 2004: 22) no es un simple ocupar el espacio, bajo la manera como un objeto puede posicionarse en un eje de coordenadas o en un espacio entendido como receptáculo. El arraigo comporta un fundirse del grupo humano con la tierra, propiamente el echar raíces. Este echar raíces del arraigo se puede comprender en un sentido figurativo, pero también y más propiamente en un sentido literal. En este punto, los seres humanos recuperan toda su hondura y constituyen a su cuerpo como el medio a través del cual comulgan sustancialmente con el lugar. Así, esta peculiar alquimia material que transustancia el cuerpo con el espacio se expresa, por ejemplo, en la forma particular como el cuerpo adapta su postura, el desarrollo de sus músculos y de sus huesos, a las características propias del lugar donde se desenvuelve, sea un navegante en relación con la cubierta oscilante de un barco, o el campesino en relación con una escarpada aldea (Tuan, 2001: 184). Tan íntima es esta vinculación del ser humano con el lugar, que el echar raíces y la forma de dirigirse y relacionarse respecto a la propia morada opera la mayor parte del tiempo bajo el aspecto de una rutina que se ha incorporado y se convierte en inconsciente (Tuan, 2001: 194). El lugar y la forma como el cuerpo se rutinizó en él constituyen así una segunda naturaleza que delimita las posibilidades de acción y comprensión del ser humano.
Esta afinidad entre los cuerpos e identidades humanas y los lugares habitados descubre una característica radicalmente antropológica: la incompletud y apertura de lo humano en su encuentro con el mundo. El ser del ser humano no está definido y predeterminado de antemano, sino que se completa a través de su inserción por los distintos lugares. De esta forma, el ser humano, al encontrarse incompleto, no alcanza a adquirir seguridad desde sí mismo. Es el lugar particular que le ha ayudado a emerger el que le confiere la definitiva seguridad ontológica que necesita. No en vano, conseguir aquellas raíces es obtener un punto seguro desde donde abrirse al resto del mundo, es encontrar la propia posición y el sentido en el orden de las cosas (Relph, 1976: 38).
Esta seguridad ontológica que confiere el lugar a la existencia humana, se articula desde un doble movimiento. En primer término, el lugar donde se han echado raíces protege; implica un establecimiento de fronteras y de límites al interior del cual el grupo humano queda al resguardo de un espacio externo desconocido. Pero, al mismo tiempo, esa protección que brinda el lugar no es exclusivamente restrictiva; es habilitante, que abre y que despliega en seguridad el propio desenvolvimiento humano. La seguridad que presta el lugar está cerca a lo libre, que permite la apertura de la esencia de lo humano (Heidegger, 1997: 204).
Es innegable que si el sujeto y los grupos humanos encuentran su ser en su abrirse al mundo, en el instaurar lugares bajo la estructura del habitar, la más importante actitud que pueden guardar hacia esos lugares es la del cuidado. En otra parte tuve oportunidad de reflexionar sobre cómo los lugares, en la medida en que sustentan el ser humano, intervienen en el establecimiento de una comunidad ética (Calonge Reillo, 2012). Los lugares no son espacios indiferentes y prescindibles, por el hecho de que sus rasgos y características ayudan a completar y a sostener la aparición de las identidades humanas. Esto suscita en los seres humanos toda su atención y su cuidado hacia esos lugares donde se echaron raíces. El cuidado que se sostiene es así más que una llana atención o preocupación; es una verdadera responsabilidad y respeto por el lugar mismo y por lo que sustancialmente representa para los seres humanos (Relph, 1976: 38).
De este modo, el lugar no es sólo un espacio hacia el que los seres humanos proyectan una serie de valores y de significados, como sostuvimos inicialmente. Bajo esta primera concepción, seres humanos y espacios preexistirían los unos a los otros, a la espera de que se produjera su encuentro significativo hacia la formación de lugar. Al contrario, según hemos visto, el lugar es lo que en sí mismo permite la aparición y la conclusión de lo humano. Por ello, el lugar es el substrato y el trasfondo que posibilita los distintos tipos humanos y sus formas de organizarse el mundo (Malpas, 2004: 33). Puede decirse así que el lugar recolecta las posibilidades del ser humano, permitiendo la aparición de un tipo particular de humanidad y sus respectivos parajes donde arraigar (Heidegger, 1997: 206).
Si estábamos a la busca de una fórmula que sacara la formación de las identidades de los espacios discursivos, simbólicos o interaccionales y las situara en espacios reales y cualificados, estas aportaciones, reunidas en su mayoría en torno a la geografía humana, son de una incuestionable importancia. Como estudiosos que vamos a la búsqueda de la identidad humana, encontramos, en esta serie de conceptos como el lugar, los arraigos o los cuidados, un suelo muy fecundo y prometedor.
Ahora bien, en este momento debemos agregar la variable clave que organiza el presente estudio, los fenómenos de la movilidad, y observar qué espacio podrían ocupar en este cuadro sobre la aparición de las identidades enraizadas. Para ello, hay que extender escasamente la discusión sobre la estructura conceptual que organiza el término de lugar. “Dado que el lugar era un esfuerzo por organizar significativamente el mundo, su naturaleza es esencialmente estática. En el instante en que comprendiéramos el mundo como un proceso en constante cambio, seríamos incapaces de desarrollar el más mínimo sentido del lugar” (Tuan, 2001: 179).
El simple proceso de arraigo implica esta progresiva detención de un grupo humano sobre un espacio para transformarlo en un lugar. Dado que el arraigo está hecho desde una relación profunda y reiterada con las características propias de un lugar, de él se deriva la necesidad de que ese asiento se inmovilice y prometa perdurar más allá del paso del tiempo y de las vicisitudes (Relph, 1976: 31). La pausa se convierte en la condición indispensable para que los seres humanos puedan constituirse desde su enraizamiento en el espacio (Tuan, 2001: 138). Si esto es así, cualquier circunstancia y proceso que suponga una amenaza a esa lenta comunión con la stasis del lugar, implica en sí mismo una provocación al proceso de humanización y es repudiado fuera del mecanismo explicativo propuesto. Las movilidades, que parecen caracterizar de forma tan aguda al mundo presente, serían un fenómeno que quedaría marginado desde el modelo de análisis compuesto desde la geografía humana.
Al lector no se le escapará que esta descripción de la aparición de las identidades sobre el sustrato del lugar está sospechosamente impregnada de ciertas connotaciones bucólicas y románticas. No en vano, la mayor parte de los ejemplos que se aducen para sostenerla remiten a mundos perdidos, que tampoco sabemos si existieron en realidad: el mundo del navegante, el del labriego, el del campesino; figuras todas ellas en contraposición con las experiencias y los tipos humanos que posibilita la modernidad.
Desde esta reconstrucción romantizada de lo humano, no faltan críticas a los procesos que inaugura el tiempo moderno y a la forma como amenazan aquel sustrato tan preciado del lugar y su correlato de humanidad. La mercantilización de amplios sectores de la ida humana supone una amenaza para el fenómeno fundacional del lugar (Cresswell, 2004: 58), porque impide una relación directa y auténtica de los grupos humanos con su espacio. La mercantilización de los espacios comporta su tematización, su transformación para consumos turísticos superficiales que imponen una actitud de la contemplación y el espectáculo, pero no de la experiencia y del arraigo. Al mismo tiempo, la mercantilización de la propia residencia, y la propia movilidad residencial que comporta, supone que se quiebran los vínculos y los compromisos duraderos entre los seres humanos y sus espacios, controvierten la posibilidad misma del hogar como sede de estabilidades desde donde abrirse en la relación con el mundo. En ese caso, la residencia sería otro objeto de consumo más, no un hogar, es decir, un espacio que se puede intercambiar con la misma frecuencia que el resto de objetos de consumo (Relph, 1976: 83).
Desde la crítica a la modernidad que realiza este modelo analítico, se refiere también cómo el misterio y el aura que tenían anteriormente los lugares se pierden y desaparecen. El aura era una consecuencia de la manera única como el lugar albergaba a una comunidad humana distintiva, el encuentro irrepetible entre un espacio y un grupo social. En la actualidad, los modernos medios de transporte establecen una relación con el espacio que permite superar esta serie de encuentros reiterados y pesados de los colectivos con sus espacios. Las modernas velocidades admiten que el espacio no sea sufrido y experimentado; facultan la posibilidad de atravesarlo rápidamente convirtiéndolo en un espectáculo (Cresswell, 2006: 5). Resulta de esta forma que la característica más corrosiva que se cita de la modernidad la constituyen los amplios fenómenos de movilidad que comporta. La simple movilidad urbana, que responde a las exigencias de desplazarse por un espacio urbano funcionalizado y que separa el lugar de residencia del de trabajo, del de ocio, o de los religiosos rebaja el compromiso que se pudiera derivar de un habitar orgánico en torno a un solo lugar.
Desde esta perspectiva crítica, se concluye que los espacios de la modernidad resultantes carecen de toda cualidad, son coordenadas que han dejado de expresar identidad, que se presentan esquivos a las relaciones humanas, y que carecen de todo espesor histórico (Augé, 2000: 83). Los espacios abstractos, que derivan de la conversión de sus valores de uso e identitarios en simples valores de cambio o en espacios para el consumo, o los espacios rápidamente atravesados al interior de los modernos medios de transporte, acaban configurando una nueva topografía de la modernidad no hecha ya más de lugares, sino de paisajes planos (Relph, 1976: 79).
Desde estas lecturas se evidencia la profunda deriva moral que entrañan las anteriores construcciones en torno al lugar y las identidades. Bajo este prisma, toda la modernidad queda bajo sospecha por estar socavando lo más valioso del ser humano: realizarse y completarse en el arraigo en distintos lugares. Las movilidades que comporta la modernidad son las responsables de ese desapego por el lugar, pero, al mismo tiempo, por las comunidades y por los lazos sociales (Cresswell, 2006: 38).
Y es que la modernidad provoca al mismo tiempo una alienación de los caracteres de los lugares, pero también de los individuos y de las comunidades que se encuentran ahora huérfanas de basamentos donde enraizar. Porque, insertos en aquellos paisajes planos, los individuos se ven forzados a no obtener sino experiencias romas y superficiales (Relph, 1976: 19). Esta nueva experiencia del espacio tiene su origen en la misma interfaz que antaño permitía una experiencia profunda del lugar: el cuerpo. Si era el encuentro reiterado con un particular lugar lo que terminaba por amoldar el cuerpo y sus posturas, hasta componer una unidad indisoluble con dicho lugar, ahora en la modernidad, el desplazamiento rápido y cómodo por los diferentes espacios priva al sujeto de toda capacidad táctil y de sensibilidad (Sennett, 1997: 274). Así, la posibilidad de estar al cabo de pocas horas y con gran facilidad en múltiples y diferentes entornos, sometidos a muy distintas solicitaciones, depara la experiencia de no estar verdaderamente en un lugar o en otro, de ubicarse en ningún lugar (Buchanan, 2005: 28), de estar simplemente ocupando un espacio abstracto y vacío. Ya sea por la falta de penosidad del viaje, realizado en la comodidad de los modernos medios de transporte, ya sea por la sobreestimulación, sobre todo visual, el lugar deja de hacer mella en el sujeto, pierde el espesor que le permitía forjar identidades y caracteres.
No está de más señalar que esta desaparición de la identidad propia se origina en la imposibilidad de desplegar el que era el más básico proceso de humanización para esta escuela de geografía humana: el echar raíces. Atrás quedó el tiempo en que los seres humanos, de forma inadvertida y casi inconsciente, trababan un íntimo intercambio con el mundo físico (Tuan, 1990: 96). La vida moderna se figura tan acelerada y rápida que los sujetos carecen del tiempo y de las habilidades para establecer raíces (Tuan, 2001: 183).