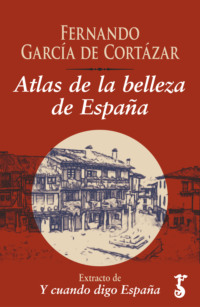Loe raamatut: «Atlas de la belleza de España »
El paisaje de España es tan hondo y largo, múltiple y diverso, como su propia historia. Aquí desfilan, de la mano de un cicerón de lujo, todos los paisajes y los contrastes que han hecho hablar de un continente en miniatura para definir nuestro país.

Superando el discurso de la decadencia y el pesimismo, Fernando García de Cortázar es la voz que mejor ha sabido conectar la historia de España con sus coetáneos. Su extraordinaria obra, fruto de décadas de trabajo y depuración del estilo literario, incluye libros tan destacados como Breve historia de España y Viaje al corazón de España.

Atlas de la belleza de España
© 2020, Fernando García de Cortázar
© 2020, Arzalia Ediciones, S.L.
Calle Zurbano, 85, 3°-1. 28003 Madrid
Diseño de cubierta, interior, ilustraciones y maquetación: Luis Brea
Producción del ebook: booqlab
ISBN: 978-84-17241-76-6
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
Índice
Primera imagen del paraíso
El retiro del emperador
En un lugar de la Mancha…
La musa de España
El ancho surco del terruño tierno
Los pinos rumorosos
Verde de montes, negra de minerales
Peñas arriba
Helechos hechos de llanto
Epifanía del castellano
Nobleza obliga
Polvo, niebla, viento y sol
Del Ebro al Pirineo
Mediterráneo de todos
Rosa de los vientos
Lírica piedra lunar

La Alberca, en Salamanca, es depositaria de una preciosa arquitectura popular.
 spaña es casi una isla, una especie de continente en miniatura que parece colgado de las ramas occidentales de Europa. Fray Luis de León la describió «triste y espaciosa» en su Profecía del Tajo, pero esta definición, que tanto eco tuvo en los escritores del 98, no responde en absoluto a la realidad. Porque si la historia de España es honda y larga, múltiple y diversa, su paisaje no lo es menos, y ofrece contrastes tan vivos como los que podemos ver si nos dirigimos desde los naranjales de Valencia a la serranía de Cuenca; de los valles pirenaicos a los áridos caminos de Aragón; de los verdes campos del Cantábrico a la alta meseta donde crece el cereal, tan grande y tan vacía como un mar; de las rías gallegas a los páramos zamoranos; de la costa andaluza, mirador de África, a los encinares de Extremadura; o a través de la fértil campiña del Guadalquivir y del mar de olivos que cubre las tierras ocres de Jaén a Sierra Morena y las llanuras de la Mancha.
spaña es casi una isla, una especie de continente en miniatura que parece colgado de las ramas occidentales de Europa. Fray Luis de León la describió «triste y espaciosa» en su Profecía del Tajo, pero esta definición, que tanto eco tuvo en los escritores del 98, no responde en absoluto a la realidad. Porque si la historia de España es honda y larga, múltiple y diversa, su paisaje no lo es menos, y ofrece contrastes tan vivos como los que podemos ver si nos dirigimos desde los naranjales de Valencia a la serranía de Cuenca; de los valles pirenaicos a los áridos caminos de Aragón; de los verdes campos del Cantábrico a la alta meseta donde crece el cereal, tan grande y tan vacía como un mar; de las rías gallegas a los páramos zamoranos; de la costa andaluza, mirador de África, a los encinares de Extremadura; o a través de la fértil campiña del Guadalquivir y del mar de olivos que cubre las tierras ocres de Jaén a Sierra Morena y las llanuras de la Mancha.
La monotonía no existe en las tierras de España, unas veces perfectamente occidentales y otras encantadoramente orientales. Hay países, incluso continentes, donde cuesta hallar un contraste; en España se cambia repentinamente, una vez y otra. Piénsese, por ejemplo, en Andalucía. Desde las cumbres más altas de la Península hasta las aguas más azules del Mediterráneo, desde los desiertos de Almería hasta las marismas del Guadalquivir, cuántas Andalucías distintas e inconfundibles se oponen y se ensamblan para configurar la Andalucía única, que nadie, que yo sepa, ha sido capaz de resumir.
La variedad es la seña de identidad del paisaje peninsular y también de los dos archipiélagos. De hecho, como decía Azorín, «el paisaje somos nosotros; nuestro espíritu, sus melancolías, sus placideces, sus anhelos». Precisamente, Azorín es uno de los grandes y más sutiles catadores de paisajes que ha dado España, y esta ha contado con tantos y tan buenos que el viaje por el solar ibérico resulta, por fuerza, un recorrido literario. Porque España, la vieja Hesperia de los griegos o la antigua Hispania de los romanos, tiene alma mitológica. Pero, sobre todo, posee un alma repleta de literatura. ¿Sería hoy algo la Mancha sin Cervantes? ¿Existirían Mondoñedo sin Cunqueiro, el Ampurdán sin Pla o el Tajo sin el murmullo de los versos de Garcilaso de la Vega, cuyo eco parece rizar aún los árboles y las piedras inmóviles? ¿Qué habría sido de la vieja y hermosa Soria sin Antonio Machado? ¿Y de la Peña de Francia sin Unamuno? El río Tormes pasa por Salamanca, y no es difícil imaginar en sus densos bosques de ribera, sus espléndidos encinares y robledales, ese lugar recogido y amable al que se refiere la «Canción de la vida solitaria» de fray Luis de León:
Del monte en la ladera,
por mi mano plantado, tengo un huerto,
que con la primavera,
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto…
Todo viaje por España tiene las paradas obligatorias del capítulo anterior. La Alhambra de Granada, uno de los más hermosos conjunto palaciegos del mundo; la mezquita de Córdoba, tal vez la más perfecta que haya construido el islam en su larga historia; Santiago de Compostela con el celebérrimo Pórtico de la Gloria del maestro Mateo; el monasterio cisterciense de Poblet y las grandes catedrales góticas de León, Burgos, Toledo, Cuenca o Barcelona; Sevilla, con su esbelta Giralda almohade; la muralla medieval de Ávila y la romana de Lugo; símbolos de una época como el acueducto de Segovia o el monasterio de El Escorial… Pero aquí dejaremos de lado esos poderosos hitos de la cultura para fijarnos en los encantos del paisaje y abrir los ojos a las bellezas más recónditas, más humildes si se quiere, de los pueblos, que son también paisaje y que además constituyen uno de los rasgos característicos de España.
Primera imagen del paraíso
Los poetas nos han enseñado que nuestro mundo cabe en unas pocas metáforas. El tiempo es un río que fluye; el amor, una llama; dormir no parece distinto a morir; la vida se confunde con el sueño; las flores evocan la efímera belleza de la juventud… Una de esas metáforas eternas equipara el Guadalquivir a un gran rey. Aparece en uno de los poemas más recordados de Luis de Góngora, los versos que dedicara a la ciudad de su infancia y juventud, Córdoba.
¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
de honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,
de arenas nobles, ya que no doradas!
El Guadalquivir —el Tartessos de la antigüedad ibérica, el Betis de los romanos, el Guad-el-québir de los árabes— arrastra, en efecto, los vestigios ilusorios de todas las viejas historias de Andalucía y parte de las más evocadoras de España. Úbeda, Baeza, Andújar, Villar del Río, Córdoba, Sevilla… son lugares marcados por el lento fluir de un río que nace en los roquedales umbríos y cerrados de la sierra de Cazorla y muere en el delta salado que el Atlántico le abre en Sanlúcar de Barrameda.
El último tramo del Guadalquivir es navegable, y por donde forma la ensenada sanluqueña y se ve alguna que otra delicada ilustración de barcas con el costillar al aire, pudriéndose tranquilamente bajo el sol, se encuentra el coto de Doñana, uno de los más ricos refugios de fauna silvestre de Europa. Del centenar y medio de especies de aves que viven allí, no pocas suelen volar las periferias del río en altos escuadrones. Con suerte, puede verse uno de los rosados y volubles flamencos desplazándose con el viento del crepúsculo.
Las casas de los pueblos andaluces definen la saturación de todas las blancuras. Acostados en el regazo de cerros de apariencia lunar, Montoro y Almodóvar del Río clavan su restallante, inmaculada blancura, en las aguas del Guadalquivir. Pero estas pequeñas localidades de vieja estirpe arábigo-andaluza no son más que un aperitivo de lo que podemos ver en la sierra de Aracena, dominada por el verde oscuro de los encinares y el blanco de los pueblos diseminados por el monte, en la Axarquía malagueña o en las sierras Subbéticas, donde la sencillez de la arquitectura popular reduce cualquier aproximación estética a dos planos: el horizontal de tejas de cañón y paredes encaladas, y el vertical de los campanarios barrocos y las torres almenadas de viejos castillos. Cierro los ojos y veo ahora el panorama que se contempla desde la Peña de Arias Montano, con Alájar a los pies, al norte de Huelva; el delicado entramado de cuestas, escaleras y callejuelas del barrio alto de Frigiliana; o las calles laberínticas y estrechas del barrio antiguo de Priego de Córdoba, cuyas casas parece que han estado enjalbegándose sin parar desde que un valí del siglo IX les puso el ojo encima. Y cambiando de tercio, pienso en la sevillana Écija, con sus torres de brillantes cúpulas. Y también en la amurallada Segura de la Sierra, al noreste de Jaén, toda ella hecha pendiente y calles estrechas, vigilada por un espléndido castillo roqueño que espera ver aparecer en lontananza, en vez de ejércitos de olivos, mesnadas de sarracenos y cristianos prestas al asalto.
En Andalucía el blanco de la cal no solo ha terminado por convertir los muros de las casas en un amasijo de nieve perpetua, sino que también ha dado su nombre a comarcas enteras. A los pueblos de la provincia de Cádiz se les llama «pueblos blancos», y apenas hace falta añadir nada pada dar idea de la blancura de Vejer, Arcos o Grazalema, prodigios de delicadeza arquitectónica y de armonía urbanística. A unos veinte kilómetros de Setenil, uno de los pueblos más asombrosos de la geografía española, algo así como un laberinto del Minotauro diseñado al margen de cualquier lógica humana, la serranía de Cádiz enlaza con otra localidad donde el sol incide en la blancura como una llamarada en una sábana: la malagueña Ronda, romana y árabe, renacentista y barroca, neoclásica y romántica, un lugar único, colgado, sin vértigo, sobre un tajo inmenso.

Vista de Grazalema, quintaesencia de los pueblos blancos de la provincia de Cádiz.
Hay lugares a los que uno jamás debería dejar de ir, al menos una vez en la vida. Ronda es uno de ellos. Otro, la Alpujarra, al sur de Granada, territorio escondido, protegido del mundo por Sierra Nevada, a la que los árabes, deslumbrados por la radiante belleza de sus níveas cumbres, llamaron la montaña del sol. Saliendo de Lanjarón, puerta granadina de esta ruta convertida en clásica desde que la hiciera Pedro Antonio de Alarcón allá por 1870, curvas y más curvas llevan a pueblos hermosísimos, ceñidos a las laderas como puñados de sal, hechos uno con un paisaje milagroso donde alternan los pinos y los olivos con los naranjos, los limoneros, los almendros, las higueras y todo tipo de árboles frutales. Órgiva, rodeado de montañas oscuras, es la imagen misma de un vergel de la tierra prometida. Pero sin duda las localidades más evocadoras son Pampaneira, Bubión y Capileira, en el barranco de Poqueira. Tres pueblos blanquísimos, presididos por las cumbres relucientes del Veleta y del Mulhacén.
Lo extraordinario de Sierra Nevada es su proximidad a las templadas aguas de la costa granadina y almeriense. Pero el litoral andaluz requiere trato aparte. Las ingentes afluencias turísticas en busca de sol y playa y las construcciones hoteleras han dado vida a muchos pueblos y ciudades, al mismo tiempo que han modificado para siempre su entorno original. Pese a todo, el viaje desde las playas de Huelva a las de Almería sigue estando lleno de sorpresas. Una de las más encantadoras es la playa de Bolonia, en la que se asientan las ruinas romanas de Baelo Claudia. A tan solo quince kilómetros de Tarifa, los restos del foro, la basílica, el mercado o el teatro de esta antigua ciudad romana surgen entre las dunas como un espejismo. Y por si el insólito decorado no fuera suficiente atractivo, al anochecer pueden verse las luces de Tánger, acunadas en el mar como una caja de música que en cualquier momento alguien va a abrir para susurrarnos al oído historias de la ciudad internacional de los años cuarenta, chic, francesa, repleta de espías: la librería franco-española, el diario España, los exiliados, los falangistas…
No menos imborrable es la huella que deja en la memoria Mojácar, donde la hegemonía árabe no consigue sobreponerse del todo al clasicismo mediterráneo del color y el aire que envuelven sus casas de fachadas blanquísimas. Cuesta sustraerse al encanto de este pueblo blanco y azul suspendido de la montaña, por el que pasear de noche constituye un placer inolvidable.
Y por el camino, otra parada obligatoria: el blanco faro del Cabo de Gata, rincón de privilegiada virginidad que tiene algo de ermita flotante o de barco anclado sobre un monte. Para quien viene de África, esto es Europa; para quien llega de Europa, esto ya es África, pues frente al mar inmóvil y las playas de piedras negras se extiende el árido paisaje almeriense de Níjar y Tabernas, compuesto de resecas llanuras, solitarias alquerías y colinas desnudas tan llenas de cárcavos y barrancos que parecen sus propios esqueletos.
Tasuta katkend on lõppenud.