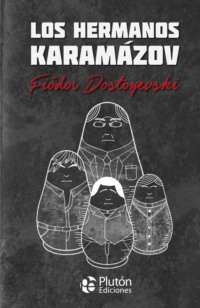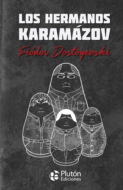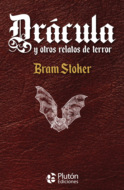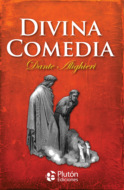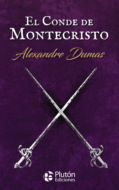Loe raamatut: «Los Hermanos Karamázov»

© Plutón Ediciones X, s. l., 2020
Traducción: Alaric Dukass
Diseño de cubierta y maquetación: Saul Rojas
Edita: Plutón Ediciones X, s. l.,
E-mail: contacto@plutonediciones.com
http://www.plutonediciones.com
Impreso en España / Printed in Spain
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.
I.S.B.N: 978-84-18211-40-9
Estudio Preliminar
Fiódor Dostoyevski (1821-1881) es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura tanto rusa como universal, pues sus obras exploran la complejidad de la psicología humana en el contexto sociopolítico y espiritual de la Rusia del siglo XIX. Fue el segundo de los siete hijos del matrimonio de sus padres, y en el año 1834 él y su hermano Mijaíl empezaron sus estudios secundarios en el pensionado de Chermak. Posteriormente, tras fallecer su madre y que el padre se volcara al alcoholismo y cayera en una profunda depresión, ambos fueron enviados en 1938 a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo.
Fue allí donde Dostoyevski empezó a descubrir su interés por la literatura. En 1943 terminó sus estudios de ingeniería y se sumó a la Dirección General de Ingenieros de San Petersburgo, en el grado de subteniente militar. Sin embargo, en 1945 abandonó el ejército para dedicarse a la escritura, y empezó a escribir la novela epistolar Pobres gentes (1846), ópera prima que le traería sus primeros éxitos entre la crítica. Así, el joven de veinticuatro años se convirtió en un personaje reconocido en el entorno literario. Durante toda su carrera, el escritor padeció de epilepsia, enfermedad que supo incorporar en varias de sus obras, por ejemplo, en el personaje de Iván en Los hermanos Karamázov, novela aquí presentada.
No obstante, como suele ocurrir cuando la obra primogénita es ampliamente aclamada, sus siguientes novelas como El doble (1846), Noches blancas (1848) o Niétochka Nezvánova (1849) no alcanzaron el mismo éxito de Pobres gentes, e incluso recibieron críticas negativas. Esto llevó a Dostoyevski a la depresión. Luego, en 1949, sería acusado de conspirar contra el zar Nicolás I por pertenecer al grupo intelectual liberal llamado Círculo Petrashevski, por lo que fue arrestado y encarcelado. El escritor y otros miembros del grupo fueron condenados a muerte, pero su pena fue conmutada a último momento por cinco años de trabajos forzados en Omsk, Siberia, experiencia que también incluiría después en Los hermanos Karamázov.
En 1854 fue liberado y, aunque sus ataques epilépticos habían ido en aumento durante esos años, empezó a cumplir la segunda parte de su condena: incorporarse al ejército como soldado raso. En 1857, el nuevo zar Alejandro II decretó una amnistía bajo la cual se amparó Dostoyevski, que le otorgó permiso para seguir publicando sus obras.
En cuanto a sus posturas sociopolíticas, resulta difícil posicionar al escritor. Como cristiano, rechazaba el ateísmo socialista; como tradicionalista, rechazaba la destrucción de las instituciones y, como pacifista, cualquier método violento de cambio social, independientemente de su origen. Sin embargo, fue simpatizante de las reformas sociales bajo el reinado de Alejandro II como, por ejemplo, de la abolición de la servidumbre en el campo, implementada en 1861. Además, a pesar de ser escéptico en cuando al movimiento feminista, en 1870 escribió que «todavía podía esperar mucho de la mujer rusa», y parece que empezó a cambiar de opinión al respecto.
Durante su carrera publicó unas 16 novelas y unos 18 cuentos, aproximadamente, entre los años 1846 y 1880, en los que planteaba sus preocupaciones sobre el futuro de la humanidad, así como las profundas injusticias sociales de su época. Casi toda su obra se enfoca en la condición humana a través de temas como la pobreza, las emociones, el amor, el egoísmo y la creencia de la purificación del alma o del ser a través del sufrimiento. Dostoyevski utiliza el realismo psicológico en su narrativa para abarcar exploraciones psicológicas y éticas en el comportamiento humano.
Su última novela, Los hermanos Karamázov, se publicó seriadamente en la revista literaria El mensajero ruso entre enero de 1879 y noviembre de 1980. Estructuralmente está dividida en diez partes y un epílogo, en los que el autor se adentra en reflexiones en torno al libre albedrio, la moral y los debates éticos respecto a Dios. La obra, de fuerte carácter filosófico y psicológico, está ambientada en la Rusia del siglo XIX y narra el parricidio de Fiódor Pávlovich Karamázov, y los cuestionamientos y comportamientos de sus tres hijos, muy diversos entre sí: Dimitri, hijo de Fiódor y su primera esposa, el más parecido al padre, dado al despilfarro y a la deshonra, así como a los episodios pasionales y de ira; Iván, primer hijo de Fiódor y su segunda esposa, mente racional y atea, cuyo odio por el padre lo lleva a sentir una profunda culpa moral por el asesinato de este; y Alekséi, segundo hijo de Fiódor y su segunda esposa, el más joven de los hermanos y el personaje que es presentado como el “héroe” de la novela por su carácter. Novicio del monasterio local, sus creencias religiosas hacen de Alekséi la antítesis de sus hermanos.
La obra fue aclamada por Freud como «la más magnífica novela jamás escrita», e incluso publicaría en 1928 un ensayo titulado Dostoyevski y el parricidio, donde planteaba que la epilepsia del escritor era una manifestación física de la culpa que inconscientemente sentía por la muerte de su padre, y alegaba como evidencia que los ataques epilépticos del escritor no empezaron sino hasta el fallecimiento de este.
Los hermanos Karamázov es, hasta el día de hoy, considerada la mejor y más importante novela de Dostoyevski. Ha sido alabada, analizada y citada por respetados escritores y críticos literarios en todo el mundo. También ha sido llevada al cine.
Dostoyesvki falleció en San Petersburgo el 8 de febrero de 1881, como consecuencia de una hemorragia pulmonar y un ataque epiléptico. Es reconocido como uno de los precursores del existencialismo y uno de los mayores representantes de la literatura existencialista. Fue, como todos los grandes nombres de la literatura universal, un escritor que buscó adentrarse en lo más profundo de las motivaciones humanas para explorar, describir y criticar el entorno de su época.

Primera Parte:
Una reunión desgraciada
Capítulo I
Era hacia fines del mes de agosto, en una bella mañana clara y tibia.
La reunión de la familia Karamázov, en casa de Zossima, debía tener lugar a las once y media.
Habían recurrido a este medio desesperado, a un consejo de familia, bajo el patronato del venerable viejo, para allanar las diferencias existentes entre Fiódor Pávlovich Karamázov y su hijo primogénito Dmitri Fiódorovich.
La situación entre el padre y el hijo era extremadamente tirante.
Dmitri Fiódorovich reclamaba la herencia de su madre, y Fiódor Pávlovich pretendía haber dado a su hijo todo lo que le pertenecía.
Los invitados fueron conducidos en dos carruajes.
En el primero llegaron Piótr Aleksándrovich Miúsov, pariente de Fiódor Pávlovich y Piótr Fomitch, un jovenzuelo silencioso y tímido, que estaba a punto de ingresar en la universidad.
Sin embargo, en la intimidad, el chico hablaba y jugueteaba alegremente.
Era amigo del más joven de los tres hijos de Fiódor Pávlovich, Alekséi Fiódorovich, a la sazón novicio en el convento del monje Zossima.
En el otro vehículo, viejo y destartalado, vinieron Fiódor Pávlovich y su hijo Fiódorovich.
Dmitri Fiódorovich, a pesar de haber sido avisado como todos los demás, no había llegado todavía.
Exceptuando a Fiódor Pávlovich, parecía que los invitados no hubiesen estado nunca en un convento.
Particularmente Miúsov, un viejo liberal que vivía en París desde hacía largo tiempo, tal vez haría treinta años que no había visitado una iglesia.
—¡Diantre! —exclamó, apenas entró—. En esta casucha no sabe uno a quién dirigirse.
En aquel momento apareció un hombrecillo calvo, de ojos apacibles, envuelto en un amplio capote, y el cual se anunció como hacendado de Tula.
—Yo le acompañaré —dijo— a la celda del monje Zossima.
Por el camino encontraron a otro religioso que les dijo muy cortésmente:
—El padre superior le invita a almorzar en su casa, después de que haya visitado usted el monasterio. También le invita a usted —añadió, volviéndose hacia el rico labrador de Tula.
Este marchó al punto, solo, a la celda del superior, y el monje se encargó de conducir a los forasteros, los cuales atravesaron un bosquecillo, guiados por aquel.
—He aquí el retiro —exclamó Pávlovich—. Ya hemos llegado... ¡Ah, está cerrada la puerta!
Seguidamente comenzó a hacer repetidas veces la señal de la cruz delante de los santos pintados encima y a los lados de la entrada.
—¿Cuántos padres son ustedes? —preguntó al monje.
—Veinticinco —contestó el otro.
—Que, según creo, pasan la vida mirándose unos a otros y comiendo coles a todo pasto, ¿eh? ¿Y es cierto que no ha traspasado jamás una mujer el umbral de esta puerta? ¡Es sorprendente! Sin embargo, dicen que Zossima recibe también a las señoras. ¿Cómo se explica esto?
—Son campesinas —respondió el monje—. Vea, en este momento hay varias que esperan. En cuanto a las señoras de la alta sociedad, han construido aquí, en la galería, fuera del recinto, dos celdas, cuyas ventanas son esas que ve usted, y a través de ellas es por donde se comunican con el superior. Mire usted, allí una pomiastchitsa de Kharcov que le espera con su hija enferma. Sin duda el starets1 ha prometido que la escuchará, si bien, desde algún tiempo hasta ahora, sale raramente, a causa de su notable debilidad.
—Y, ¿hay alguna otra puerta para los barines...? ¡No crea usted, padre, que hago yo esta pregunta por malicia, no! Pero en el convento de Atenas no solo no entran mujeres, sino que no admiten ninguna especie femenina; ni gallinas, ni yeguas, ni...
—Fiódor Pávlovich —dijo Miúsov—, si no cesa usted de burlarse, le dejo, y le advierto que lo harán salir de aquí a viva fuerza.
—¿Lo molesto?
—Esperen un momento, señores —observó el monje—. Voy a avisar al starets.
—Fiódor Pávlovich —murmuró Miúsov—, por última vez le digo que, si sigue comportándose mal, se arrepentirá.
—No comprendo esa advertencia de su parte —repuso Pávlovich con aire burlón—. ¿Son, acaso, sus pecados lo que le atormenta? Ya sabe usted que el starets lee en los ojos de las personas el motivo que les lleva a él. Y lo que más me extraña es que usted, un parisiense, como si dijéramos, un hombre de ideas avanzadas, dé tanto crédito a lo que dicen los monjes.
Miúsov no tuvo tiempo de responder. El monje había vuelto y les hizo saber que ya les esperaba.
Capítulo II
Inmediatamente entraron en una especie de sala, en la cual salió a recibirles el starets.
Este venía acompañado de Aliosha y de otro novicio.
Todos saludaron al anciano con afectada cortesía.
Zossima estaba a punto de alzar las manos para bendecirlos, pero al observar aquella frialdad, se abstuvo de hacerlo, y devolviendo el saludo les invitó a sentarse.
Aliosha se ruborizó visiblemente.
Dos monjes más asistían a aquel coloquio, sentados el uno junto a la puerta y el otro cerca de la ventana. Aliosha, otro novicio y un seminarista permanecieron de pie. La celda era reducida y la atmósfera pesada; los muebles, pocos y modestísimos. Delante de una imagen de la Virgen, oscilaba la luz de una lámpara. Dos esculturas más, cargadas de espléndidos ornamentos, brillaban, próximas a la de la Virgen. En el resto de la estancia se veían diseminados los más diversos objetos religiosos, unos de una vulgaridad pasmosa y otros, en cambio, verdaderas obras del arte antiguo italiano.
En los muros se veían retratos litografiados de obispos muertos y vivos. Miúsov ojeó distraídamente todos aquellos atributos y fijó luego su mirada en el starets.
El aspecto de este le disgustó desde un principio; y a decir verdad, el rostro del viejo tenía algo capaz de hacerle antipático a cualquiera. Era un hombre pequeño, encorvado, con las piernas vacilantes. Tenía sesenta y cinco años, pero la enfermedad que lo consumía le hacía parecer diez años más viejo. Su rostro enjuto, seco, por decirlo así, estaba lleno de pequeñas arrugas por todas partes, especialmente en torno de los ojos, ojos diminutos, vivos, brillantes como dos carbones encendidos. Solo le quedaban algunos cabellos, cortos y grises, alrededor de las sienes; la barba, rala; sus labios sonrientes y delgados como un bramante. La nariz, de regular dimensión y bastante puntiaguda.
“El aspecto de este hombre —pensó Miúsov— hace presentir un alma vanidosa y perversa.”
El reloj dio las doce.
Como si hubieran estado esperando esta señal, la conversación comenzó enseguida.
—La hora convenida —dijo Pávlovich— y mi hijo Dmitri no ha llegado. Le ruego que le perdone, santo anciano.
Aliosha se estremeció al oír aquellas dos últimas palabras.
—En cuanto a mí —continuó Pávlovich—, siempre soy exacto. Puntualidad militar. La puntualidad es la cortesía de los reyes.
—Y usted cree ser un rey, ¿verdad? —murmuró Miúsov.
—Ciertamente, no; ya lo sé. ¡Qué quiere usted! No digo más que disparates... Perdóneme, santo varón —dijo Pávlovich, volviéndose hacia el superior—. Soy una especie de payaso, de bufón... pero hablo sin malicia; solamente para tratar de distraer a la gente... La alegría es un remedio barato y eficaz... A propósito, grande starets: hace tres años, lo menos, que tenía la intención de venir aquí a informarme para esclarecer algunas dudas... Escúcheme; mas le ruego que no permita a Miúsov que me interrumpa. ¿Es cierto, venerable padre, que hubo un santo mártir, el cual, luego de haber sido decapitado, recogió su cabeza, la besó con amor y anduvo durante mucho tiempo sosteniéndola siempre y sin cesar de besarla? ¿Es esto verdad, o es falso, mis buenos padres?
—No es cierto —respondió Zossima.
—En el martirologio no existe semejante cosa. ¿Qué santo era ese? —preguntó el padre bibliotecario.
—No sé su nombre. No sé nada. Me habrán engañado. Fue Miúsov quien me lo contó.
—¡Oh, qué embuste! —exclamó el aludido—. ¿Cuándo he hablado yo a usted de eso?
—A mí no me lo dijo usted; pero contó esta historia, hace tres años, en una reunión en la que me encontraba yo. Sí, sí; usted ha sido la causa de que mi fe haya vacilado durante todo ese tiempo. A usted le debo mi rebajamiento, mi relajación moral...
Pávlovich hablaba patéticamente, si bien ninguno tomaba en serio las farsas que relataba.
Miúsov, no obstante, se enfadó.
—¡Cuánto desatino! —murmuró—. Dice usted más disparates que palabras...
—¿Acaso no lo dijo usted?
—Es posible; pero a usted no... Eso que ha dicho se lo oí yo contar a un francés en París... Un hombre ilustradísimo, que estudia especialmente la estadística de Rusia, en la cual ha vivido durante mucho tiempo... Yo, la verdad, no entiendo nada de eso: no he leído nunca el martirologio, ni pienso leerlo... Eso se dijo durante una cena que...
—Sí —interrumpió Pávlovich—, una cena que me costó... la fe.
—¿Y qué importa la fe de usted? —replicó Miúsov. Y añadió luego, con acento despreciativo—: Usted contamina todo lo que toca.
Zossima se levantó de repente.
—Perdonen ustedes, señores —dijo—. Les dejo por breves momentos; hay gente que me espera y que ha llegado antes que ustedes.
Zossima salió de la estancia.
Aliosha y el novicio se apresuraron a sostenerlo para ayudarle a bajar la escalera. Aliosha se alegró de tener que abandonar a sus parientes antes que estos hubieran podido llegar a ofender al starets.
Este se dirigió hacia la galería para bendecir a aquellos que le esperaban, pero Fiódor Pávlovich lo detuvo todavía en la puerta de la celda.
—Santo varón —exclamó, con voz conmovida—, permítame usted que le bese la mano. Sí, veo que se puede hablar libremente; que se puede vivir en su compañía. ¿Cree usted que soy bromista sempiterno?... No, padre; sepa que he representado hasta ahora esta comedia para ponerle a prueba. Quería indagar si mis palabras le causarían enojo... ¡Ah, señor, le doy un diploma de honor! ¡Se puede, se puede vivir con usted! Ahora me callo, y no volveré a hablar hasta que termine nuestra entrevista. Desde ahora —prosiguió, mirando a Miúsov—, usted tiene la palabra. Es usted el personaje más importante... por espacio de diez minutos...
Capítulo III
Abajo, en la galería de madera que formaba el recinto, no había sino mujeres: una veintena de babás. Se les había dicho que el monje las admitiría a su presencia. La pomiestchika Koklakof y su hija esperaban en la celda reservada a las señoras aristocráticas. La madre, rica, elegante, de aspecto agradable, un poco pálida, de ojos vivos y oscuros, joven todavía, pues solamente contaba treinta y tres años, se hallaba en el quinto de su viudez.
Su hija, jovencita de catorce años, tenía paralizadas las piernas: hacía seis meses que no podía andar, y era preciso transportarla en una butaca montada sobre ruedas.
La muchacha era bellísima, si bien estaba bastante delgaducha, a causa de los sufrimientos. En su rostro simpático se dibujaba constantemente una sonrisa apacible. Sus ojos, orlados de largas pestañas, eran negros y grandes, y su mirada tenía algo de astuta. La pomiestchika hubiera deseado llevarla al extranjero durante la primavera, pero la administración de sus bienes se lo había impedido.
Llegadas a aquel lugar hacía ya una semana, no habían podido ver al monje sino hasta tres días antes del que comienza nuestro relato, y ahora habían suplicado fervorosamente que se les permitiese, siquiera una vez más, tener la felicidad de ver al gran médico.
El starets se dirigió primeramente hacia las babás. Estas acudieron prontas, en tropel, a la escalinata que separaba el recinto de la galería baja.
La escalinata contaba solamente tres escalones, y Zossima, de pie en el más alto, empezó a bendecir a las que estaban arrodilladas. Después, con gran fatiga, condujeron a su presencia una klikusschas. Esta, apenas lo vio, comenzó a emitir agudos gritos, a sollozar y a temblar. Zossima colocó su estola sobre la cabeza de la mujer, rezó una breve plegaria, y la enferma se calló y calmó de improviso.
En mi infancia he visto y oído, sobre todo en las aldeas, a las klikusschas. Las llevaban a la iglesia, donde entraban aullando como perros; y, de repente, se calmaban apenas llegaban al pie del altar en que estaba expuesto el Santísimo Sacramento: el demonio cesaba de atormentarlas. Este hecho me daba mucho que pensar; pero los pomiestchika y mis profesores me explicaron que todas estas maniobras no eran más que ficciones y que las pretendidas endemoniadas fingían su mal por pereza, para que las dispensasen de trabajar, y en prueba de su aserto citaban numerosos ejemplos de posesas a quienes un trato severo había liberado para siempre del demonio. Más tarde supe con estupor que existen médicos especialistas, los cuales sostienen que no hay tal ficción, sino una enfermedad real y verdadera, propia de las mujeres, especialmente de las mujeres rusas.
Esta enfermedad, una de las pruebas más elocuentes de la insoportable condición de las campesinas de Rusia, la engendran los trabajos excesivamente penosos, sobrellevados a los pocos días de haber dado a luz sin asistencia médica, las penas, los malos tratamientos, etcétera, cosas que ciertos temperamentos femeninos no pueden soportar. En cuanto a la extraña e instantánea curación de la endemoniada conducida al pie del altar, curación que se tiene hoy día por comedia, es, probablemente, la cosa más natural del mundo.
En efecto, las babás, que acompañan a la enferma, y aun esta misma, están firmemente convencidas de que el espíritu maligno abandonará el cuerpo de la posesa tan pronto como esta sea introducida en el templo y se arrodille ante el Santísimo Sacramento: la expectativa del milagro, y de un milagro cierto, debe, necesariamente, determinar una revolución en un organismo presa de una enfermedad nerviosa, y cumplido el rito prescrito es esa misma revolución la que produce el milagro.
La mayor parte de las mujeres que allí se encontraban lloraban de ternura y de entusiasmo. Unas se apresuraban a besar el hábito del santo; otras le rezaban oraciones... El monje las bendijo a todas y cambió unas palabras con varias de ellas.
—Aquella debe venir desde muy lejos —dijo, indicando una mujer sumamente morena, mejor dicho, quemada por el sol.
—Sí, padre —respondió la mujer, rompiendo a llorar amargamente—. Desde muy lejos... muy lejos...
—¿Por qué lloras? —preguntó el starets.
—Por mi hijo adorado.
—¿Lo has perdido acaso?
—Sí, padre mío; lo he perdido y no puedo olvidarlo. Me parece verlo por todas partes, siempre junto a mí... y me desconsuelo, me muero de dolor... He ido a tres monasterios y me han dicho: “Ve allá lejos. Visita al padre Zossima”.
—¿Eres casada?
—Sí, padre.
—¿Qué edad tenía tu hijo?
—Solo tres años —respondió la mujer, volviendo de nuevo a sollozar—. Y era muy hermoso, santo señor: tal vez el niño más hermoso que ha existido... No, no es la pasión de madre que me ciega, no; es que no había, no podía haber niño más angelical que el mío... ¡Ah, el dolor me asesina!...
—¿Y tu esposo?
—Lo he abandonado, señor. Le he dicho que partía en peregrinaje y me he marchado... Pero él también lloraba... Ya hace tres meses que lo dejé, y ando errante, olvidada de todo, sin pensar más que en él, en mi hijo, cuya vocecita oigo por todas partes, como si me dijera: “Aquí estoy, mamita mía”; como si oyera sus diminutas pisadas a mi espalda. Pero me vuelvo y no lo veo, y yo me muero, padre, me muero de angustia.
—Escucha, madre desconsolada —dijo el monje— ¿No sabes dónde está tu hijo...? Pues está al lado del Señor, junto al Altísimo. Los niños son los ángeles del Cielo... No te desesperes, porque él es feliz ahora. Es otro ángel que ruega a Dios por ti... Llora, llora si quieres; pero que tus lágrimas sean de gozo y no de pena.
La mujer suspiró profundamente.
—Eso mismo me decía mi esposo para consolarme —repuso—. “¡Qué tonta eres!”, me repetía, “¿por qué llorar? Nuestro hijo, está ahora en el Cielo y canta con los otros ángeles las glorias del Altísimo.” Pero, ¡ah, padre!, que mientras eso decía mi esposo también él lloraba...
—Sin embargo, tenía razón en lo que te aseguraba —repuso Zossima—. Tu hijo, repito, está en el seno de Dios.
—¡Ah, sí! —admitió la madre, juntando las manos—, no puede ser de otro modo. Está en el seno de Dios... pero, ¡ay de mí! Yo soy su madre y lo he perdido para siempre. ¡Ya no le veré nunca más! ¡Ya no oiré jamás su dulce acento!...
Y escondiendo la cara entre sus manos, rompió de nuevo a llorar con amargura.
—Escucha, madre amorosa —repuso Zossima, solemnemente—. ¿No crees que cometes un grave pecado desesperándote de ese modo? ¿No sabes que, en realidad, tu hijo no ha muerto?
—¿Que no ha muerto?
—No, hija mía. El alma es inmortal, y si ella es para ti invisible, sin embargo continúa la de tu amado hijo circundándole por doquier. Pero, ahora, su alma sufre.
—¡Sufre mi hijo! —exclamó, asustada, la pobre mujer.
—Sí, sufre; y sufre por tu causa.
—¡Dios santo! ¿Qué dice usted?
—La verdad. Sufre por tu causa, porque ¿cómo quieres que pueda gozar de la eterna bienaventuranza viendo que tú abandonas aquella casa, aquel lugar de sus amores? ¿Dónde quieres que vaya tu hijo, si en ninguna parte encuentra juntos a sus padres?
—¡Oh!
—Dices que crees verlo y oírlo, y que sufres horriblemente al no hallarlo. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el alma del niño amado te llama... pero diciéndote que vuelvas al lado de tu esposo, en donde, poco a poco, te será devuelta la calma que perdiste. Tu propio hijo velará tu sueño y te inspirará resignación cristiana, para sufrir con paciencia los contratiempos que la Divinidad nos manda... ¡Ah, hija mía querida! Los humanos somos egoístas. Queremos solo dicha y ventura material sin otorgar por ella ningún sacrificio... ¡Vuelve, vuelve, hija mía, al lado de tu marido, y allí, pensando en él los dos, hablando de su hijo a todas horas, hallarás el consuelo que apeteces! ¿No estarías tranquila si supieses que tu hijo estaba, ahora, en casa de una hermana tuya...? Sí, ¿verdad? Pues, ¿cómo no has de estarlo más, sabiendo que está en la casa de Dios?
—¡Volveré, padre amado! ¡Volveré enseguida a mi casa! —respondió la madre, con mucho pesar.
—¿Hoy mismo?
—Hoy mismo, sí. ¡Ah, qué gran consuelo me ha dado! ¡Sí, sí! Ahora oigo la voz de mi esposo que me llama a su lado...
La madre partió con ánimo resuelto.
Entonces el monje dirigió la vista a una viejecilla vestida al uso de la ciudad.
—¿Qué le pasa a usted, matrona?
—Yo, padre —respondió la anciana—, soy viuda de un oficial del ejército, y tengo un hijo empleado en Siberia, del cual no recibo noticias hace ya un año, y deseo informarme...
—Pero yo, hija mía, no soy adivino.
—Es que...
—Hable con cuidado.
—Una amiga mía, muy rica, me ha dicho: “Escucha, Prokhorovna, deberías inscribirlo en una iglesia para que rueguen por el reposo de su alma; entonces, su espíritu se sentirá ofendido y te escribirá tu hijo enseguida; tenlo por seguro. Esto se ha hecho ya varias veces”.
—¡Qué disparate! —exclamó el anciano—. ¡Qué vergüenza! ¿Es posible? ¡Rogar por un alma viviente! ¡Ah, no! ¡Eso es un pecado horrible! ¡Una brujería! ¡No, no! Yo la perdono, y el Cielo la perdonará igualmente, a causa de su ignorancia. Ruegue usted a la Virgen que proteja a su hijo, que vele por su salud, y que le perdone a usted ese loco pensamiento que ha tenido... Escuche: o su hijo vendrá pronto, o le escribirá a usted. Váyase en paz. Su hijo vive, yo se lo aseguro.
—Gracias, padre amantísimo.
Enseguida llamaron la atención del monje dos ojos que resplandecían entre la muchedumbre. Dos ojos devorados por la fiebre...
Era una joven campesina enferma, que permanecía silenciosa, mirándole fijamente; sus ojos suplicaban, pero ella no se atrevía a moverse.
—¿Qué deseas, hija mía? —preguntó Zossima.
—Su absolución, padre —respondió ella, dulcemente, arrodillándose—. ¡He pecado, padre mío, y mi pecado me asusta!
El monje se sentó en el escalón más bajo, y la mujer se le aproximó, arrastrándose sobre sus rodillas.
—Hace tres años que soy viuda —repuso ella, en voz baja y temblorosa—. La vida conyugal era muy penosa para mí. Mi marido era viejo y me maltrataba cruelmente. Después cayó enfermo, y yo pensé: “Si se mejora, volverá a levantarse, y ¿qué será de mí...?”. Entonces, padre, tuve una idea horrible...
—Espera —dijo el monje, aproximando su oído a los labios de la joven—. Habla ahora.
La penitente siguió su relato en voz tan baja que ninguno, salvo el confesor, podía oír.
La confesión fue brevísima.
—¿Y han transcurrido tres años desde que eso ocurrió? —preguntó el monje.
—Sí, padre, tres años. Al principio no pensaba en ello, pero ahora no puedo estar un momento tranquila.
—¿Vienes desde lejos?
—Sí.
—¿Te has confesado de ello antes?
—Dos veces.
—¿Y te han dado la comunión?
—Sí, pero temo la hora de la muerte.
—Nada temas. De nada te lamentes. Arrepiéntete y Dios te perdonará. No hay en el mundo ningún pecado que Dios se niegue a perdonar al que de veras se arrepiente de haberlo cometido. La misericordia divina no se agota jamás. Dios te ama, ahora, tanto como a los demás, porque ve tu sincero dolor. El castigo del pecador es su dolor mismo. Por eso, cuando comprende el daño causado, y lo lamenta, y se enmienda, su pena empieza a mitigarse hasta que se extingue por completo cuando hace el bien con otros humanos, y repara así el daño que antes causó... Vete, pues, y cesa de temer. Sé humilde... Soporta con paciencia las ofensas de los hombres. Perdona de corazón el mal que te hizo el difunto. El amor, hija mía, salda todas las cuentas. Piensa en esto: si yo, que soy un pecador como tú, tengo piedad de ti, ¿cuánto más grande no será la bondad divina? El amor es un tesoro de tal valía, que él solo basta para rescatar todos los pecados del mundo; no solo los nuestros, ¿comprendes?, sino los del universo entero. Ve, y nada temas.
Y después de hacer por tres veces consecutivas el signo de la cruz, se quitó del cuello una medallita y la colgó en el de la joven.
El monje se levantó y sonrió a una mujer llena de salud, que llevaba en los brazos una pequeñuela.
—Vengo de Nishegoria, padre mío... ¿Se ha olvidado usted de mí? ¡Qué mala memoria tiene! —dijo la mujer—. Me aseguraron que estaba usted enfermo, y entonces pensé: “Es preciso que vaya a verle”. Y veo que, felizmente, no está tan mal como yo temí. Todavía vivirá usted veinte años más; puede estar seguro. ¡Que Dios conserve su preciosa salud! Nada ha de temer, porque son muchos los que ruegan por usted.
—Gracias, hija mía.
—A propósito, debo pedirle un favor. He traído conmigo sesenta kopeks, y le ruego que se los entregue a otra que sea más pobre que yo.
—Gracias, gracias, hija mía. Tú eres un alma buena. Haré lo que me dices. ¿Es una niña lo que llevas en brazos?
—Sí, padre: Lizaveta.
—¡Que Dios bendiga a las dos! Tu visita me ha causado gran placer... ¡Adiós, adiós a todos, hijos míos!
Y luego de bendecir a los que allí se hallaban se retiró.
Capítulo IV
La pomiestchika, que asistió a aquella escena, lloraba dulcemente.