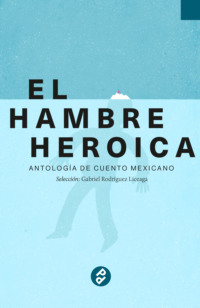Loe raamatut: «El hambre heroica»


INTRODUCCIÓN
Es estúpido hasta las lágrimas que existan editoriales no interesadas en publicar cuento.
Es, además, doloroso y triste.
El cuento es un género que devela al autor; expone y exhibe su forma de traducir al mundo en palabras. En palabras que, bellamente concatenadas, arman una historia. Cuentan algo. Hablo del acto de escribir en su forma más pura y básica. Entendiendo esta obviedad: ¡que cada quien se haga bolas! Y ahí radica la dificultad de escribir cuento. Un cuento tiene reglas. Reglas claras y de estructura. Recursos infinitos. Leí en un texto de la todopoderosa Flannery O’Connor que pensar en un cuento como algo que se divide en trama, personaje y lenguaje es como pensar en un rostro como una boca, una nariz y unos ojos. No es una cita literal, pero ejemplifica mi punto. Estoy hablando de que un cuento es un gesto. Un gesto que puede ser a la par de terror y de asombro. De dolor y de clemencia. Un gesto que nos enloquece de ternura.
No citaré aquí la afortunada comparación pugilística de Julio Cortázar. En cambio adoro lo que comenta Hemingway acerca de que un cuento es la punta del iceberg. Solo lo que se asoma. Y debajo del agua hay una mole de hielo no escrita. Una monstruosa mole de hielo. Para mí un cuento debe ser como cuando le buscamos el inicio (o el fin) a un rollo de cinta adhesiva. Y rascamos y rascamos la cinta sin darnos cuenta de que tenemos en las manos un objeto sencillamente perfecto.
He dicho en otras ocasiones que para mí un libro de cuentos funciona como un puente de piedras que comunica un lado del río con otro. Y en ese pasaje las hay fijas, frágiles, resbaladizas y perfectamente asidas. La metáfora es incluso sonsa. En el caso de esta colección de cuentos es importante pensar también en el río sobre el que está construido nuestro puente. El río es la literatura mexicana de principios de siglo XXI. Un río que se acalambra, palpita y menea. Un río sonámbulo. Ese era el otro título tentativo para esta colección.
Huelga decir que a una antología la arman sus ausencias. En El hambre heroica no están los que son ni son los que están. Presento aquí un puñado de cuentos de autores vivos, esa es la característica fundamental que los agrupa. A lo largo de los últimos años me encontré con su trabajo por azar, leyendo aquí y acá. Los seleccioné desde el asombro del lector sin importar edad u obra publicada. Son 16 cuentos que yo pondero, que me emocionan. Son 16 cuentos que yo defendería enfrente del diablo.
Además todos cuentan algo y son objetos sencillamente perfectos. ¡Qué bendición!
Es mi anhelo que El hambre heroica sea una antología anual y a cargo de un seleccionador distinto. Que el tiempo lo decida.
Muchas personas apoyaron la aparición de este tomo en sus diferentes fases, sería majadero no agradecer a Rafael Cruz, a Viera Khovliáguina, a Gabino Flores Castro y a Juan Iglesias. Mi deuda eterna a mi editor Antonio Mars y al ilustrador Mike Maese, gracias a su empeño este tomo llega a las manos de sus lectores tal como yo siempre lo anhelé. No lo consulté individualmente con los autores pero estoy seguro de que ninguno se opondrá al hecho de que dedique esta colección de cuentos a don Edmundo Valadés.
Después de dicha dedicatoria, ahora sí, el puente.
Gabriel Rodríguez Liceaga.
Ciudad de México, abril 2018.
Para Edmundo Valadés
Paulette Jonguitud

DESAGÜE
No hubo mareos ni vómito por las mañanas, no hubo sueño ni cambios de humor. Yo sabía que algo estaba mal. No tenía conexión con mi barriga, me sentía una mentirosa, engañaba a todo el mundo, incluso a mí. Y el ultrasonido no hizo más que corroborarlo. No hay frecuencia cardiaca, dijo el doctor y yo pensé: Ya lo sabía. No hay frecuencia cardiaca significa que no late el corazón porque no se formó un corazón. Habrá que sacarlo pronto. Habrá que saltar de un puente. Desde el otro lado de su vejez el doctor me dijo: Esto ocurre en uno de cada cinco embarazos y yo pensé: Me lo hubiera dicho antes. Las opciones eran dos: un legrado o esperar a que mi cuerpo desechara el producto. Primero quise actuar pronto, quise decir: Ábrame ahora. Aurelio, como siempre, me calmó: Piénsalo, espera, decide. Salimos del edificio y lloramos en la banca de un parque, no están ahí para otra cosa. Él lloró la sorpresa. Yo la confirmación.
Decidí esperar a que mi cuerpo hiciera su trabajo. Me dieron algunas medicinas para apresurar la evacuación y los días pasaron sin que el huevo me dejara. Cuando había transcurrido un mes fuimos de vacaciones a la playa. Y una noche llegaron los cólicos, un dolor como no había sentido nunca, un dolor que comenzaba justo abajo del ombligo y se extendía desde el pecho hasta las rodillas. El cuerpo se me contraía como si quisiera caberme todo entre las piernas y luego se distendía como si fuera a separarse. Una y otra vez el cuerpo adentro y luego afuera y yo gritando. Por la mañana pasaron los dolores y fue sentada frente al mar que me rompí. Una sangre roja y transparente me escurrió entre las piernas como si se me hubiera abierto en las entrañas un presa. No dejaba de salir. Aurelio corrió a comprar un paquete de toallas sanitarias y yo me senté en el baño a vaciar la sangre que no se acababa. Quizá debí haberme metido al mar y dejar que el agua me lavara. Hubiese sido más sano. Más limpio. Más humano. Conducimos las cinco horas que nos separaban de la casa y no cesó la sangre ni se fueron los dolores. Quería bañarme en una tina pero tenía miedo de nadar en tanto rojo. Estaba boca abajo sobre la cama cuando supe: tengo que ir al baño y en los tres pasos que me tomó llegar al escusado sentí aquel claro desprenderse. Me bajé el pantalón, me senté sobre la taza y, plop, cayó aquel huevo sobre el agua. Tengo que verlo, dije, tengo que verlo porque algún doctor va a preguntarme. Tuve el impulso de fotografiarlo pero no podía alejarme. Era del tamaño de una manzana, era un bulto rojo de sangre dentro del que claramente se distinguía el color de la carne. Mi carne y la de Aurelio. Esa carne que no tuvo corazón y no era nada pero era. Lo miré y me sentí sola y fuerte. Poderosa. Estaba sola en ese baño y aunque Aurelio estaba algunas puertas más abajo podría no haber estado nunca, estaba sola, lo había expulsado sola y comprendí que los dolores eran contracciones de trabajo de parto. Había parido aquel huevo que se hundía en el escusado. Sola. Había aguantado los dolores. Y ahora debía jalar la palanca y dejarlo deslizarse con la mierda de la casa. Debí haberlo hecho en el mar. Ningún bebé debe escurrirse por las tuberías. Aunque no tenga corazón.
Jorge Comensal

EL HAMBRE Y LA TRISTEZA
El FBI nos ha determinado que no existió alcoholemia y que existe la posibilidad de un rodamiento. Esa es la verdad legal del caso Paulette. Muchas gracias.
ALFREDO CASTILLO
Procurador General de Justicia
del Estado de México,
22 de marzo de 2010.
Al mismo tiempo se enfriaban el cuerpo de Sofía y sus chilaquiles. Era domingo y la entropía cobraba horas extra sin alboroto. La familia González desayunaba. La madre gritó: ¡Sofía!, Sofía guardó silencio, todo el silencio que cabe en un cuerpo de 12 años. ¡Sofía!, insistió la madre. Sofía guardó silencio. ¡Sofía! El padre rogó: No grites, porque el eco de la parranda sabatina le perforaba el cráneo.
Regina, dijo la madre, ve y dile a tu hermana que si no baja ahora mismo le castigo los libros una semana.
¿’O bo’qué?, inquirió la niña con la boca llena de chilaquil.
Porque te lo estoy pidiendo.
Regina obedeció con reticencia. Se levantó de la mesa y fue a toparse con su hermana mayor quebrada entre el piso y la escalera. Un grito afilado hirió la memoria de sus padres para siempre. Pidieron una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, Sofía guardaba silencio tendida boca arriba en un sillón.
El oficial Reséndiz conducía su patrulla por el fraccionamiento de los González. Iba triste. Había una plaga de robos a casa habitación en el área, y el gobierno municipal se había comprometido con la junta de colonos a redoblar la vigilancia. Al oficial Reséndiz le había sido asignado aquel fraccionamiento, lo cual significaba una catástrofe financiera para él, pues en áreas como esa no abundan las donaciones que completan el mísero sueldo de un agente municipal. El paraíso era San Bartolo, lleno de infractores, ambulantes y narcomenudistas dispuestos a cooperar con las autoridades.
Rondaba mortificado, el oficial Reséndiz, por el desplome de su ingreso. El canto de una sirena lo distrajo. Miró el retrovisor: una ambulancia. Reséndiz pensó en un choque, borrachos, sobornos. Recuperó la esperanza, orilló su patrulla y, una vez que la ambulancia lo hubo rebasado, pisó el acelerador tras ella, radiante hacia la mordida.
Pararon frente a la casa de la familia González. El chofer de la ambulancia le informó al patrullero que una menor se había accidentado. Aquello no olía a soborno. Frustrado entró al domicilio y vio a la madre llorando junto al cadáver. La cosa era seria. Se aproximó a un paramédico y lo interrogó con un gesto.
Dicen que se cayó leyendo.
¿Cómo?, dijo Reséndiz.
Eso dicen. Ahí está el libro tirado.
Un tomo de pasta dura, abierto contra una esquina, como si lo estuviera leyendo la pared.
Reséndiz fue a la patrulla para comunicarse con su superior.
Buenos días, mi comandante, trece diez en Oyameles treinta y tres, menor de edad que se me informa que falleció leyendo de manera sospechosa. Cambio.
¿Cómo está el pedo?
Se me reporta un cincuenta y cinco debido a que la menor venía bajando con el libro que ya solicité no sea tocado por tratarse de la evidencia. Me suena quince veinticuatro, comandante, cambio.
El comandante, alarmado por los efectos devastadores del caso Paulette en el vecino municipio de Huixquilucan, donde su compadre había perdido la comandancia a raíz del escándalo, decidió abordar el caso como un posible asesinato y supervisar la investigación personalmente.
La calle fue acordonada. Diecisiete patrullas, cuatro motocicletas y numerosos reporteros no tardaron en llegar a la escena del crimen. Se filtró la versión de que la niña se había rodado las escaleras por ir leyendo un libro, pero nadie le daba crédito. Entre los vecinos se rumoraba que unos asaltantes habían matado a la hija mayor de los González.
La primera orden del comandante fue para Reséndiz:
Contróleme a esta gente. Que no se meta la prensa.
Correcto, mi comandante, dijo Reséndiz, disimulando la amargura que le causaba no participar en el reconocimiento de la vivienda.
El comandante se acercó con suspicacia a los padres de la víctima. Los trató de antemano como presuntos culpables.
Es nuestra obligación como autoridad proceder con las averiguaciones judiciales pertinentes, en cuyo caso le pido toda su cooperación para que resolvamos esto lo antes posible.
¡Mi hija se cayó de las escaleras!, vociferó la madre de Sofía, que hasta ese momento había sido invisible para el comandante.
Le ruego, señora, que se tranquilice y nos permita realizar nuestra labor. Ya se me comunicó que el cuerpo fue desplazado no obstante se les pidió no alterar la escena del incidente. La mamá se defendió.
¿Quería que sus agentes pisaran a mi hija?
Somos profesionales, señora. Hágame favor de conducirme a donde se encuentra.
Para ocultarlo a los ojos de Regina, el padre había mudado por segunda vez el cuerpo de Sofía, que ahora callaba en el estudio, tendido sobre la mesa, con la nuca apoyada sobre un directorio telefónico.
¿Por qué se le colocó la cabeza en la Sección Amarilla?, preguntó el comandante.
Se le abría la boca, dijo un hilo de voz paterna.
Ok, receló el comandante. Luego se volvió hacia un agente y lo mandó a buscar al perito fotógrafo. A otro subordinado le asignó la vigilancia del cadáver hasta que llegara el equipo forense. El interrogatorio de los padres continuó en el vestíbulo.
Díganme, dijo el comandante, ¿a razón de qué concluyen que se cayó por venir leyendo?
Estaba ahí, dijo el padre con el índice apuntado hacia el primer peldaño de la escalera, y ahí está el libro que traía desde navidad. No era la primera vez.
¿Le gustaba leer?
Sí, pero le habíamos prohibido leer bajando.
Muy raro. Que una niña de esa edad lea tanto. ¿Ustedes son profesores?
No.
Entiendo. ¿Y la oyeron caerse?
No. Teníamos prendida la tele de la cocina.
¿Y qué estaban viendo?
No sé, no me acuerdo.
¿Se desveló mucho anoche?, el comandante había percibido desde un principio el aliento fermentado del sospechoso.
Estaba Chabelo, intervino la madre de Sofía, que sollozaba de manera muy convincente.
¿Ya se acordó usted?, le preguntó el comandante al padre.
No sé, creo que sí.
Correcto, dijo el comandante como si el padre acabara de incriminarse. ¿Estás grabando, Paco?
Sí, mi comandante.
Y eso de leer en las escaleras, ¿desde cuándo lo hacía la niña?
Desde chiquita, dijo la madre.
¿Exactamente?
Cinco años, no sé. Desde que aprendió a leer sola. Le daba mucho orgullo, como si fuera como andar en bici. Mira, mami, me decía.
¿Ustedes son lectores?
No, francamente.
¿Y de dónde lo sacó?
De su abuelo, dijo la madre acordándose de su papá, un ginecólogo extremadamente culto.
Se puede decir que la niña ya tenía mucha práctica. La pregunta es entonces por qué, siendo tan experimentada, se cae en esta ocasión y pasa esto.
No sé, murmura la madre.
El comandante pidió que se fotografiara el libro antes de levantarlo. Un perito con guantes de látex lo manipuló con torpeza, acostumbrado a manejar pistolas calientes y navajas ensangrentadas, pero no códices voluminosos.
El libro apestaba a polvo y humedad añeja. El lomo tenía grabado el contorno de una columna jónica dentro de la que podía leerse, impreso en letras doradas, el título de la obra: Moby Dick o la ballena. El comandante abrió la evidencia al azar y leyó: «Pero como quizá se arponean cincuenta de esas ballenas de barbas por cada cachalote, algunos filósofos del castillo de proa han decidido que esta resuelta matanza ya ha disminuido seriamente sus batallones. Sin embargo, aunque durante algún tiempo se han matado un gran número de estas ballenas, no menos de 13,000 al año, en la costa noroeste, solo por americanos, hay consideraciones que hacen que incluso esta circunstancia tenga poca o ninguna importancia como argumento en este asunto».
El comandante sospechó que el contenido del libro, a todas luces ecologista, podía estar relacionado con el infanticidio: ¿qué hacía una niña naucalpense leyendo un libro sobre la pesca clandestina de ballenas? Los japoneses, famosos por seguir cazándolas a pesar de las prohibiciones internacionales, podían estar involucrados. La yakuza tal vez quería amenazar a la familia González.
¿Pertenecen a alguna organización no gubernamental?
Somos católicos, respondió la madre.
A grupos de activistas, me refiero, el Greenpeace, boy scouts...
El padre negó con la cabeza.
¿Y cómo es que su hija tuvo acceso a un libro de esta naturaleza?
Era de mi papá, dijo ella.
¿Y él pertenece a una de estas agrupaciones?
Mi papá murió hace un año.
¿Pero antes?
No.
¿Algún trato con japoneses?
¿Qué es esto?, preguntó el señor González, visiblemente irritado.
Según declaraciones posteriores de una trabajadora de la limpieza de la casa del abuelo, Sofía siempre había sido amante de la fauna marina y le había pedido a su abuelo en repetidas ocasiones que la dejara leer el libro de la ballena. No es para tu edad, solía responder el viejo ginecólogo. La trabajadora recordaba que el libro había desaparecido de la biblioteca semanas después del deceso del doctor. No le había parecido algo digno de mención.
Mientras el comandante y los peritos inspeccionaban el inmueble, Regina era custodiada por su tía Susana, tejedora compulsiva, y por un oficial encargado de evitar que los padres hablaran a solas con ella antes de que fuera interrogada por la psicóloga infantil de la Procuraduría, que se tardaba en llegar porque había ido a pasar el fin de semana en Tepoztlán.
Dado que el Procurador de Justicia del Estado de México se encontraba en Las Vegas, el subprocurador Argüelles se apersonó a mediodía en la escena del crimen, asustado también por los estragos del caso Paulette. Calculó que el protagonismo mediático podía catapultarlo a la Procuraduría General si resolvía el caso con celeridad. Arengó a los ministerios públicos, agentes y peritos con vacua grandilocuencia. El recuerdo de esta pequeña pero ilustre mexiquense nos llama a esclarecer... El comandante, encabronado por la usurpación del liderazgo, se indigestaba con el discurso del subprocurador. Un agente se le acercó y le dijo en voz muy baja:
Jefe. Pancho se comió las evidencias.
¿Qué?, el comandante pensó en el libro de la ballena.
Es que su entrenador se distrajo por una reportera.
¿Quién chingados es Pancho?
Del binomio canino, jefe, el perro rastreador.
¿A qué pendejo se le ocurrió traerlo?
Por si no aparecía el cuerpo, ya ve que la otra vez...
¿Y qué se comió?
Los chilaquiles.
Me carga una chingada. Llévense al perro. Y échenle ojo. Me avisan si se enferma.
¿A poco la envenenaron?
Ya se verá.
La psicóloga infantil llegó a la escena cargada de Miguelitos y Pulparindos para ganarse la confianza de la menor que iba a ser interrogada. Le pidió a la señora Susana que la dejara a solas con su sobrina. Regina no tardó en confesar un profundo resentimiento hacia Sofía, que había disfrutado de privilegios injustificados como acostarse a las diez de la noche, faltar a misa y no tener que bañarse diario. Además había sido una «sangrona» que se negaba a jugar con ella y la denigraba llamándola «analfabeta». La psicóloga le preguntó por qué creía que a su hermana le había gustado tanto leer.
Ni idea, pero usaba zapatos ortopédicos. Son hooorribles, explicó Regina.
De acuerdo con las declaraciones de la menor, que mostraba un alarmante resentimiento hacia la occisa, el más reciente atropello de Sofía había consistido en sabotear su aparato de karaoke.
A mí me gusta mucho cantar con mis amigas; ella no tiene amigas, agregó la sospechosa como si su hermana siguiera viva, y me decía: Bájale al volumen, no me dejas leer, me haces la vida... no sé qué palabras raras que decía. Pero un viernes se enojó tanto porque estaba leyendo no sé qué y fue a mi cuarto y aventó el karaoke contra la pared. Yo me puse muy mal y fui a decirle a mi mamá y la castigo un mes sin leer.
¿Sentías que tu hermana no te quería?, preguntó la psicóloga.
La niña alzó los hombros.
¿Y crees que era una niña mala?
Pues sí era bien nerd.
La psicóloga infantil concluyó que Regina tenía móviles plausibles para atentar contra su hermana; asimismo había sido la última en verla con vida, por lo que no podía descartarse que ella hubiera provocado intencionalmente la caída de la víctima.
El comandante se comunicó al juzgado para tramitar una orden de arraigo contra la menor, que podía acabar en una correccional de menores si se demostraba que ella había cometido el asesinato de su hermana.
Deseoso de obtener presencia mediática, el subprocurador salió a declarar ante la prensa que las causas del deceso de «la pequeña Sofía» estaban siendo investigadas por los mejores elementos de la Procuraduría. Un reportero preguntó si Alfredo Castillo, el encargado de las investigaciones sobre el caso Paulette, sería llamado a supervisar esta investigación. El subprocurador, nervioso por el prospecto nefasto de que eso sucediera, respondió:
El señor procurador me encomendó directamente la tarea de esclarecer este homicidio que... bueno... obviamente no sabemos que...
Los reporteros excitados por el dislate de llamar «homicidio» al caso, lo apedrearon con preguntas como: ¿Ya se tienen sospechosos? ¿No es más bien infanticidio? ¿Con qué arma se cometió? El subprocurador huyó hacia el interior de la casa, y cuando alcanzó la puerta un periodista ya le estaba preguntando si se pensaba en un asesinato serial vinculado con el caso Paulette.
Desesperado por controlar los daños causados por su declaración, el subprocurador llamó aparte al comandante y lo exhortó con amenazas a presentarle pruebas inequívocas de que la niña había sido asesinada.
No sé si entienda lo que está en juego aquí...
Por supuesto, mintió el comandante.
El gobernador ya no quiere escándalos. Si esto le cuesta la candidatura, imagínese cómo nos va a usted y a mí. Este ya no puede salir que fue accidente. ¿Cómo ve al papá?
Más bien creemos que la hermana... o la mafia internacional.
¿Qué mafia?
¿Sabe cuánto cuesta la sopa de ballena en Japón?
El subprocurador lo miró con una sonrisa cómplice.
No invente algo muy jalado. Me gusta más lo de la niña. La pequeña Caín. Con eso nos lavamos las manos.
Después de seis horas al rayo del sol, el oficial Reséndiz estaba desesperado. Le llegó el rumor de que adentro reinaba el desmadre y fantaseó con un ascenso promovido por el descubrimiento de alguna pista decisiva para resolver el caso. Aprovechó el relajo suscitado por la salida del subprocurador para entrar al domicilio.
El oficial Reséndiz adoptó un gesto muy sobrado para aparentar que su presencia al interior de la casa, más que justificada, era imprescindible. De no ser por el uniforme deslavado de agente municipal, cualquiera lo habría confundido con el mismísimo comandante. Mientras inspeccionaba el vestíbulo donde alguien había marcado con gis el perímetro aproximado donde la hermana sospechosa afirmaba haber visto el cuerpo, Reséndiz escuchó que alguien decía en la planta alta:
A ver, chiquita, ahora cáete para atrás.
Al borde de la escalera había una niña vestida de luchadora de taekwondo, con casco, peto, espinilleras y antebrazos. Estaba amarrada de la cintura a un mecate que un agente sostenía como si la niña fuera una piñata viviente. Se trataba de la joven Jessica Matamoros, de ocho años, hija de la secretaria del presidente municipal. Su espíritu patriótico y el deseo del presidente de quedar bien con el gobernador la llevaron a participar en la reconstrucción de los hechos del crimen, haciendo el papel de la finada. El traje de taekwondo y el mecate eran medidas para prevenir lesiones. Jessica fue escogida entre cuatro candidatas ya que su peso y medidas eran los más parecidos a los de la víctima. A Jessica se le proporcionó una revista TvNotas y se le indicó que caminara hacia las escaleras desde la habitación de la occisa leyendo la publicación. Mientras Reséndiz contempló la escena, la niña sufrió cuatro caídas imprevistas, todas ellas antes de llegar a la escalera, pues Jessica no sabía leer muy bien y el esfuerzo sobrehumano de hacerlo mientras caminaba hacía corto circuito con los nervios responsables de la locomoción.
Cuando por fin se logró que la niña fingiera caer por las escaleras, se reconoció que había una inconsistencia lógica entre la escena del crimen y la reconstrucción de los hechos. Cada vez que Jessica se tropezaba, su primera reacción era soltar la revista, que caía en alguno de los peldaños más altos de la escalera. Pero el libro de la ballena había sido encontrado en el vestíbulo, a varios metros del escalón más bajo. Era imposible que el libro hubiera llegado hasta ahí en el contexto de un rodamiento genuinamente accidental.
Cuando los investigadores se disponían a corroborar su hipótesis empujando a Jessica por tercera vez, la llegada de un observador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los obligó a suspender la reconstrucción de los hechos y esconder a la niña en un baño.
Mientras tanto, Reséndiz se había acercado a la mesa del comedor donde se habían colocado las bolsas selladas con la evidencia. Ahí sopesó el libro de la ballena y tuvo una epifanía. Se apresuró a buscar al comandante. Lo encontró con guantes y tapabocas en el cuarto de la niña.
Jefe, si me permite, le quería hacer un comentario.
¿Qué quiere?
El comandante no parecía acordarse de la tarea encomendada a Reséndiz.
Ahorita que estuve viendo la reconstrucción vi que la niña, no la de ahorita sino la otra, la que está en el cuarto, la muerta, ella traía un libro bien pesado que obviamente si lo iba cargando pues con eso se fue para adelante y encima la jaló más fuerte porque sí pesa mucho, y por lo mismo el impacto estuvo peor.
Al comandante le pareció una explicación sensata, y por lo mismo inaceptable.
Óyeme bien. Tú no has visto nada, que para eso están los peritos. Y como andas jugando al detective, te me pones ahorita mismo a levantar el registro de todos estos pinches libros subversivos que tenía la niña. Quiero una lista con título, autor y tema de cada uno. Y si es de Japón o China o algún otro gobierno comunista, me lo subrayas con rojo.
Sí, mi comandante, únicamente que no traigo pluma roja.
Ahorita te dan una. Y no hablas con nadie hasta que no acabes. ¿Me entendiste? Con absolutamente nadie, aunque te aborde una reportera cayéndose de buena, no le dices nada, y te reportas conmigo.
Claro que sí. Cuente con ello.
La tarea iba a tomar toda la tarde, pues había decenas de volúmenes en el cuarto de la menor. El primero que marcó como potencialmente subversivo fue Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, porque la contraportada decía que el libro era una aventura de valentía y solidaridad, defectos muy comunes entre los alborotadores.
En el levantamiento bibliográfico Reséndiz confirmó que la menor no estaba acostumbrada a manejar libros tan pesados como el de la ballena. La mayoría de los volúmenes registrados eran ediciones rústicas de menos de cien páginas. Por el contrario, la edición de lujo de Moby Dick involucrada en el presunto crimen pesaba casi dos kilogramos, lo cual equivalía al cinco por ciento del peso corporal de la niña. La hipótesis de que el peso del libro hubiera provocado el accidente sería apoyada por el descubrimiento forense de que Sofía estaba debilitada por una ligera anemia provocada por su costumbre de vender su lunch y pasar el recreo leyendo en la biblioteca.
Había, sin embargo, otro cabo suelto. ¿Cómo había llegado tan lejos de la escalera el libro de la ballena? La única explicación era que la menor hubiera caído sin soltarlo hasta el último momento, aferrándose a él como a un ser vivo, querido e indefenso. Reséndiz imaginó la escena: en la fracción de segundo que tuvo para elegir entre soltar el libro y agarrarse del barandal o protegerlo y caer como un bulto por las escaleras, la niña tal vez había pensado en la ballena. La abundancia de peluches zoomorfos en el cuarto acusaba su amor por los animales. Cuando los miembros de la niña aflojaron el abrazo bibliófilo, la nuca ya había golpeado contra el filo del último escalón y su cuerpo estaba a punto de caer exánime en el vestíbulo. Qué idea más tonta.
Después de haber registrado más de sesenta libros, Reséndiz hizo una pausa para encender la luz, pues ya estaba cayendo la noche. La casa se había vaciado poco a poco. El cuerpo de la presunta víctima fue retirado del inmueble en un vehículo del Servicio Forense, y la casa quedó llena de familiares en duelo y un par de peritos forenses que continuaban buscando huellas dactilares, rastros de saliva, cabellos enredados en el barandal. La orden de arraigo contra la familia González, y en particular contra la pequeña Regina, ya había sido firmada por un juez amigo del gobernador.
Reséndiz aprovechó la luz eléctrica para observar con detenimiento la decoración de los muros. Como padre de dos hijas preadolescentes, le sorprendió que no hubiera fotos de actores y cantantes. Solamente había imágenes de animales, y entre ellas una ballena de vientre blanco suspendida sobre el agua, rodeada de brizna y espuma, a punto de caer de nuevo al mar.
Semanas después, el oficial Reséndiz declaró que la noche del célebre fratricidio él había permanecido hasta tarde investigando en la habitación de la víctima, lugar donde él había sufrido una baja de azúcar por tanto ayuno e insolación. Declaró haberse mareado y tomado asiento en la cama, y que el olor a frutas de la colcha le había despertado el hambre y la tristeza, pero más lo primero que lo segundo, porque era prediabético. Cuando se le pidió abundar en los motivos de la antedicha tristeza, el oficial Reséndiz declaró que había sentido, por lo del azúcar, como si la niña Sofía González no hubiera muerto a manos de su hermana —según la verdad legal del caso—, sino que todos los presentes, peritos y judiciales, vecinos y reporteros, todos, incluyendo al subprocurador, al comandante y a sí mismo, habían sido responsables. También había pensado que la verdad más verdadera es como un olor a frutas que despierta el hambre y la tristeza. No supo decir por qué.