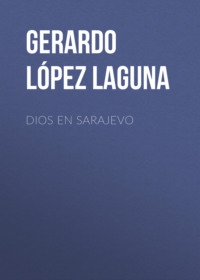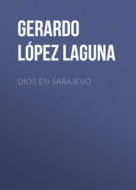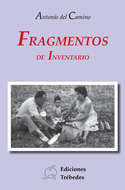Loe raamatut: «Dios en Sarajevo»
DIOS EN SARAJEVO
MEMORIA DE UN PACIFISTA
Gerardo López Laguna

Ediciones Trébedes
Foto del autor: C. Gutiérrez
Fotos de la cubierta: Gerardo López Laguna
© Gerardo López Laguna, 2010
© Ediciones Trébedes, 2010
Rda. Buenavista 24, bloque 6, 3º D – 45005 – Toledo (España)
ISBN DIGITAL: 978-84-940981-2-3
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
A mis hijos Juan y Andrés
A Sagrario, mi esposa
Contenido
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Autor
Contexto histórico
Introducción
I. La marcha de los quinientos
II. Mir sada (Paz ahora)
I. Viviendo en Sarajevo
Segundo viaje
Tercer viaje
Cuarto viaje
IV. Una reflexión
Epílogo
Documentos y fotografías
Notas
Autor

Gerardo López Laguna dirige y presenta, desde hace más de 15 años, el programa de radio Cuarto mundo, en Radio Santa María de Toledo.
Ha publicado tres libros: Más allá de la guerra (el sueño de Isaías) en 2001, El juramento de Dios (el misterio de Israel y el antisemitismo) en 2008 y La Virgen de Gracia y la villa de Ajofrín en 2009.
Contexto histórico
El libro que el lector tiene entre sus manos es una crónica testimonial que narra los avatares del autor, sus vivencias interiores y sus reflexiones, con ocasión de los diversos viajes que en 1992 y 1993 le condujeron a la Bosnia inmersa en un cruel enfrentamiento armado. Cruel de verdad: de las diversas «guerras balcánicas» que asolaron aquella región europea en la década de los noventa del pasado siglo, la de Bosnia (1992-1995) fue la más dura.
Este escrito, cuyas motivaciones son desveladas por el autor en la introducción, describe asimismo una serie de iniciativas de paz, de presencias en la zona, ajenas a las políticas oficiales, venidas de la fe y el dolor de diversas personas, la mayoría de Italia, que no querían ser ajenas a aquel sufrimiento inaudito padecido por tantos hombres, mujeres y niños. El libro, por tanto, no es una mera narración histórica, sino un fragmento significativo de historia personal y de historias personales que nos adentran en el sentido y consecuencias de las contiendas bélicas.
Me han pedido este prólogo por un motivo muy sencillo: el escrito hace referencia a hechos del pasado, relativamente recientes para muchos pero para otros tantos, algo lejanos o quizá desconocidos. Efectivamente han transcurrido ya quince años desde el final de aquella contienda y dieciocho desde su inicio. Muchos lectores jóvenes eran unos niños en aquellas fechas; otros ni siquiera habían nacido. Por otra parte, a los adultos que conocieron el conflicto de Bosnia, les vendrá bien refrescar la memoria y dejar pasar otra vez por el corazón las vidas y los destinos de tantos hombres y mujeres que contemplaron en sus pantallas de televisión o de los que tuvieron noticia a través de los innumerables artículos de prensa que suscitó el conflicto. Una trágica característica de nuestra cultura es la mercantilización del periodismo. El vértigo, el consumo constante de informaciones, sepulta en la inexistencia las noticias del pasado, por más que señalen heridas todavía abiertas y, más fundamentalmente, problemas perennes del ser humano.
La misión de este prólogo es entonces, como reza el título, una ayuda para situarnos en el marco histórico y circunstancial en que se desarrollaron aquellas vivencias. Éstas hablarán por sí solas pero se hacía necesario en cualquier caso que, con el fin de facilitar la lectura de las páginas que siguen, hiciéramos una breve referencia a la historia de esta región. De esta forma podremos entender mejor los hechos y las experiencias que de una manera tan directa nos narra el autor, mi amigo Gerardo, autodidacta y hombre profundamente creyente y comprometido con la verdad y la justicia.
La tarea no es fácil. Hablar de la historia reciente de Yugoslavia de un modo coherente y organizado, es poco menos que imposible. Son tantos los factores que han incidido, cruzándose entre sí de mil maneras, en esta historia...
La región de los Balcanes es una zona fronteriza. En todos los aspectos: religioso, cultural, étnico, político. Allí han chocado los intereses de los diversos expansionismos imperialistas que se han dado en Europa. El imperio otomano y el austrohúngaro, Rusia, Alemania, Italia, etc.
Esta región ha sido escenario secular de confrontaciones y desplazamientos de población; también de convivencias más o menos precarias y aún de un cierto mestizaje. La extinta Yugoslavia, conformada por varios pueblos y naciones, surgió como presunta nación unitaria tras la Primera Guerra Mundial. Algunos políticos y pensadores creyeron en la posibilidad de unir a los «eslavos del sur» en una identidad definida y diferenciada en el concierto de los Estados nacionales de Europa. Derrotadas en la Gran Guerra Alemania, Turquía, Bulgaria y el imperio austrohúngaro, es decir, una de las partes en conflicto de las que se disputaban el dominio sobre los territorios balcánicos, nace Yugoslavia como Estado independiente bajo el ya conflictivo nombre de «Reino de los serbios, croatas y eslovenos». Los años siguientes manifestaron la fragilidad del proyecto: asesinatos políticos, establecimiento de una dictadura, peticiones de autonomía por parte de los croatas, detenciones, centralismo serbio, etc.
La Segunda Guerra Mundial agudizaría la tragedia. Yugoslavia es invadida por las tropas del Tercer Reich y en aquellas naciones ocupadas, como en otros lugares de Europa, se dará el fenómeno tanto de la resistencia como de la colaboración. La Alemania nazi reconoce la independencia de Croacia, organizando un Estado títere al frente del cual está un dirigente fascista, Ante Pavelic. Los chetniks, nacionalistas serbios, se dividen ante el invasor. Mientras muchos colaboran, otros tantos luchan contra las tropas de ocupación liderados por el general Mijailovic, lo cual no le sirvió para evitar su ejecución al final de la guerra acusado, precisamente, de colaboracionismo con los alemanes. Eslovenia también sufrió una profunda división en su seno.
Entre las diversas facciones ideológicas que lucharon contra la ocupación pronto destacaron los comunistas, dirigidos por Tito, nombre por el que se hacía conocer este político croata llamado Josip Broz. Este hombre encontró apoyo mayoritario en Serbia, Bosnia y Montenegro, y sus victorias militares propiciaron el apoyo de los aliados a su persona en detrimento del general Mijailovic.
El régimen fascista de Pavelic fue protagonista de un auténtico genocidio contra la población serbia, además de perseguir implacablemente a judíos y gitanos. Cuando finalizó la contienda, en los primeros años de la posguerra, la represión organizada por Tito también tuvo visos de genocidio, sobre todo en Croacia y en Eslovenia.
Es importante retener estos someros pero significativos datos, porque la guerra de 1992 hizo que se abrieran todas estas viejas heridas de un modo explícito: en la propaganda de las facciones que lideraban a los respectivos pueblos en lucha se hacía referencia a los sufrimientos padecidos durante la Segunda Guerra Mundial.
El régimen de Tito quiso resucitar la vieja idea de la unidad nacional yugoslava. Bajo el amparo del partido comunista se creo la nueva República Federal Socialista de Yugoslavia, que agrupaba a seis repúblicas (Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro y Macedonia), más dos «regiones autónomas» (Voivodina y Kosovo) dependientes de la república de Serbia. La unidad parecía una realidad... Verdaderamente fue un artificio que no llegó a los 50 años de vida. Eliminada la pluralidad política, tan sólo pequeños grupos independentistas, reprimidos con dureza, dieron voz a algo que estaba latente en la generalidad de la población y que después estallaría con virulencia. El supuesto federalismo no podía ocultar el afán centralista serbio y las consecuentes ansias de muchos por liberarse de él.
Las diferencias entre esos pueblos eran numerosas. Entre otras, existían confesiones religiosas secularmente enfrentadas. Mientras la población de Serbia, Montenegro y Macedonia era mayoritariamente ortodoxa, en Croacia y Eslovenia predominaban masivamente los católicos. Bosnia estaba repartida entre serbo-bosnios ortodoxos, musulmanes, y en menor proporción, croatas católicos. Voivodina era mayoritariamente ortodoxa, pero tenía una significativa minoría católica. Kosovo era en su mayoría de población musulmana...
Estas diferencias religiosas reflejaban respectivamente las diversas pertenencias nacionales. Toda las repúblicas y regiones tenían minorías de otros pueblos pero en algunos casos las proporciones eran muy significativas: en Macedonia había muchos de origen albanés y turco, en Voivodina, una gran población de cultura nacional húngara. La división más significativa, sin embargo, la representaba Bosnia. Allí, los «musulmanes» (herencia de la larga permanencia turca en toda la región) constituían una verdadera nacionalidad, fuesen creyentes o no.
Las diferencias religiosas y nacionales también lo eran culturales. La mayoría eran eslavos, salvo los habitantes no serbios de Kosovo, de origen albanés (descendientes de los ilirios), y las ya mencionadas minorías de Macedonia, más los húngaros de Voivodina. Pero incluso entre los eslavos se manifestaba esta diversidad: una misma lengua, dividida, como tantas otras, por modismos y acentos, pero sobre todo por una diferencia en el uso del alfabeto: en algunas zonas se usaba el latino y en otras el cirílico.
Lo que pudo servir a los hombres para enriquecerse mutuamente, para aprender a respetarse y acoger las diversidades como un don a fin de entonar de modo polifónico la realidad de que todos somos hijos de Dios... a muchos sirvió, por el contrario, para desconocerse, odiarse y oprimirse entre sí.
Tito murió en mayo de 1980, pero el régimen continuó vivo hasta poco después de la caída del muro de Berlín. Efectivamente, en enero de 1990 se disuelve la llamada Liga de los Comunistas. Como una olla a presión, todas las tensiones acumuladas durante años, todas las esperanzas verdaderas o falsas, estallaron pronto. En 1991 declaran su independencia Croacia, Eslovenia, Macedonia y Bosnia. Esta última nación lo hizo tras un referéndum celebrado en octubre de 1991 en el que la inmensa mayoría de croatas y musulmanes, temerosos de la hegemonía serbia, votaron afirmativamente a la creación de un estado independiente.
Ahora ya nos podemos situar en el contexto en el que se desarrollaron aquellas iniciativas de paz en las que participó Gerardo, el autor de esta crónica. El todavía conocido como Ejército Popular Yugoslavo (desde la época de Tito, prácticamente «ejército serbio») intentó frenar con las armas estos procesos independentistas. En Eslovenia se retiraron tras diez días de enfrentamiento, pero en Croacia fue ocupada militarmente una gran porción de territorio, la región de Krajina, que mantuvieron bajo dominación político-militar hasta 1995. En Bosnia la situación se complicó más. El 4 de febrero de 1992 aparecen los primeros encuentros armados en la ciudad de Mostar, y en abril de ese año, el ejército serbio sitia la capital, Sarajevo. El asedio durará mas de tres años. Rodeada la ciudad por milicias serbo-bosnias, la población de mayoría musulmana, en alianza con la minoría croata y con algunos serbios a título individual, resistirá el cerco.
En el resto de Bosnia croatas y musulmanes, enfrentados a los serbios, combatirán también entre sí. Tanto en Bosnia como en Croacia, la población serbia estableció gobiernos propios apoyados por Belgrado. En Bosnia, la llamada «República Serbia de Bosnia», cuyo presidente era Radovan Karadzic, fijará su capital en Pale, en los alrededores de Sarajevo.
La guerra fue tremenda. Todas las facciones aplicaron en uno u otro momento, en uno u otro lugar, medidas de exterminio y deportación en lo que se conoció como «limpieza étnica». Las poblaciones civiles fueron atacadas sistemáticamente. No sólo mediante bombardeos, sino en verdaderas cacerías humanas que protagonizaron los francotiradores, y en asaltos directos, sobre todo en las aldeas, en los que se hicieron toda clase de atentados crueles contra la vida y la dignidad humanas: degüellos, decapitaciones, fusilamientos en masa... y violaciones organizadas. No se respetó a nadie: mujeres, ancianos y niños, incluso bebés, fueron víctimas de los odios étnicos. Se asesinó a enfermos y heridos en los hospitales, se crearon campos de concentración en los que se cometieron crímenes, se torturó a detenidos militares o civiles. Se dañó moralmente al enemigo destruyendo sus templos y los símbolos de su fe.
Sarajevo, la ciudad donde transcurre la mayor parte de esta crónica, sufrió, como veremos, todos estos horrores. Además padeció hambre, falta de medicinas y corrupción, fenómeno que se disparó en toda la zona con ocasión de la guerra.
La comunidad internacional también se dividió a causa de la contienda. Posteriores investigadores han sacado a la luz —sin fruto visible pues no hemos contemplado ni examen de conciencia ni propósito de enmienda— los numerosos intereses vergonzosos que ocultaban los posicionamientos de unos y de otros a la hora de tomar postura o de cuándo tomarla. Estos mismos intereses propiciaron el tipo de información que recibían los ciudadanos del resto del mundo. Pero esto es ya otra historia.
Los sentimientos que fundamentaban los temores de aquellos pueblos, de todos, fueron exacerbados; temores mutuos basados en el miedo a perder el hogar, la identidad y la propia vida. La idea de la Gran Serbia, alimentada por el régimen de Belgrado, al mando de Milosevic, el racismo croata también alimentado por el presidente Franjo Tudjman, el inicio de una radicalización creciente entre los musulmanes favorecida por la presencia de voluntarios extranjeros, provocaron en aquellas gentes una enorme ansiedad y una gran agresividad. Estas fueron las cristalizaciones ideológicas de aquellos temores.
Numerosas negociaciones internacionales fracasaron una y otra vez, y los también numerosos acuerdos de alto el fuego fueron violados repetidamente.
En julio de 1994 Serbia rompe oficialmente sus relaciones con la autoproclamada república de los serbios de Bosnia. El Estado serbio quería distanciarse de sus connacionales del territorio bosnio, acusados de grandes crímenes, con el objetivo de que las naciones que habían auspiciado sanciones económicas y políticas contra Serbia reconsiderasen la postura.
En 1995 la dinámica de la guerra sufre un vuelco. El ejército croata, en una enorme muestra de poderío militar, reconquista la Krajina. Pero no sólo integra el territorio en su Estado otra vez, sino que procede a una limpieza étnica en la que 150.000 serbios civiles son expulsados de sus hogares. Expulsión acompañada de crímenes. En Bosnia, croatas y musulmanes cesan en su mutua hostilidad y se alían formalmente para iniciar una gran ofensiva contra las tropas serbias. Ampliado el territorio que dominan, Pale queda al alcance de su artillería. Y entonces, en los estertores de la guerra, se produce una de las mayores matanzas en represalia por este avance militar: dos zonas llamadas «de seguridad» y controladas por la ONU son invadidas por fuerzas serbias. Se trata de Sbrenica y Zepa. La zona había sufrido en 1993 las incursiones de milicias bosnio-musulmanas que habían cometido crueles asesinatos entre miembros de la población serbia. Ahora, en 1995, los militares serbios masacran a miles de personas desarmadas que son enterradas en fosas comunes.
Ese año de 1995 vería el final de la guerra tras los ataques protagonizados por aviones de la OTAN. Se firmaron los conocidos como «acuerdos de Dayton» y la contienda terminó.
Hasta ahora la mayoría de los desplazados de todos los grupos nacionales no han podido volver a sus hogares. Y las heridas no han curado en una multitud de corazones.
Este es el marco histórico en que se desarrolló el cerco de Sarajevo. En la narración de Gerardo podemos contemplar todo este drama de un modo peculiar por real: son las vidas concretas de gentes concretas, con sus nombres y sus familias, las que han padecido y protagonizado esas lacras a que antes nos referíamos. Las muertes y heridas, el exilio, el hambre, el frío, las estrategias de supervivencia, la corrupción... Esta ciudad fue un símbolo de toda esta destrucción espiritual y material. Pero junto a la destrucción, en contradicción con ella, se desarrollaron otro tipo de historias. Su autor es Dios. Desgranadas en este libro, son esas historias menudas que a pocos parecen interesar, y que sin embargo afectan decisivamente a personas reales. Decisivas en la medida en que son expresiones espirituales de amor y de perdón. De oración. Historias que, a veces, son la gran historia si hay muchos que creen en ellas. Y si no lo son, pueden llegar a serlo.
Amaya Fernández Fernández
Doctora en Historia
Introducción
24 de Noviembre. Cumpleaños. Una amiga me regala un libro titulado El violonchelista de Sarajevo. Lo leo casi de un tirón y se van aclarando en mi mente recuerdos que nunca he perdido. Las bombas de mortero, los tiroteos densos o esporádicos, las garrafas y los bidones para el agua, la delgadez de las gentes, las carreras, los heridos, las tanquetas de la ONU, los plásticos en las ventanas, las montañas de basura amontonada en las calles, los cementerios improvisados, la morgue del hospital, los edificios destruidos, los hombres armados irregularmente, los innumerables niños, el aeropuerto de aspecto inverosímil, las sirenas, las mezquitas con sus minaretes destrozados, la sinagoga, la catedral con el Crucificado plasmado en las cristaleras roto por la metralla, los muertos... sobre todo mi amigo Moreno Locatelli...
Pasando las páginas de ese libro acuden a mi corazón con un brío renovado los rostros de muchas personas. Muchas situaciones, muchos diálogos, muchos llantos y muchas risas. Y gestos de amor, preguntas, oraciones. Leo los nombres de los barrios, de las calles, de las plazas y los puentes, y los detalles se actualizan. Sigo leyendo hasta el final y me invade una suerte de ansiedad saludable... El libro en cuestión se centra en cuatro personajes; tres de ellos van alternando su aparición a lo largo de los capítulos: Kenan, padre de familia, Dragan, un hombre mayor que ha logrado sacar a su esposa y a su hijo de Sarajevo, y Flecha, el sobrenombre de una chica llamada Alisa y que forma parte de los francotiradores que defienden la ciudad. El cuarto, o mejor, el primero de los personajes es un violonchelista que protagoniza un gesto simbólico: en 1992 una bomba de mortero cayó sobre un grupo de personas que hacía cola para comprar pan en la calle Vase Miskina. Murieron 22 y decenas quedaron heridas, algunas con graves mutilaciones. Un violonchelista acude al lugar de la masacre a tocar una melodía durante 22 días seguidos en homenaje a cada una de aquellas víctimas. Este músico, que asoma transversalmente a lo largo de las páginas del libro, es real, como también fue real aquel homenaje. En torno a esta figura, el autor presenta a sus otros personajes e intenta desvelar a través de ellos el horror de la guerra. El ir y venir para conseguir agua, el cruzar las calles batidas por francotiradores, o, en el caso de Flecha, el intentar proteger al violonchelista de una muerte jurada, se convierten en ocasión para una serie de reflexiones del autor expresadas a través de los pensamientos de sus personajes... Bien. Una sarta de angustias, de disquisiciones sobre el odio y sus supuestas causas retroalimentadas, preguntas y más preguntas introspectivas sobre la propia cobardía y si ésta es tal o no lo es... Todo el libro expresa hechos constatables, experimentados por muchas personas, cierto; y está bien escrito, y cualquiera, después de haberlo leído, se da cuenta sensiblemente de «lo mala que es la guerra»... Al final, como respuesta, una moraleja —buena—, en la que Flecha, atrapada por el odio, muere a manos de algunos de su propio bando porque se niega a disparar sobre civiles del bando enemigo. Se libera del odio y recupera, segundos antes de morir, su propio nombre —Alisa—, al que había renunciado obstinadamente en su anterior y sangrienta andadura. Lo demás, también como supuesta respuesta al absurdo, son una serie de nostalgias sentimentales sobre los paseos familiares y pacíficos en el Sarajevo de la preguerra. Allí radicaría la felicidad perdida...
No pretendo caricaturizar sobre algo tan tremendo y doloroso; es sólo que el libro y la pretensión no dan para más. Muy propio de nuestro mundo. Páginas y páginas de temor, muerte y sufrimiento, de armas, odios y banderas... sin siquiera iniciar la pregunta trascendente. Sin indicarla. Con un artístico y metódico modo de obviar al ser humano, tan lógico, tan cerrado, tan cuadrado en la exposición, que no queda más que concluir que el autor —otro más— piensa, cree y siente que el hombre no es más que eso: un ser absolutamente determinado por sus confinamientos terrenales. Nada nuevo: a tal mundo, tal literatura... domada sin saberlo, con ilusión de protagonizar emancipaciones frente a las tiranías, y sin embargo sumisa al culto de una desesperante caducidad. Pretendidamente trasgresora y realmente reaccionaria, sostenedora del espíritu del tiempo. En otras épocas y contextos, panfletaria de grandezas totalitarias pseudosagradas; ahora, panfletaria hasta el aburrimiento de la bandera del vacío.
No es esta protesta fruto de la ira, sino de la pena. Ciertamente, tras cerrar el libro, sentí pena. Por el alma del autor, a quien respeto, y por el alma de quienes reciben día a día como definitivas este tipo de elucubraciones sobre la maldad de la guerra. Esta ansiedad saludable de la que antes hablaba me ha animado a plasmar sobre el papel otro tipo de experiencia sobre la guerra, sobre aquella guerra concreta y sobre la concreta ciudad de Sarajevo. Experiencia personal y por tanto muy limitada, pero real.
He tenido que vencer una especie de pudor por el que durante años sólo he compartido aquella experiencia con amigos y conocidos; por lo menos en lo que de más personal entraña. Respecto a otras personas sí hubo comunicación, sobre todo en aquel tiempo inmediato, a causa de alguna entrevista para la prensa o para la radio, o algún relato testimonial delante de algún grupo interesado. La circunstancia de haber estado allí en varias ocasiones se prestaba —y se presta— para denunciar esa tremenda concreción del «pecado del mundo» que se llama guerra, así como para anunciar el Amor de Dios a todo hombre. No obstante, muchas vivencias personales habían quedado —creía yo— sepultadas en mi alma para siempre. Ni siquiera los amigos saben de ellas. En su día quedaron reflejadas en un cuaderno, un peculiar diario en el que iba escribiendo intenciones, deseos, nombres, hechos... en forma de diálogo, de oración, dirigidas explícitamente a Dios, a Jesucristo. Ahora, impelido por la necesidad de dar alguna respuesta que pueda ayudar a alguno, aunque sólo sea a uno de mis hermanos, a mirar los acontecimientos con otra mirada, echo mano de mis recuerdos, de algunos fragmentos de lo escrito en aquel diario, de carpetas viejas que contienen documentos, notas, direcciones, fotografías, etc, y venciendo ese pudor me propongo simplemente contar una experiencia en ocasiones íntima y por tanto inevitablemente en primera persona casi siempre, vivida al calor de aquellos viajes, aquellos bombardeos, aquellos trajines y aquellas oraciones.
Todo lo que contienen estas páginas es veraz. No toda la verdad, evidentemente. No sólo porque una experiencia personal, como antes indicaba, es algo extremadamente limitado en el concierto de los acontecimientos, sino porque el respeto a otras personas, y a mí mismo, me impiden reflejar por escrito determinadas miserias propias de los hombres que caminamos en la historia. La intención es otra. Es, como dice la Escritura, «narrar las hazañas del Señor». Que hombres de carácter violento —y de pasado violento—, como yo, crean en el amor a los enemigos, es una hazaña del Señor. No mía ni de nadie. Que hombres temerosos caminen sin sentir ni siquiera sensiblemente miedo, en medio de una alta probabilidad de muerte o mutilación —así varios de los que conocí—, es otra gracia del Señor. Que gentes con graves contradicciones internas sin resolver, tengan la resolución de arriesgarse para ayudar a otros o para acercarse a sus sufrimientos, y, además, sean capacitados para consolarlos, es asimismo otra de las muestras de la presencia de Dios en medio de los hombres. Esta es la cuestión, tal como reza el título de este escrito: Dios en Sarajevo, Dios que en Jesucristo sufre con los hombres y por los hombres, Dios en medio de devastaciones desbordantes en las que no se encuentra salida. Dios, que suscita la pregunta trascendente y aún anima a la resolución de los problemas en el tiempo, problemas del hombre y, por eso, con aura de eternidad...
La narración no pretende rebuscar aspectos positivos para contrastarlos con los relatos desesperantes, es decir, no pretende quitar hierro al asunto intentando mitigar el sufrimiento que expresan esos relatos. Esto sería algo artificioso que no se corresponde con la realidad del dolor y la injusticia, con el desamor que supone una guerra. Es sólo que precisamente esos ataques seculares a la integridad del hombre han puesto de manifiesto la necesidad de lo Alto, y la realidad de que muchos han mirado a lo Alto. Allí sí hubo preguntas trascendentes, y muchas personas rezaron, y en muchos, atrapados por determinadas lógicas del mundo, se visibilizaron emergencias de amor que contradecían sus propias visiones. Y aunque no hubiera habido nada de esto, a otros les correspondería descubrirlo y darlo a conocer.
Esta historia está centrada en una serie de iniciativas de paz —en definitiva fallidas— que brotaron del corazón de algunas personas, fueron acogidas por otros corazones y se concretaron en varias acciones: una gran marcha realizada en Diciembre de 1992, en que 500 hombres y mujeres de varios países entraron en paz en la ciudad sitiada, y otra mayor de más de mil personas que en el verano de 1993 no llegó a su objetivo —Sarajevo—, pues quedó retenida en Mostar. Sin embargo esta segunda iniciativa propició el que algunos miembros de la organización, entre los que me encontraba, pudiesen establecer una base permanente en Sarajevo con la primera intención de organizar la acogida de esa marcha, establecer contactos con diferentes personas e instituciones de la ciudad, distribuir ayuda de emergencia, y, sobre todo, compartir con los hermanos sitiados los efectos de la guerra. Cuando el proyecto de la entrada masiva de pacificadores fracasó, la base siguió con su labor en Sarajevo, originando algunas de las historias que aquí se van a narrar y pudiendo ser testigos de primera mano de lo que es vivir en una ciudad atacada y asediada.
La primera parte de este libro es una narración que muestra, con algunas reflexiones, cómo transcurrió esa marcha por la paz de Diciembre de 1992. Pocos días, muy intensos emocionalmente hablando. Es en el resto del libro, dedicado a las varias estancias en Sarajevo durante el año 1993, donde me puedo expresar de modo más personal, en cuanto a vivencias interiores y exteriores y en cuanto a relaciones personales. Porque así lo viví y así lo consigné en ese diario al que antes aludía.
Una guerra, cualquier guerra, y ésta concretamente en la que el elemento étnico, histórico, religioso y de interés estratégico respecto a los ricos de nuestro mundo figuraban como elementos constitutivos del conflicto, puede —y debe— dar lugar a profundas reflexiones sobre la condición del hombre, de los pueblos y sus identidades, sobre la inmoralidad del pragmatismo político, sobre el propio concepto de la guerra ofensiva o defensiva... Pero, aquí y ahora, no es éste nuestro propósito, sino situarnos en un nivel más hondo y más alto a partir de las actitudes, ideas y sentimientos concretos de algunas personas que vivieron el drama. Esta visión, la de los hombres singulares, personales —eternamente singularizados por Dios—, conduce a esas otras reflexiones en la medida en que tales problemas que atraviesan la historia de la humanidad son protagonizados por hombres concretos y afectan a hombres concretos. Reducir la tragedia de la mortandad de una guerra, por ejemplo, a tal o cual cifra, no es real: esa cifra revela a uno y a otro y a otro, con todo lo que esto significa para quien contempla a cada hombre convocado a la existencia como un fin en sí mismo. Y ese hombre puede ser un niño que se llama Almir o un militar genocida llamado Madlic... ambos amados de Dios, ambos llamados a recibir la gracia de la santidad. ¿Equiparaciones injustas? No; sólo que sabemos que Él no desespera de ningún hombre y que los confinamientos que nosotros creamos pueden volar —suave o abruptamente— al calor de la gracia de Dios.
Vamos pues a iniciar estos relatos desde este espíritu y estas convicciones. No pueden servir para situarnos en el pasado a modo de recuerdo inoperante. Primero, porque en cristiano —y cristiano es este libro— el pasado se puede redimir; segundo, porque la intención es ayudar a fortalecer una serie de convicciones enamoradas capaces de síes tremendos y de poderoso noes a lo que daña a cualquier hermano; y tercero, en consonancia con esas convicciones, porque la realidad de las guerras y de las causas últimas que las hacen posibles están muy presentes en nuestro mundo y lo estarán hasta el fin de los tiempos. Para que la caridad batalle sin descanso.