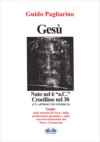Loe raamatut: «El Monstruo De Tres Brazos Y Los Satanistas De Turín»
Copyright © 2019 Guido Pagliarino
Todos los derechos reservados
Libro publicado por Tektime
Tektime S.r.l.s. - Via Armando Fioretti, 17 - 05030 Montefranco (TR) – Italia

Guido Pagliarino
El monstruo de tres brazos
y
Los satanistas de Turín
Dos cuentos largos
Guido Pagliarino
El monstruo de tres brazos y Los satanistas de Turín
Dos cuentos largos
Traducción del italiano al español de Mariano Bas
Distribución Tektime
Copyright © 2019 Guido Pagliarino
Cuento «El monstruo de tres brazos» © Copyright del original de 1994 de Guido Pagliarino
Cuento «Los satanistas de Turín» © Copyright del original de 1994 de Guido Pagliarino
Ediciones italianas de la obra:
1ª edición, en formato papel, «Il mostro a tre braccia e I satanassi di Torino, due racconti», © Copyright 2009-2011, 0111 Edizioni. Desde 2012, de nuevo © Copyright de Guido Pagliarino: todos los derechos retornaron al autor.
2ª edición, solo en e-book en todos los formatos, «Il mostro a tre braccia e I satanassi di Torino, due racconti lunghi», © Copyright 2015 Guido Pagliarino.
3ª edición, libro y e-book «Il mostro a tre braccia e I satanassi di Torino, due racconti lunghi», Tektime Editore, © Copyright 2017 Guido Pagliarino.
4ª edición, solo en audiolibro, leído por Alessia Illuminati, «Il mostro a tre braccia e I satanassi di Torino, due racconti lunghi», Tektime Editore, © Copyright 2017 Guido Pagliarino.
Las cubiertas de todas las ediciones y las imágenes correspondientes fueron creadas electrónicamente por Guido Pagliarino,
Los acontecimientos, nombres de personas, entes, empresas y sociedades y productos que aparecen en estos cuentos son imaginarios y cualquier posible parecido con la realidad presente o pasada es mera coincidencia involuntaria.
Índice
Prólogo del autor
El monstruo de tres brazos, cuento largo
I
II
III
IV
V
VI
VII
Los satanistas de Turín, cuento largo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Turín bajo las nubes (detalle)

Prólogo del autor
Escribí estos dos cuentos largos en 1994 y 1995, poco antes de que apareciera la moda de las novelas negras y policiacas italianas, y son obras basadas en las figuras de Vittorio D’Aiazzo, comisario y luego subjefe de policía, y Ranieri Velli, su ayudante y amigo, personajes que, uno u ambos, vuelven en otras obras mías: hace muy poco tiempo que ha salido de las imprentas de la editorial Genesi la última novela sobre el personaje de D’Aiazzo, la precuela La furia de los insultados.
En estas obras siempre he prestado en primer lugar atención a las psicologías y los ambientes, todos en un pasado más o menos reciente y con algo de nostalgia por esa Turín de mi adolescencia y juventud que ya no existe. Estaban y están destinadas a los lectores de narrativa en general que, aunque no desdeñen obras que tratan sobre delitos, no tienen gustos picantes. Por tanto, no esperéis cuentos al estilo de Raymond Chandler o James Ellroy o, quedándonos en Europa, de Manuel Vázquez Montalbán, pero tampoco, por otro lado, se realizan deducciones enrevesadas, muy poco verosímiles, como las ideadas por Agatha Christie.
La acción del par de cuentos incluidos en este libro se desarrolla en un periodo todavía pre-informático, entre finales de la década de 1950 e inicios de la de 1960, en una Turín donde, en el área de Porta Palazzo y alrededores, donde transcurre la primera obra, no vivían todavía, como hoy, prácticamente solo extracomunitarios, sino ancianos piamonteses jubilados, originarios de la zona, y familias jóvenes de inmigrantes del sur; una ciudad donde arterias principales, como el Corso Vittorio Emanuele II y el Corso Regina Margherita casi veían más medios públicos de transporte que privados. Por estos últimos y por los contraviales circulaban muchas bicicletas, algunas a motor, mientras que ya se veían los primeros 600 y 500, normalmente comprados a plazos, con kilos de letras, por algún empleado que prosperaba en su carrera o que trabajaba en la reina FIAT, señora hasta hoy de Turín y alrededores. También retumbaban aquí y allá los automóviles de mayor precio, adquiridos por exponentes de la burguesía alta y media, como el FIAT 1400 y el Alfa Romeo 1900 (este usado también por la policía: la llamada Pantera) o como el fantasmagórico y apropiado para los hijos jóvenes de los ricos Lancia Aurelia Sport 1200, el de la película «La escapada», que competía directamente con el Alfa Giulietta Spider 1300. Con los automóviles y las bicicletas circulaban las Vespa y Lambretta, junto a algunas motocicletas de pequeña cilindrada. Aquella era una época en la que no existían todavía el ordenador personal ni el móvil, todas las familias tenían radio, pero poquísimas televisor, en blanco y negro y solo con el canal de la RAI: pero no había publicidad, salvo el simpático y hoy en día casi mítico «Carosello». Una Turín, en suma, en la que un investigador podía trabajar casi como sus colegas de los clásicos de la novela europea negra y policiaca de los años 1920 a 1950.
En el primer cuento, «D'Aiazzo y el monstruo de tres brazos» un anticuario y restaurador turinés, Tarcisio Benvenuto, hombre de físico deforme, que al nacer fue abandonado por su madre desconocida y dejado a la caridad de las monjas de una institución religiosa turinesa, es golpeado hasta la muerte por personas desconocidas. Desde la nada, trabajando sin pausa, se había convertido en propietario de una tienda de ventas al por mayor y al detalle en la zona de Porta Palazzo. Las monjas que lo educaron lo recuerdan como una persona con una bondad casi angélica, igual que otros, como su jovencísima empleada Mariangela, que, incluso, parece estar enamorada a pesar de su aspecto monstruoso. Todo lo contrario afirma Giulia, su antigua dependiente, atractiva y desinhibida, ahora prostituta y otro de sus empleados de almacén, Alfonso, igual que otros, como algunos pequeños comerciantes clientes de Benvenuto: según todos ellos, había sido un individuo furioso y vengativo. El comisario, después de buscar y someter a interrogatorio a más de un sospechoso (solo estamos, curiosamente, a poco más de dos tercios del cuento), descubre al homicida. El resto de la narración se dedica al por qué y al cómo, que el policía explica a su ayudante y, con él, al lector. Por el contrario, en el segundo cuento «D'Aiazzo y los satanistas», las investigaciones, relativas a matanzas y violencia carnal prosiguen hasta casi el final: Una furgoneta de la Policía encuentra en la calle, caído en el suelo sobre su propia sangre, el cadáver de un maduro pequeño industrial, el comendador Paolo Verdi, cuyo joven hijo Carlo, doctor en psicología, está en prisión a la espera de juicio, acusado de la violación de Giuseppina Corsati, dactilógrafa de su padre y poco más que una adolescente, pero él declara al comisario D'Aiazzo que no es culpable. En la cárcel es objeto de brutalidades por parte de otros detenidos, tal vez debido al distorsionado sentido de «justicia» por el que los violadores se ven vejados por compañeros de detención o tal vez por orden externa de alguien para intimidar a Carlo y hacer que se deje condenar sin defenderse. Es verdad que se produjo la pérdida de virginidad de Giuseppina, se ven sus señales, pero ¿no podría ser que quizá la familia de ella hubiera simulado la violación para conseguir una indemnización? Es verdad que los Corsati no son ejemplares, sino que los varones son los abusones del barrio y en concreto el padre, que fue suboficial de las Brigadas Negras al lado de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, es un bruto absoluto: ¿puede haber sido él mismo el que violó a Giuseppina, con el consentimiento de esta? ¿O tal vez alguno de sus hermanos? Carlo pide al comisario que le crea. Intervienen en la historia el poco inteligente Carlone, que tuvo en el pasado relaciones ocultas con el papá Verdi, y un filósofo con habilitación docente en la Universidad de Turín y exoficial en la República de Salò, junto a cuyo hermano, que muy al contrario fue miembro de Comité de Liberación Nacional, trabaja como sirvienta Luciana Corsati, madre de Giuseppina. Detrás de los hechos aparecen también parlamentarios corruptos y, en cierto momento, emana una exhalación sulfúrea que extinguirá el comisario consiguiendo hacer justicia, o casi.
Guido Pagliarino
Guido Pagliarino
EL MONSTRUO DE TRES BRAZOS
Cuento largo
Tienda de antigüedades en el antiguo centro de la ciudad de Turín

I
Vittorio D`Aiazzo había llegado radiante a la comisaría.
Era el 20 de mayo de 1959, nuestro último día en la Escuadra Móvil de Génova: hacía tiempo que no veía al comisario tan contento. Desde que su mujer su fugó con otro, en la cara de mi amigo no había visto más que tristeza, pero por fin abandonaba la ciudad y el piso que le recordaban todos los días a «la traidora», de la que seguía estando enamorado como un pipiolo: no cabía ninguna duda de que su solicitud de traslado a Turín había tenido el fin de olvidarla.
También yo estaba a punto de irme, con él. Me había preguntado tiempo atrás si quería irme con él y presenté de inmediato la solicitud: la ciudad de destino era la mía. Para mí, Ranieri Velli, aunque me llaman Ran, suboficial y, en mi poco tiempo libre, poeta, era una oferta que tenía que aceptar de inmediato, dada nuestra gran amistad y porque todavía vivían mis padres, ya no con buena salud, por lo que podía ayudarlos. Hijo único, mi padre y mi madre eran mis únicos familiares: todos los demás parientes habían muerto durante la guerra, algunos en el frente, algunos bajo las bombas, algunos durante la lucha de Liberación. Había defraudado a los míos: con muchos sacrificios, habían esperado que fuera ingeniero y trabajara en esa misma FIAT en la que habían sido obreros, pero yo odiaba las matemáticas. Después de los estudios incompletos en el liceo científico, entré en la Policía, que entonces se llamaba oficialmente Cuerpo de la Guardia de Seguridad Pública. Por eso a veces nos llamaban los guardias, no los agentes: «¡Tenga cuidado, que llamo a los guardias!». Casi inmediatamente pasé a estar a las órdenes de Vittorio. Creo que se hizo mi amigo porque le salvé el pellejo durante un servicio de escolta, aunque tal vez todavía más por el gran cariño que también tenía por la poesía: una amistad a la que respondí de inmediato, al ver en él un hombre de gran corazón. Y sin duda por amistad quería que fuera con él a Turín. Asimismo, pensé que había solicitado precisamente ese destino porque sabía que era mi ciudad y conocía la soledad de mis padres, pues sabía que no le importaba especialmente el lugar de destino, con tal que fuera una capital y no se tratara de Nápoles, su ciudad, aunque la amaba muchísimo: supe por otros en la comisaría que, en 1943, Vittorio fue uno de los combatientes en esos Cuatro Días de Nápoles en los que la ciudad se levantó contra la ocupación alemana, liberándose por sí sola antes de la llegada de los Aliados. Pero siempre había evitado volver a causa de antiguas peleas con un familiar, originadas, decía, «por abyectos motivos de herencia», aunque alguna vez dejó entrever que sabía que estaba implicado en negocios turbios. Suponía que no quería prestar servicio en Nápoles para no tener problemas y quizá tener que arrestar alguna vez a ese pariente. Vittorio tenía entonces cuarenta años. Era un hombre pequeño y musculoso, con una gran cabeza de cabellos negros y rizados. Éramos muy distintos: yo, rubio debido a quién sabe cuál antepasado céltico, media casi un metro noventa: juntos formábamos la clásica i con el punto. También nuestras ideas eran muy distintas: él era católico practicante y yo, como mi padre, republicano histórico ateo.
Aquellos eran tiempos en los que no se conocían las fotocopiadoras y normalmente se ignoraban los ordenadores, que todavía eran moles enormes de máquinas de poca memoria a disposición de empresas aseguradoras, ejércitos y algunas grandes empresas; tiempos en los que no se sabía nada del ADN y nuestra policía científica continuaba recurriendo a la química tradicional y las huellas dactilares. Los investigadores trabajaban a paso lento, pedían información a los todavía numerosos porteros y a los vecinos de las casas, confiando en tener un poco de suerte. Junto a una criminalidad que ya era feroz, sobrevivían muchos pequeños delincuentes, normalmente desarmados. La mayor parte de los homicidios era de tipo pasional. El tiempo de mi juventud: apenas tenía veintiséis años en ese 1959.
Yo ocupaba una mesa en la entrada de la oficina de Vittorio: esa mañana, en cuanto me vio, me mostró una amplia sonrisa y me soltó en dialecto napolitano:
—T'aggio a dicere 'na bellissima cosa: nun se parte cchiù!1
¿Estaba contento de quedarse? ¿Era posible que lo conociera tan mal?
Estalló riéndoseme a la cara:
—T'aggio pulcinellato!2 ¡Nos vamos, nos vamos! —Y me dio una afectuosa palmada en la espalda, como para dejarme un cardenal.
Este era el espíritu humorístico de mi querido amigo, un hombre de buena pasta: una pasta dulce.
En cuanto llegamos a Turín, dejé mi equipaje con mi familia, en el piso que tenían alquilado en Via Giulio, en el centro histórico, en una casa que no quedaba lejos de la comisaría, vieja y con unas escaleras feísimas, pero el apartamento era confortable porque mamá lo cuidaba mucho: en el interior, uno no se podía imaginar que estaba en un edificio ya casi en ruina. Los únicos lujos en aquellos tiempos eran una nevera en lugar de la fresquera y naturalmente un FIAT, a un precio de descuento para empleados y exempleados.
Como no quería molestar a mis padres, había decidido buscar alojamiento en una de las habitaciones para suboficiales solteros en un cuartel cercano en el Corso Valdocco, junto al cual había un economato en el que mi madre, al ser pariente de un policía, hacía la compra a un precio menor que en las tiendas. En la misma tarde de mi llegada pedí alojamiento y me respondieron que, por el momento, no había sitio libre si no era en dormitorios compartidos, aunque estaba previsto el traslado de un brigada y me registraron el primero en la lista de espera. Entretanto, mis padres decían que estaban muy contentos de alojarme, aunque fuera para toda la vida.
Mi amigo D'Aiazzo, que ya había estado antes en Turín para preparar el traslado, alquiló un pequeño apartamento en Via Cernaia, a dos pasos de la comisaría de Corso Vinzaglio.
El 21 se consideraba enteramente día de viaje, así que entramos en servicio a la mañana siguiente de nuestra llegada.
II
Había pasado una semana y era casi mediodía:
—Ran, tú que eres de aquí, conoces la zona de Porta Palazzo, ¿no? —me preguntó D'Aiazzo después de responder al interfono de nuestra oficina.
—Sí, comisario —En ese tiempo, y todavía durante unos meses, a pesar de la amistad, le trataba de usted, aunque en privado le llamaba Vittorio.
—Muy bien. Las brigadas móviles están todas ocupadas. Así que toma dos hombres uniformados y con nuestro auto ve a la Via —recalcó— Cot-to-len-go. Sabes cuál es la Via Cottolengo. A la tienda Mostro le Antichità.3 Ha telefoneado una mujer que dice que ¡li-te-ral-men-te! dos hombres se están matando a golpes. Comerás después.
Pusimos en marcha la sirena de nuestro Alfa Romeo 1900 sin identificación y la mantuvimos hasta llegar, esperando que su sonido al acercarnos atemorizara a los violentos y les hiciera desistir antes de un posible epílogo trágico.
El negocio, una amplia y oscura tienda al por menor y al por mayor de muebles y accesorios de decoración usados, estaba cerca de la plazuela del Balon,4 el mercadillo popular de Turín.
—¡Policía! —Yo prestaba servicio de paisano, pero, al ir con dos colegas de uniforme, no mostré la placa. Un hombre ensangrentado, con el rostro tumefacto, yacía en el suelo boca arriba, inconsciente y tal vez moribundo. Algo se agitaba extrañamente bajo su camisa. Miré con estupor ese movimiento sobre su pecho y pensé que se la había salido el corazón y continuaba latiendo expuesto bajo la indumentaria, aunque eso, como me di cuenta enseguida, era una idea absurda. Formando un semicírculo en torno al moribundo estaban paradas, como indiferentes, cuatro personas.
—¿Qué hacéis? ¿De estatuas? ¿Quién es este? Y vosotros, ¿quiénes sois?
—El jefe, y nosotros somos sus empleados —respondió una joven por todos.
—¿Habéis llamado ya a una ambulancia?
—N… no —balbuceó.
—¿Usted es…?
—Mariangela.
—Podría denunciaros por omisión de socorro, ¿lo sabéis? —Pedí a uno de los míos que llamara a una ambulancia por teléfono y luego identifiqué a los cuatro. Se trataba de un hombre grande y grueso de unos treinta años, un tal Alfonso, turinés, de cara larga, muy pálido y dientes de caballo, que llevaba una alianza nupcial, y de tres señoritas de unos diecisiete a diecinueve años, todas del sur, de la primera inmigración, y todas muy bonitas, Mariangela, Jolanda y Annunziata, rubias, pero, como se veía en las raíces de sus cabellos, sin duda teñidas.
Llegó la ambulancia, que condujo al herido al cercano Hospital Instituto de la Caridad Cristiana. Mandé a uno de mis hombres con la víctima, para caso de que recuperara la consciencia y dijera algo acerca de la agresión, algo que resultaría inútil.
Ordené a los empleados que me contaran los hechos. Me respondieron hablando todos a la vez, por lo que los interrogué individualmente. Era Mariangela la que había telefoneado: como me atestiguó en primer lugar, un hombretón al que nunca habían visto antes había irrumpido de repente desde la calle, gritando con el rostro encarnado: «¿Dónde está ese monstruo de circo? ¡Sal, cerdo!» Dando grandes zancadas, había entrado en la oficina de dueño, Tarcisio Benvenuto, que en aquel momento estaba sentado en su mesa haciendo las cuentas. Allí había empezado a darle puñetazos sin más palabras. El propietario, consiguiendo protegerse con sus brazos, había podido levantarse de la silla y escapar casi hasta salir de la tienda bajo una tormenta de patadas en el trasero, pero antes de que pudiera huir por la calle, el otro le había aferrado con la mano derecha por la solapa y lo había aplastado contra los muebles de la casa, lanzándole con el puño izquierdo una avalancha de golpes en la cara y la cabeza hasta que la víctima se desplomó en el suelo. Luego el hombretón se fue de inmediato, exclamando con acento piamontés: «¡Así aprenderás, pedazo de mierda!»
Los demás empleados confirmaron la versión de los hechos.
—¿Sabéis si Benvenuto tenía enemigos?
—Supongo que tendría un montón —respondió por todos Alfonso. Jolanda y Annunziata asintieron con la cabeza. Por el contrario, Mariangela me miró directamente a los ojos, abriendo ligeramente la boca, como para decir algo, pero se quedó callada.
La pregunté:
—¿Tenéis alguna idea de por qué el insulto de monstruo de circo?
—Porque… lo es, pobrecillo.
—¿Pobrecillo? —dijeron a coro los otros tres, mirando a Mariangela con desaprobación. Luego, solo Annunziata dijo:
—Tiene el aspecto que se corresponde con su carácter.
—¿Qué quiere decir? —pregunté, curioso.
—Quiero decir que tenía un brazo de más, sobre el pecho, que al entreverlo bajo la ropa parece salir de la espalda derecha, aunque no lo muestra nunca: como mucho, alguna vez despuntaban solo los dedos, asomando entre los botones de la camisa, me refiero a ciertos momentos en los que estaba más enfadado y no conseguía refrenarse.
—Además —intervino Jolanda—, en la parte de la derecha tiene una fila doble de dientes y una monja que vino aquí una vez nos dijo que también tiene un pedazo de cerebro de más. Es verdad que, a veces, le hemos sorprendido haciéndose preguntas y respondiéndose solo en voz baja. Además… también hay otra cosa… que no me atrevo a decir.
—¿Otra cosa?
—Sí —precisó Alfonso—, parece que entre las piernas… ¡tiene dos! —Y empezó a reírse.
—¿Quién os lo ha dicho? ¿También la monja? —pregunté entre contenido y divertido.
—No —respondió Annunziata— se lo dijo Giulia.
—¿Quién es?
—Una colega que fue despedida hace unos días: parece que el jefe le hizo propuestas… vaya, parece… que la quería en los dos sentidos, vaya.
—En realidad —se entrometió Alfonso—, no dijo que la quisiera en los dos sentidos, pero el hecho de que supiera de las dos cosas entre las piernas hace pensar que Tarsicio al menos se las hizo ver —Y se rio más fuerte que antes.
Pedí que me describieran al agresor. Todos estuvieron de acuerdo: se trataba de un hombre muy de unos cincuenta años, ojos castaños pitarrosos, sin cejas y completamente calvo, grandes orejas de soplillo, grande y grueso, cuello corto y potente, brazos de descargador y ancho de hombros, espalda curvada. Tenía una cicatriz violácea horizontal sobre la frente que la atravesaba casi completamente y la nariz achatada de un boxeador. La boca era pequeña, casi sin labios.
—… Y llevaba unos zapatos que serían de talla cincuenta —completó Mariangela.
—Tampoco este, como monstruo, está mal —bromeé con una breve sonrisa. Luego pedí que me dieran el apellido y la dirección de la empleada despedida y copié de los libros de contabilidad los datos de proveedores y clientes: datos incompletos, porque, como supimos por Alfonso, muchas de las ventas al detalle, las de los accesorios, se habían realizado a viandantes desconocidos y la mayor parte de las adquisiciones eran a personas privadas, pagadas al contado sin que quedara ningún rastro de ellas.5
Ya casi era la una. Tras anunciar que tal vez volvería a pasar y que, en todo caso, serían convocados para una declaración formal, dejé que los empleados cerraran la tienda y me fui a casa de mis padres.
Después de un centenar de metros, cuando entraba en a Via della Consolata, me llegó la voz de Alfonso:
—¡Brigada! —Me había seguido, añadió en cuanto se acercó, para decirme algo a espaldas de Mariangela—: Parece que esa criña6 se lo hacía con el jefe. Se ve —añadió— que le gusta que se lo hagan de dos maneras a la vez. Y por eso está de su parte. De todos modos… no sé, tal vez me equivoque, pero… ¿y si hubiera sido un pariente de Mariangela el que ordenara fraccare a golpes7 al jefe?
—Me habéis dicho que el hombre tenía acento piamontés, mientras que Mariangela es del sur. Si fuese un pariente suyo…
—… podría haber emparentado aquí con uno de los nuestros —sugirió, recalcando la palabra nuestros como dando a entender que se trataba de una estirpe mejor y mostrando una mueca de disgusto.
—Está bien, lo comprobaremos.
—… pero le ruego…
—No diremos nada a sus colegas, esté tranquilo.
Nos dimos la mano: la suya era viscosa.
Tasuta katkend on lõppenud.