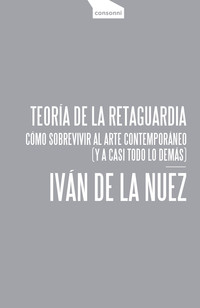Loe raamatut: «Teoría de la retaguardia»


Deseamos que disfrutes de este libro.
Si tienes interés, este archivo te puede facilitar el acceso a su formato impreso.
Envía este ebook a distribucion@consonni.org y
nos pondremos en contacto para informarte de los pasos a seguir.
Autor
Iván de la Nuez
Corrección
Sonia Berger
Diseño de la colección
Maite Zabaleta
Maquetación
Zuriñe de Langarika
Ilustración del autor haz click para ver imagen
Josunene (Josune Urrutia Asua)
Edición
consonni
C/ Conde Mirasol 13-LJ1D
48003 Bilbao
ISBN: 978-84-16205-38-7
Primera edición: noviembre de 2018, Bilbao
Edición en formato digital: noviembre de 2018
Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Los textos, traducciones e imágenes pertenecen a sus autoras/es.
Esta obra ha recibido una ayuda del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.
-------------------------
consonni es una editorial con un espacio cultural independiente en el barrio bilbaíno de San Francisco. Desde 1996 producimos cultura crítica y en la actualidad apostamos por la palabra escrita y también susurrada, oída, silenciada, declamada; la palabra hecha acción, hecha cuerpo. Desde el campo expandido del arte, la literatura, la radio y la educación ambicionamos afectar el mundo que habitamos y afectarnos por él.

TEORÍA DE LA RETAGUARDIA
CÓMO SOBREVIVIR AL ARTE CONTEMPORÁNEO (Y A CASI TODO LO DEMÁS)
A René de la Nuez
(San Antonio de los Baños, 1937 - La Habana, 2015)
In Memoriam
NOTICIA
Hace cuatro décadas, apareció Teoría de la vanguardia, un libro aclamado de inmediato. Su autor, Peter Bürger, lo enfiló hacia las dos tareas más importantes que, a su juicio, demandaba el arte: romper con la representación y disolver la frontera que lo separaba de la vida.
El fracaso en este doble cometido certificaba, siempre siguiendo a Bürger, la derrota de la vanguardia y quizá algo peor: su imposibilidad.
Cuarenta años después, esta Teoría de la retaguardia no es más que un pequeño tanteo en la marea de ese gran fiasco; aunque no pierde el tiempo ni llorándolo ni maquillándolo.
Sobre todo porque nuestra época no está marcada por la distancia entre el arte y la vida, sino por una tensión entre el arte y la supervivencia, que es la continuación de la vida por otros medios. (Eso sí, más precarios.)
En el malestar que brota de esa precariedad, este libro persigue el rastro de un arte que va dejando sus esquirlas en la política, la iconografía o la literatura, ámbitos desde los que regresa cada vez más maltrecho a su Ítaca de siempre: el museo.
En esos viajes de ida y vuelta, a menudo lo “contemporáneo” se convierte en un eufemismo para cobijarse en la inmortalidad. Un estribillo que lleva un siglo repitiéndose con el objetivo de no abordar el final.
En esa circunstancia, cabe preguntarse si el Arte Contemporáneo no se acaba nunca. O si es igual de mortal que todo aquello que invoca o pone bajo su lupa. Porque, si así fuera, entonces valdría la pena escribirle un final.
UNO. DUCHAMP Y EL DINOSAURIO. (CÓMO HACER PARA QUE EL ARTE NO TE ARRUINE UNA BUENA DOCTRINA)

CUANDO RESUCITÓ, EL READY-MADE TODAVÍA ESTABA AHÍ
Cada vez que Marcel Duchamp resucita, se encuentra con que el ready-made, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, sigue todavía ahí. Un ready-made que, cuando él murió en 1968, se comportaba como un capítulo del arte, la vanguardia o aquella revolución al alcance de unos adoquines.
Un fragmento, en fin, de esos estratos mayores que gobernaban la historia…
Pero ahora, cada vez que el maestro consuma el ritual de su regreso se tropieza con que, al contrario de lo que ocurría en sus tiempos de artista vivo, son esos grandes temas –el arte, la vanguardia y la revolución– los que han quedado reducidos a meros episodios de un ready-made que ya lo abarca todo.
Contra esa colonización, se planta este libro.
Contra este presente adjetivado en el que cualquier cosa es susceptible de reciclarse como artística. Y en el que, tal como sucedió con aquel urinario seminal, las cosas son cambiadas de sitio, solo que ahora con el secreto fin de neutralizar el calado subversivo de su sentido primigenio.
Da lo mismo que se las coloque en una galería o en un parlamento.
Bienvenidos, pues, a algunos de esos paisajes que habilitan el ready-made como la experiencia definitiva de esta época en la que todo, desde lo más sagrado hasta lo más profano, ya es carne de museo: el comunismo y la Guerra Civil, el grupo armado Baader Meinhof y los trajes de Gadafi, Guantánamo o la acción social (siempre y cuando la asumamos como “una de las bellas artes”).
Nuevas tecnologías y viejas vanidades se acoplan para diseminar esa continuación de la vanguardia por otros medios.
¿Qué significa “por otros medios”? Pues que, así como la guerra, según Clausewitz, consistía en una continuación violenta de la política, ahora el arte puede operar como una continuación light de esta.
Y si Duchamp, o más tarde Jeff Koons, concedieron entidad artística a algunos objetos –el urinario, una aspiradora– por el hecho de colocarlos en una galería, ahora le ha llegado el turno a los sujetos.
Antes fueron las cosas, hoy son las causas.
En su penúltima vuelta de tuerca, este ready-made ubicuo va incluso más allá de exponer la revolución o las batallas sociales, las guerras de género o las injusticias. Ya estamos en el punto de exponer personas.
Así, un museo de Malmö ha exhibido dos mendigos rumanos.
Previamente, en Londres, el dramaturgo Brett Bailey se inspiró en los zoológicos humanos de la época colonial para mostrar a personas de raza negra en situaciones de sumisión o dominación. Un poco más allá, el Museo Judío de Berlín nos deleitó con Judíos en la vitrina.
En esta espiral, hay quien ha sugerido convertir la cárcel de Guantánamo en un museo…
No es noticia que el Arte Contemporáneo recurra a seres humanos, vivos y también muertos, para mostrarlos en una exposición. Bien con el objetivo de remarcar un estado de explotación, dolor o prostitución; bien con la intención de ofrecerles un altavoz del que no disponen; bien con el propósito de remover nuestra indiferencia...
Pero, si hasta ahora el rechazo a estos procedimientos provenía de los enemigos del Arte Contemporáneo, hoy son unos cuantos los que, desde ese propio mundo, se resisten a envasar al vacío las contradicciones sociales para servirlas más tarde con una lógica de supermercado –sección pescadería fresca, por ejemplo–, desde la cual la crítica se convierte en denuncia; el discurso, en retórica; la democracia, en catarsis.
No hace falta reiterar que todo esto responde a las mejores intenciones. O que enfila sus cañones contra estereotipos y racismos varios. O que tiene como objetivo la remoción de nuestras occidentales conciencias.
Tampoco hace falta insistir en que, si a algunos nos cuesta discernir entre crítica y frivolidad, verdad e imagen, cultura y propaganda… ¡la culpa es de nuestra insensibilidad!
Mas lo cierto es que, a estas alturas, resulta difícil sobrellevar estas operaciones que denuncian el crimen reproduciendo el crimen, que redoblan la dominación para que esta resulte aún más evidente, y que llegan a la humillación de seres humanos… ¡para que podamos constatar la crisis del humanismo!
Todo a base de ignorar que los “otros”, los “sujetos subalternos” o los “sometidos” son tan diferentes entre sí como aquellos que los encasillan en sus presunciones.
Hace algún tiempo, harto de esos y otros ardides, el escritor nigeriano Wole Soyinka se desmarcó de la negritud licuada del multiculturalismo y optó por un término algo más fiero: “tigritud”.
Un tigre no va por el mundo preocupado por autodefinirse. Simplemente, actúa como tal: aguarda, salta, te devora.
Ahí te enteras de que es un tigre. Tarde, eso sí.
Tal vez estemos asistiendo al último ramalazo de una estética. Y a la confirmación de que el ciclo comenzado por Duchamp ha llegado a su fin.
No se trata, en cualquier caso, de una nimiedad: si este declive es real, entonces ya no tendrá sentido seguir hablando de eso que, perezosamente, llamamos Arte Contemporáneo.
Como tampoco tendría mucho sentido seguir ciegamente a Peter Bürger y a su Teoría de la vanguardia. Entre otras cosas porque los dos retos que estaba llamado a vencer el arte según este teórico –disolver la representación y, en consecuencia, fracturar la frontera que lo separaba de la vida–, se revelan no solo como una encomienda imposible, sino también obsoleta.
Más pertinente, en el entorno de esta derrota, sería intentar una modesta teoría de la retaguardia. Un ejercicio que resituara el pensamiento sobre el arte, aunque no en su relación con la vida, sino en su tensión con la supervivencia.
Mientras revisaba la primera versión de este libro, volví a actualizar mis fuentes sobre la retaguardia. Buscaba salir de las continuas referencias militares, las más abundantes, que colocaban al “retaguardismo” en una dimensión guerrillera o lo trataban como una especie de archivo móvil que, en épocas distintas de la historia, guardaba la memoria de los frentes de guerra.
Esto me permitió constatar la enorme diferencia entre la cantidad de libros dedicados al tema en español, o cualquier otra lengua, y en inglés (siempre a favor de este último idioma). O la deriva porno del asunto, con esa infinidad de llamadas, desde el mismo título, al sexo anal (y sus múltiples invitaciones a “entrar por la retaguardia”).
Una entrevista al sociólogo portugués Boaventura de Sousa –realizada en 2018 por David Fernández para el diario español El Salto–, y otra a la crítica mexicanoamericana Diana Taylor –hecha en 2016 por Paula Mónaco Felipe para El Telégrafo, de Ecuador–, me confirmaron el interés de la retaguardia para el actual campo social y artístico.
De Souza propone salir de las ideas vanguardistas, “capaces de ver lo que otras no ven”, que se suponen delante de su tiempo. A la contra, un pensamiento de retaguardia no sería el que es capaz de generar los hechos sino el que puede seguirlos. Un pensamiento, en definitiva, construido a la medida de “los que están a punto de desistir”.
En cuanto a Taylor, su decantación por la retaguardia la lleva más allá de las disciplinas académicas, hasta el punto de aceptar la importancia de “la vulnerabilidad del no saber” a la hora de armar el modelo de una idea del mundo.
Comprobar que el “retaguardismo” no es, siquiera, un vocablo aceptado como el vanguardismo me hizo pensar, con alivio, que la retaguardia nunca tendrá entidad suficiente para producir algún “ismo” en la cultura.
Confirmar, mientras reafirmaba o disentía de estas aproximaciones, el interés diverso en el tema me hizo sentir que la retaguardia es un lugar en el que uno nunca está solo.
La retaguardia, pues, como cobijo de una resistencia jalonada por el apogeo de la tecnología o la Era de la Imagen, por la posibilidad de que todo el mundo pueda ser artista o la certeza de que la política se ha convertido en pura performance, por el uso de la acción social como una de las bellas artes o el abuso del videoterrorismo como una de las malas artes, por los alojamientos del arte en la ficción o la demagogia de unos modelos que continúan buscando sus causas fuera del arte, aunque sigan beneficiándose de las consecuencias que solo pueden conceder el museo o el mercado.
QUE EL ARTE NO TE ARRUINE UNA BUENA DOCTRINA
Desde ese lugar en la retaguardia, nada mejor que evitar la superposición de la doctrina sobre la duda, del mapa ideológico sobre el territorio de los hechos. Y así, encender las alarmas en el caso de que uno se deje caer por una Bienal de Berlín, bajo el comisariado de Adam Szymczyk y Elena Filipovic, dedicada a indagar en los estragos de la gentrificación y los avances del neoliberalismo. Un evento tan capaz de ejercer la crítica a estos asuntos y, al mismo tiempo, tan incapaz de recorrer la modernidad berlinesa sin reparar en la huella del fascismo o el comunismo, las SS y la Stasi.
Y así, bajo el eclipse de esta “estrategia curatorial” –juro solemnemente que el término no reaparecerá en todo el libro–, ignorar olímpicamente esos dos planetas, camuflados en un sesudo proyecto que respondía a este título: Cosas que no producen sombra.
Algo parecido sucede cuando asistimos, en Madrid y en 2013, a una exposición del Museo Reina Sofía dedicada a la América Latina de los años ochenta del siglo XX. Un proyecto exhaustivo (Perder la forma humana), protagonizado por el arte político de esos tiempos y dispuesto en el museo desde las tesis del colectivo Conceptualismos del Sur.
En un momento dado, a uno le da por buscar lo ocurrido –en el arte político, la política artística, el arte contra la política y la política contra el arte– bajo las dos únicas revoluciones en el poder durante esos años: Cuba y Nicaragua.
Entonces –que el arte no te arruine una buena doctrina–, no encuentra lo ocurrido bajo esas revoluciones. Sencillamente, han sido amputadas de esta exposición, muy interesante hasta que ha tenido que afrontar la paradoja.
En Berlín se reconstruye una modernidad sin fascismo ni comunismo, sin el campo de concentración o el Muro.
En España se reconstruye un radicalismo latino-americano que no contempla las revoluciones que lo inspiraban, ni a los colegas procedentes de estas, que las respiraban.
Estas ausencias sí que producen sombras.
Sobre todo sin constatamos que el arte cubano de esa época no era muy diferente al que activaron sus vecinos contra el Plan Cóndor: creación colectiva, dimensión antropológica, crítica política, desmontaje de los símbolos nacionales, liberación sexual, influencias de Artaud, Grotowski o el Arte Povera, sospecha de la voz de los maestros...
Y produce todavía más sombras si confirmamos que en Nicaragua sucedía lo contrario. Y que allí, el arte impulsado por la Revolución se proyectaba como una utopía arcaica, un regreso a la comunidad precolonial marcado por el experimento de Ernesto Cardenal en Solentiname.
¡Qué buen contrapunto el de estas revoluciones para “perder la forma humana”, según se anunciaba en el título mismo de aquel proyecto!
Pero la paradoja tiene poca cabida en un Arte Contemporáneo que, cada vez más, se confunde con el Evangelio y que, mientras más se jacta de su apelación al conocimiento, más se funde con la fe.
En De la guerra, la duda es clave en el capítulo titulado, precisamente, “Crítica”. Allí, Clausewitz recomienda sospechar ligeramente de las causas, que todo lo justifican, incluidos nuestros errores más letales.
Sería, más bien, en el ámbito de las consecuencias donde debería establecerse una crítica pertinente. En esa zona poco glamurosa de la guerra que se cobija en la retaguardia. Allí donde van a recalar las formas extremas de la supervivencia que no encuentran correlatos institucionales a la hora de alojar con solvencia sus nuevos desafíos.
¿PLATAFORMA?, ¿QUÉ PLATAFORMA?
Una teoría de la retaguardia no desconoce que artistas como Duchamp o Beuys lo dieron todo –o casi todo– para quebrar ese muro entre el arte y la vida. Pero tampoco puede ignorar que esta no ha sido una batalla exclusiva de los vanguardistas. Un decadente como Oscar Wilde avanzó lo suyo en amalgamar los dos mundos; y pocos como él han pagado tan caro esta fusión.
No hablemos ya de Gilbert K. Chesterton, quien consiguió –ironía mediante– una parábola sobre el arte como anarquía en El hombre que fue jueves. (Hay que recomendar esta novela a las actuales agencias del arte político que pululan por todo el mundo.)
A una teoría de la retaguardia tampoco se le puede escapar la siguiente coincidencia: que una reafirmación tan enfática del arte político como la Documenta de Kassel y un ataque tan feroz al arte que se congrega allí, como el que suele esgrimir el novelista francés Michel Houellebecq, escogieran la misma figura para nombrar sus antitéticos alegatos: Plataforma.
Esto ocurrió en 2008. Y esa similitud nominal entre una política de izquierdas y una cínica de derechas nos lleva a considerar las cosas de otra manera. Bien miradas, las plataformas que más nos convengan puede que no sean las que aluden a su aserción como “programa”, “agenda” o “estrategia”, sino aquellas que indican su sentido físico: el de unas balsas concretas capaces de ofrecer resuello a los supervivientes. A los que se han movido entre la diferenciación zoológica del multiculturalismo (cada bestia en su jaula) y la disolución absoluta del estándar global (todas las bestias en la misma jaula siempre que pierdan su singular fiereza). O a los que se han sacudido de encima el socialismo real y les ha venido encima el capitalismo irreal mientras se mantienen a flote sin muchas alforjas.
En esta encrucijada, solo se puede transmitir conocimiento o emoción estética a costa de poner en peligro la propia condición de artista. Y si, de Hegel a Agamben, ese artista ya se percibía como un “hombre sin contenido” porque explayaba su encomienda “más allá” del propio arte, tendríamos que renovar nuestra batería de preguntas.
¿Estamos ante un arte suicida? Si así fuera, ¿no habrá, en este despojo, un acto desesperado de “dar lo que no se tiene”? ¿No consistía precisamente en eso –en dar lo que no se tiene– el amor para Lacan? ¿Y esto no indicaría el éxtasis de un arte, con ínfulas conceptualistas, que a final resulta candorosamente romántico?
Después de abismarse a otros mundos –la política, los media, la tecnología, la iconografía o la literatura– el arte ha ido dejando por ahí sus retazos. Por eso se comporta como un monstruo menguante cada vez que regresa, desvencijado, de su odisea a La Institución y a su abanico de prestigios.
Esta diferencia entre una ida pletórica y una vuelta rebajada hace poco creíbles muchas propuestas del Arte Contemporáneo, pues la clave no está en que este pueda desbordarse, “más allá de sí mismo”, sino en que no sea capaz de llevar hasta el último puerto el reto que plantea su expansión.
Lo reprochable no es, como dicen los conservadores, aventurarse hasta quedar fuera de sí, sino no convertir esta apuesta en la medida de su futuro.
Tasuta katkend on lõppenud.