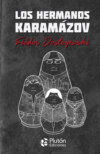Loe raamatut: «Novelas completas»

© Plutón Ediciones X, s. l., 2020
Traducción: Benjamin Briggent
Diseño de cubierta y maquetación: Saul Rojas
Edita: Plutón Ediciones X, s. l.,
E-mail: contacto@plutonediciones.com
http://www.plutonediciones.com
Impreso en España / Printed in Spain
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.
I.S.B.N: 978-84-18211-18-8
Estudio Preliminar
Jane Austen, destacada novelista británica, nació en el seno de una familia que pertenecía a la burguesía agraria, el 16 de diciembre de 1775 en la rectoría de Steventon (Hampshire). Fue la séptima hija de una familia de ocho hermanos. Su educación estuvo a cargo de su padre, pastor anglicano y rector de la parroquia de Steventon. En 1801, los Austen se trasladaron a Bath y, tras la muerte de su padre, en 1805, primero a Southampton y luego a Chawton, un pueblo de Hampshire, donde la escritora redactó la mayoría de sus novelas y que claramente se refleja en su obra. Al parecer, tuvo una vida tranquila, sin grandes acontecimientos y no llegó a contraer matrimonio, a pesar de ser un tema recurrente en sus escritos. Falleció muy joven, posiblemente de la enfermedad de Addison, a los cuarenta y un años de edad, el 18 de julio de 1817 en la localidad inglesa de Winchester.
En relación a su obra, Jane Austen es considerada una de las autoras más influyentes dentro de la literatura anglosajona. Su novela romántica goza de un estilo innovador, de tinte costumbrista y cargado de ironía, lo cual le da un toque de comicidad a sus escritos que ha logrado influir de manera notable en generaciones posteriores de escritores ingleses.
Sus historias se centran en aspectos cotidianos y, por tanto, afines a la vida real. La variedad, el entretenimiento y el camino incierto del protagonista son temas recurrentes en cada una de sus obras. La intriga narrativa suele ser de poca importancia, por lo que el interés reside en la agudeza con la que son interpretados los diferentes matices psicológicos de sus personajes, y en la descripción afable y comprensiva, pero no carente de maliciosa ironía, del ambiente social en que se encuentran, que no es otro que el de una burguesía acomodada.
Jane Austen comenzó a escribir desde muy joven, y muchas de sus obras fueron compiladas años después de su muerte, incluso varias de ellas llevadas al cine y a la televisión en diversas ocasiones. Algunas novelas que presentamos en este libro tardaron más de quince años en ser editadas y presentadas a la sociedad.
Sentido y Sensibilidad (1811) fue su primera obra publicada, y con ella consiguió darse a conocer dentro del mundo literario. Esta novela, caracterizada por su realismo, se centra en la historia de dos hermanas, con personalidades antagónicas, y sus encuentros amorosos. Dos años más tarde se publicó Orgullo y Prejuicio (1813), que se convertiría en un gran éxito y, posiblemente, en su obra más conocida. En ella, relata la historia de las cinco hermanas Bennet y las tribulaciones de sus respectivos amoríos, en donde el orgullo y la distancia social, la astucia y la hipocresía, los malentendidos y los juicios apresurados llevan a sus personajes al escándalo y al dolor, pero también a la comprensión y al amor verdadero. Le sigue Mansfield Park (1814), probablemente, la novela más densa y compleja de la autora, que presenta un orden familiar y social que se deshace y restaura a través de los ojos de la joven protagonista, y Emma (1816), cuyo personaje principal se empeñada en hacer de Celestina de todas sus amistades. Finalmente, sus últimas novelas: Persuasión, obra en la que la vanidad y los prejuicios de una aristocrática familia se interponen en el amor profundo y sincero de una joven pareja; y La Abadía de Northanger, siendo esta última una parodia de la incipiente novela gótica, fueron publicadas juntas en 1817, de manera póstuma al igual que Lady Susan, novela epistolar que narra los planes de la protagonista por encontrar un nuevo marido y, además, casar a su joven hija.
Jane Austen ha sido considerada por los círculos académicos como una escritora conservadora. Todas sus novelas narran los enredos románticos de sus heroínas, tratados con gracia y profundidad; sin embargo, la candidez de sus obras, para muchos es meramente aparente, y puede interpretarse de varias maneras, por lo que la crítica feminista más actual señala que en su obra también puede apreciarse una novelización del pensamiento de Mary Wollstonecraft, la primera filósofa feminista de la historia.
Sea como fuere, el atractivo atemporal de sus entretenidos argumentos, y el ingenio e ironía de su estilo, hacen que Jane Austen sea una de las autoras más conocidas y queridas del mundo angloparlante.

Sentido y Sensibilidad
Capítulo I
La familia Dashwood llevaba largo tiempo establecida en Sussex. Su propiedad era de razonable tamaño, y en el centro de ella se encontraba la vivienda, Norland Park, donde la manera tan digna en que habían vivido por muchas generaciones consiguió el respeto de todos los conocidos del lugar. El último dueño de esta propiedad había sido un hombre soltero, que alcanzó una muy avanzada edad, y que durante gran parte de su vida tuvo en su hermana una fiel compañera y ama de llaves. Pero la muerte de ella, ocurrida diez años antes que la suya, produjo grandes alteraciones en su hogar. Para compensar tal pérdida, invitó y recibió en su casa a la familia de su sobrino, el señor Henry Dashwood, el legítimo heredero de la finca Norland y la persona a quien se proponía legarla en su testamento. En compañía de su sobrino y sobrina, y de los hijos de ambos, la vida transcurrió cómodamente para el anciano caballero. Su cariño a todos ellos fue creciendo con el tiempo. La constante atención que el señor Henry Dashwood y su esposa prestaban a sus deseos, nacida no del mero interés sino de la bondad de sus corazones, hizo su vida confortable en todo aquello que, por sus achaques, podía convenirle; y la alegría de los niños añadía nuevos placeres a su existencia.
De un primer matrimonio, el señor Henry Dashwood tenía un hijo; y de su esposa actual, tres hijas. El hijo, un joven sensato y respetable, tenía el futuro asegurado por la fortuna de su madre, que era notable, y de cuya mitad había entrado en posesión al cumplir su mayoría de edad. Además, su propio matrimonio, acontecido poco después, lo hizo más rico aún. Para él, entonces, la herencia de la finca Norland no era ciertamente tan importante como para sus hermanas; pues ellas, independientemente de lo que pudiera dejarles su padre si heredaba esa propiedad, eran de fortuna que no puede considerarse sino pequeña. Su madre no poseía nada, y el padre solo podía disponer de siete mil libras, porque de la otra mitad de la fortuna de su primera esposa también era beneficiario el hijo, y él solo poseía derecho al usufructo de ese patrimonio mientras viviera.
Falleció el anciano caballero, se leyó su testamento y, como casi todos los testamentos, este repartió por igual desengaños y alegrías. En su última voluntad no fue ni tan injusto ni tan desagradecido como para privar a su sobrino de las tierras, pero se las dejó en términos tales que destruían la mitad del valor de la herencia. El señor Dashwood había deseado esas propiedades más por el bienestar de su esposa e hijas que para sí mismo y su hijo; sin embargo, el legado estaba asignado a su hijo, y al hijo de este, un niño de cuatro años, de tal forma que a él le quitaban toda posibilidad de velar por aquellos que más caros le eran y que más necesitaban de apoyo, ya sea a través de un eventual impuesto sobre las propiedades o la venta de sus valiosos bosques. Se habían tomado las provisiones necesarias para asegurar que todo fuera en beneficio de este niño, el cual, en sus ocasionales visitas a Norland con su padre y su madre, había conquistado el cariño de su tío con aquellos rasgos atractivos que no suelen escasear en los niños de dos o tres años: una pronunciación imperfecta, el inquebrantable deseo de hacer siempre su voluntad, innumerables jugarretas y artimañas y ruido por montones, gracias que finalmente terminaron por desplazar el valor de todas las atenciones que, durante años, había recibido el caballero de su sobrina y de las hijas de esta. No era su intención, sin embargo, faltar a la bondad, y como señal de su estima por las tres niñas le dejó mil libras a cada una.
En un comienzo la desilusión del señor Dashwood fue notable; pero era de temperamento alegre y confiado; razonablemente podía esperar vivir muchos años y, haciéndolo de manera sobria, ahorrar una suma considerable de la renta de una propiedad ya de buen tamaño, y capaz de casi inmediato aumento. Pero la fortuna, que había tardado tanto en llegar, fue suya solo durante un año. Únicamente consiguió sobrevivir esto a su tío, y diez mil libras, incluidos los últimos legados, fue todo lo que quedó para su viuda e hijas.
Tan pronto como se conoció que la vida del señor Dashwood estaba en peligro, fueron a buscar a su hijo y a él le encargó el padre, con la intensidad y urgencia que la enfermedad hacía necesarias, el bienestar de su madrastra y hermanas.
El señor John Dashwood no poseía la profundidad de sentimientos del resto de la familia, pero sí le afectó una recomendación de tal naturaleza en un momento como ese, y prometió hacer todo lo que estuviera en sus manos por el bienestar de sus parientes. El padre se sintió aliviado ante tal promesa, y el señor John Dashwood se entregó entonces tranquilamente a considerar cuánto podría juiciosamente hacer por ellas.
No era John Dashwood un joven mal dispuesto, a menos que comportarse como algo frío de corazón y un poco egoísta fuera tener mala disposición; pero en general era respetado, porque se conducía con discreción en el desempeño de sus deberes cotidianos. De haberse casado con una mujer más amable, podría haber llegado a ser más respetable de lo que era —incluso él mismo podría haberse transformado en alguien amable—, porque era muy joven cuando se casó y le tenía mucho afecto a su esposa. Pero la señora de John Dashwood era una grosera caricatura de su esposo, más estrecha de corazón y más egoísta que él.
Al hacer la promesa a su padre, había sopesado en su interior la posibilidad de aumentar la fortuna de sus hermanas dándoles mil libras a cada una. En ese momento realmente se sintió a la altura de tal cometido. La perspectiva de aumentar sus ingresos actuales con cuatro mil libras anuales, que venían a sumarse a la mitad restante de la fortuna de su propia madre, le alegraba el corazón y lo hacía sentirse muy dadivoso. “Sí, les daría tres mil libras: ¡Cuán espléndido y generoso gesto! Bastaría para dejarlas en completa holgura. ¡Tres mil libras! Podía desprenderse de tan considerable suma con casi ninguna rémora”. Pensó en ello durante todo el día, y en muchos de los siguientes, y no se volvió atrás.
No bien había terminado el funeral de su padre cuando la esposa de John Dashwood, sin haber hecho ningún comunicado de sus intenciones a su suegra, llegó con su hijo y sus criados. Nadie podía discutirle su derecho a venir: la casa pertenecía a su esposo desde el instante mismo de la muerte de su padre. Pero eso mismo agravaba la falta de delicadeza de su conducta, y no se necesitaba ninguna sensibilidad especial para que cualquier mujer en la situación de la señora Dashwood se sintiera extraordinariamente agraviada por ello; en ella, sin embargo, existía un tan alto sentido del honor, una generosidad tan romántica, que cualquier ofensa de ese tipo, ejercida o recibida por quienquiera que fuese, se transformaba en fuente de imborrable enfado. La señora de John Dashwood nunca había contado con el especial aprecio de nadie en la familia de su esposo; pero, hasta entonces, no había tenido oportunidad de mostrarles con cuán poca consideración por el bienestar de otras personas podía actuar cuando la ocasión lo precisaba.
Sintió la señora Dashwood de manera tan profunda este actuar descortés, y tan intenso desdén hacia su nuera le produjo, que a la llegada de esta última habría abandonado la casa para siempre de no haber sido porque, primero, el ruego de su hija mayor la llevó a reflexionar sobre la conveniencia de hacerlo; y, más tarde, por el tierno amor que sentía por sus tres hijas, decidió quedarse y por ellas evitar una ruptura con el hermano. Elinor, esta hija mayor cuya recomendación había sido tan positiva, poseía una solidez de juicio y serenidad de actuación que la calificaban, aunque con solo diecinueve años, para aconsejar a su madre, y frecuentemente le permitían contrarrestar, para beneficio de toda la familia, esa exageración de espíritu en la señora Dashwood que tantas veces pudo llevarla a la imprudencia. Era de gran corazón, de carácter amable y arraigados sentimientos. Pero sabía cómo gobernarlos: algo que su madre todavía tenía que aprender, y que una de sus hermanas había resuelto que nunca se le enseñara.
Las cualidades de Marianne estaban, en muchos aspectos, a la par de las de Elinor. Tenía inteligencia y buen juicio, pero era exagerada en todo; ni sus penas ni sus alegrías conocían la moderación. Era generosa, amable, atrayente: era todo, menos juiciosa. La semejanza entre ella y su madre era notable.
Preocupaba a Elinor la demasiada sensibilidad de su hermana, la misma que la señora Dashwood valoraba y apreciaba. En las actuales circunstancias, una a otra se incitaban a vivir su pena sin permitir que aflojara su violencia. Voluntariamente renovaban, buscaban, recreaban una y otra vez la agonía de pesadumbre que las había aturdido en un comienzo. Se entregaban por completo a su dolor, buscando acrecentar su desdicha en cada imagen capaz de reflejarla, y decidieron jamás admitir alivio en el futuro. También Elinor estaba hondamente afligida, pero todavía podía luchar, y esforzarse. Podía consultar con su hermano, y recibir a su cuñada a su llegada y proporcionarle la debida atención; y podía luchar por animar a su madre a parecidos esfuerzos e inducirla a alcanzar semejante dominio sobre sí misma.
Margaret, la otra hermana, era una niña alegre y de buen carácter, pero como ya había absorbido una buena dosis de las ideas románticas de Marianne, sin tener demasiado de su cordura, a los trece años no prometía igualar a sus hermanas mayores en posteriores etapas de su vida.
Capítulo II
La señora de John Dashwood se instaló como dueña y señora de Norland, y su suegra y cuñadas descendieron a la categoría de visitantes. Mientras tanto, sin embargo, las trataba con tranquila cortesía, y su marido con tanta bondad como le era posible sentir hacia cualquiera más allá de sí mismo, su esposa e hijo. Realmente les insistió, con alguna obstinación, para que consideraran Norland como su hogar; y dado que ningún proyecto le parecía tan apropiado a la señora Dashwood como permanecer allí hasta acomodarse en una casa de la vecindad, aceptó su invitación.
Quedarse en un lugar donde todo le recordaba antiguas alegrías, era exactamente lo que tranquilizaba a su mente. En los buenos tiempos, nadie tenía un temperamento más alegre que el de ella o poseía en mayor grado esa optimista expectativa de felicidad que es la felicidad misma. Pero también en la pena se dejaba llevar por la fantasía, y se hacía tan inaccesible al alivio como en el placer se encontraba más allá de toda moderación.
La señora de John Dashwood no aprobaba de ningún modo lo que su esposo se proponía realizar por sus hermanas. Disminuir en tres mil libras la fortuna de su querido muchachito significaría empobrecerlo de la manera más horrible. Le rogó pensarlo mejor. ¿Cómo podría justificarse ante sí mismo si privara a su hijo, su único hijo, de tan gran cantidad? ¿Y qué derecho podían esgrimir las señoritas Dashwood, que eran solo sus medias hermanas —lo que para ella significaba que no eran realmente parientes—, a exigir de su generosidad una suma tan grande? Era bien sabido que no se podía aguardar ninguna clase de cariño entre los hijos de distintos matrimonios de un hombre; y, ¿por qué habían de arruinarse, él y su pobrecito Harry, haciendo donación a sus medias hermanas de todo su dinero?
—Fue la última petición de mi padre —contestó su esposo—, que yo ayudara a su viuda y a sus hijas.
—Osaría decir que no sabía de qué estaba hablando; diez a uno a que le estaba fallando la cabeza en ese instante. Si hubiera estado en sus cabales no podría habérsele ocurrido pedirte algo así, que despojaras a tu propio hijo de la mitad de tu fortuna.
—Mi querida Fanny, él no acordó ninguna cantidad en particular; tan solo me rogó, en términos generales, que las apoyara y procurara hacer que su situación fuera algo más desahogada de lo que estaba en sus manos hacer. Quizá habría sido mejor que dejara todo a mi voluntad. Difícilmente habría podido suponer que yo las abandonaría a su suerte. Pero como él deseó que se lo prometiera, no pude menos que hacerlo. Al menos, fue lo que pensé en ese instante. Existió, así, la promesa, y debe ser cumplida. Algo hay que hacer por ellas cuando dejen Norland y se establezcan en un nuevo hogar.
—Está bien, entonces, hay que hacer algo por ellas; pero ese algo no necesita ser tres mil libras. Ten en cuenta —agregó— que cuando uno se desprende del dinero, jamás lo recupera. Tus hermanas se casarán, y se habrá ido para siempre. Si siquiera algún día se lo pudieran devolver a nuestro pobre hijito...
—Pero, ciertamente —dijo su esposo con gran gravedad—, eso cambiaría todo. Puede llegar un momento en que Harry lamente haberse separado de una suma tan apreciable. Si, por ejemplo, llegara a tener una familia numerosa, sería un muy conveniente complemento a sus rentas.
—De todas maneras lo sería.
—Así, pues, sería mejor para todos si se menguara la cantidad a la mitad. Quinientas libras significarían un buen incremento en sus fortunas.
—¡Ah, más allá de todo lo que pudiera pensarse! ¡Qué persona en el mundo haría siquiera la mitad por sus hermanas, incluso si fuesen verdaderas hermanas! Y en este caso... ¡solo medias hermanas! Pero, ¡posees un espíritu tan desprendido!
—No querría hacer nada rastrero —respondió él—. En estas ocasiones, uno preferiría hacer demasiado antes que muy poco. Al menos, nadie puede pensar que no he hecho bastante por ellas; incluso ellas mismas, difícilmente pueden esperar más.
—Imposible saber qué podrían esperar ellas —dijo la señora—, pero no nos corresponde pensar en sus expectativas. El punto es qué puedes permitirte desprender.
—Ciertamente, creo que puedo permitirme darle quinientas libras a cada una. Tal como están las cosas, sin que yo añada nada, cada una tendrá más de tres mil libras a la muerte de su madre: una fortuna muy considerable para cualquier mujer joven.
—Claro que lo es; y, ciertamente, pienso que a lo mejor no deseen ninguna suma adicional. Tendrán diez mil libras entre las tres. Si se casan, seguramente harán un buen matrimonio; y si no lo hacen, pueden vivir juntas de manera muy tranquila con los intereses de las diez mil libras.
—Sin duda cierto, y, por lo tanto, no sé si, teniéndolo presente todo, no sería más aconsejable hacer algo por su madre mientras viva, antes que por ellas; algo como una pensión anual, quiero decir. Mis hermanas percibirían los beneficios tanto como ella. Cien libras al año las mantendrían en una perfecta tranquilidad. Su esposa dudó un tanto, sin embargo, en conceder su aprobación a este plan.
—De todas formas —dijo—, es mejor que separarse de quinientas libras de una vez. Pero si la señora Dashwood vive quince años más, eso se va a convertir en un abuso.
—¡Quince años! Mi querida Fanny, su vida no puede valer ni la mitad de tal cantidad.
—Ciertamente no; pero, si te das cuenta, la gente siempre vive eternamente cuando hay una pensión de por medio; y ella es muy fuerte y saludable, y apenas ha cumplido los cuarenta. Una pensión anual es negocio muy serio; se repite año tras año y no hay forma de librarse de ella. Uno no se da cuenta de lo que hace. Yo sí he conocido suficientemente los problemas que acarrean las pensiones anuales, porque mi madre se encontraba ligada por la obligación de pagarlas a tres antiguos sirvientes jubilados, según mi padre lo había establecido en su legado. Es increíble cuán desagradable lo encontraba. Dos veces al año había que pagar estas pensiones; y, además, estaba la dificultad de hacérsela llegar a cada uno; luego se dijo que uno de ellos había muerto, y después resultó un bulo. A mi madre le ponía enferma todo el asunto. Sus entradas no eran de ella, decía, con estas perpetuas demandas; y había sido muy poco considerado de parte de mi padre, porque, de otra forma, el dinero habría estado totalmente a disposición de mi madre, sin ningún obstáculo. De allí me ha venido tal rechazo a las pensiones, que estoy segura de que por nada del mundo me ligaré al pago de una.
—En verdad es molesto —replicó el señor Dashwood— que cada año se pierda de esa manera parte del ingreso de uno. Los bienes con que uno cuenta, como tan justamente dice tu madre, no son de uno. Estar obligado a pagar regularmente una suma como esa en fechas fijas, no es para nada apetitoso: le priva a uno de su libertad.
—Sin duda; y, después de todo, nadie te lo agradece. Sienten que están asegurados, no haces más de lo que se espera de ti y ello no despierta ninguna generosidad. Si estuviera en tu lugar, para cualquier cosa que hiciera me guiaría por mi solo criterio. No me comprometería a darles nada todos los años. Algunos años puede ser muy inconveniente desprenderse de cien, o incluso de cincuenta libras, sacándolas de nuestros propios gastos.
—Creo que tienes razón, mi amor; será mejor que no haya ninguna renta anual en este caso; lo que sea que les pueda dar de cuando en cuando será de mucho mayor ayuda que una asignación anual, porque si se sintieran seguras de un ingreso mayor solo elevarían su estilo de vida, y con ello no serían un penique más ricas al final del año. De todas maneras, será lo más acertado. Un regalo de cincuenta libras de vez en cuando impedirá que se aflijan por asuntos de dinero, y pienso que saldará ampliamente la promesa hecha a mi padre.
—Naturalmente que lo hará. A decir verdad, estoy profundamente convencida de que la idea de tu padre no era ni mucho menos que les dieras dinero. Me atrevo a decir que la ayuda en que pensaba era lo que justamente podría esperarse de ti; por ejemplo, cosas como buscar una casa pequeña y cómoda para ellas, ayudarlas a trasladar sus cosas, enviarles algún presente de pesca y caza, o algo semejante, siempre que sea la temporada. Apostaría mi vida a que no estaba pensando en más que eso; en verdad, sería bastante raro e improcedente si hubiera buscado otra cosa. Si no, piensa, mi querido señor Dashwood, cuán descansadas pueden vivir tu madre y sus hijas con los intereses de siete mil libras, además de las mil libras de cada una de las niñas, que les aportan cincuenta libras anuales por persona; y, por supuesto, de allí le pagarán a su madre por su alojamiento. Entre todas juntarán quinientas libras anuales, y ¿piensas para qué van a querer más cuatro mujeres? ¡Les saldrá tan barato vivir! El mantenimiento de la casa ni lo notarán. No tendrán carruajes ni caballos, y casi ningún sirviente; no recibirán visitas, ¡y qué gastos van a tener! ¡Tan solo piensa en lo bien que van a estar! ¡Quinientas anuales! No puedo ni pensar cómo gastarán siquiera la mitad; y en cuanto a que les des más, no tiene razón de ser. Estarán en mejores condiciones de darte a ti algo.
—Ciertamente —dijo el señor Dashwood—, creo que tienes toda la razón. De todas maneras, con su petición mi padre no puede haber querido decir sino lo que tú señalas. Me parece muy claro ahora, y cumpliré estrictamente mi compromiso con algunas ayudas y gentilezas como las que has descrito. Cuando mi madre se traslade a otra casa, me pondré a su servicio en todo lo que me sea posible para acomodarla. Quizás en ese momento también sea adecuado hacerle un pequeño regalo, como algún mueble.
—Desde luego —replicó la señora Dashwood—. Sin embargo, hay una cosa que debe tenerse en cuenta. Cuando tu padre y madre se trasladaron a Norland, aunque vendieron el mobiliario de Stanhill, se reservaron toda la vajilla, cubiertos y mantelería, que ahora han quedado para tu madre. Y así, apenas se cambien tendrán su casa casi completamente surtida.
—Indudablemente, esa es una reflexión de la mayor trascendencia. ¡Un legado valioso, claro que sí! Y parte de la platería habría sido aquí una muy grata suma a la nuestra.
—Sí; y la vajilla para el desayuno es doblemente preciosa que la de esta casa. Demasiado preciosa, a mi juicio, para los lugares en que ellas pueden permitirse vivir. Pero, de cualquier manera, así es la cosa. Tu padre solo pensó en ellas. Y debo decir esto: no le debes a él ninguna gratitud expresa, ni estás obligado con sus propósitos, porque bien sabemos que, si hubiera podido, les habría dejado casi todo lo que poseía en el mundo a ellas.
Este argumento fue incontestable. En él encontró John Dashwood toda la fuerza que antes le había faltado para llevar a cabo sus planes; y, por último, resolvió que sería totalmente innecesario, si no por completo inadecuado, hacer más por la viuda y las hijas de su padre que esos gestos de buena vecindad que su propia esposa le había señalado.