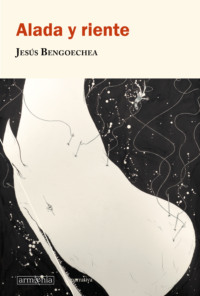Loe raamatut: «Alada y riente»

Alada y riente
JESÚS BENGOECHEA
Alada y riente
www.armaeniaeditorial.com
1.ª edición: junio 2016
1ª edición ebook: agosto 2021
Ilustración de cubierta: © Tom Neely, Moby-Dick, 2007
Ilustración de solapa: Jesús Bengoechea Martí (D.R.)
Copyright © Jesús Bengoechea Martí, 2016
Copyright de la edición © Armaenia Editorial, S.L. 2016, 2021
Armaenia Editorial, S.L.
www.armaeniaeditorial.com
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas por las leyes,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-18994-01-2

A mi hermano de su hermano,
que también escribía.
«¡Oh, alada y riente mentira, cuándo será que
los hombres se convenzan de la necesidad de tu triunfo!
¿Cuándo aprenderán que las almas donde sólo existe la luz de
la verdad son almas tristes, torturadas, adustas, que hablan en silencio con la muerte, y tienden sobre la vida una capa de ceniza? ¡Salve, risueña mentira, pájaro de luz que cantas como la esperanza!»
Ramón María del Valle-Inclán
Sonata de invierno
«Nothing that happens after we are twelve matters very much»
James M. Barrie
Londres, 2 de marzo de 1878
Inolvidable amigo, tal vez soñado:
Que me lleve el Diablo si en el momento en que empuño esta pluma de ave y me siento frente al pliego de papel estoy seguro de tener por destinatario a un ser real, de carne y hueso. Créeme si te confío que en ocasiones, al recordarte, figuro tu presencia como un mero producto de mi imaginación, una quimera fabulosa que ya no vive —que nunca vivió— sino en el mar tibio y enfermizo, encrespado y ácido de mis delirios, los que entonces me azotaban y los que aún me consumen. Tan mágico te presentas en el escenario de mis remembranzas, tan magníficamente benigno reapareces en ocasiones en el marco onírico de mis noches febriles, que no puedo por menos que dudar de tu existencia, como si el calor de la mano que tantas veces apretó mi brazo para infundirme ánimo no fuera carta de presentación válida ante los impíos fantasmas de zozobra que gobernaban mi vida y todavía, como entonces, la someten a permanente tortura. Llevado de la esperanza de que existas de hecho, te escribo estas líneas. Aún me niego a aceptar que durante aquellas angustiosas semanas en el vientre de la ballena sólo compartí mis cuitas con dos espectros neblinosos, engendrados por el detritus que la desesperación siembra en los recovecos del cerebro, allí donde la mente fabrica imágenes, gestos, palabras. ¿Debo resignarme a asumir que os inventé a ambos en la búsqueda de un amigo con quien compartir aquella situación? Como refutación de esta hipótesis dispongo de la nota que, firmada de tu puño y letra, me entregaste junto al ruego de escribiros en caso de supervivencia. Para bien o para mal, estoy vivo y presto a satisfacer tu grata encomienda. Tengo en mis manos el referido trozo de papel, lo manoseo y lo contemplo. Las letras quebradas y trémulas que sobre él trazaste, a fin de comunicarme vuestra dirección en Italia, permanecen en su superficie como prueba de vuestra adscripción a la zona concreta de las cosas, y no obstante aún estoy tentado de dudar de mis sentidos. Al fin y al cabo, y situándonos en el peor de los casos, el remitir una carta a dos simples hijos de la fiebre y la locura no es el mayor dislate que he cometido ni cometeré.
Permite que comience relatando muy sucintamente lo que ha sido de mí desde la última vez que nos vimos. Como ya preveíamos, el brutal estornudo del cachalote nos impulsó a los tres en direcciones aleatorias, y he aquí el segundo y no menos importante de mis temores. No puedo dejar de dudar si tu hijo y tú saldríais, como yo, airosos de la insólita odisea. Así como me pregunto si eras real antes de la hecatombe que nos lanzó por los aires, anhelo confirmar que continúas en el mundo tras ella. Deseo fervientemente que así sea, mi inolvidable amigo. Espero que cuando esta carta llegue a vuestras manos tanto tu hijo como tú os encontréis perfectamente, sanos y juntos. Os imagino leyendo esta carta al calor de un fuego que crepita en la chimenea y os comunica una luz cálida. Sentado en una butaca con vuestro gato ronroneando en el regazo, lees estas palabras a tu hijo en la atmósfera lánguida y confortable de una tarde de otoño. Durante aquellas semanas en las que junto a vosotros me convertí en moderno émulo de Jonás, me hablaste mucho de vuestra vida en Italia, modesta y feliz. Me referiste con tanto orgullo las discretas alegrías y los sinsabores de tu humilde profesión, me describiste con tan cuidadoso detalle vuestra acogedora casa de roble, que ahora me resulta fácil, amigo mío, representaros en la luz tenue de una sala de estar infundida de paz a la inquieta penumbra de una chimenea. Soy capaz incluso de imaginarlo con mayor precisión. Imagino que ahora te has visto obligado a interrumpir la lectura en voz alta de esta frase porque los múltiples relojes que, según tu testimonio, adornan en mil formas e ingeniosas variantes las paredes de tu casa han anunciado al unísono las seis en punto de la tarde. Ahora tu hijo y tú estáis en silencio, envueltos en mil melodías contradictorias y enfrentadas que no obstante forman un conglomerado sonoro extrañamente armónico. ¿Ha cesado ya la sinfonía heterogénea? Sigue leyendo entonces, mi amigo inolvidable y acaso soñado.
El cachalote, como decía, nos impulsó a los tres en diversas direcciones. Según he podido colegir con posterioridad, la mía fue dirección nordeste. Como bien sabes, estoy suficientemente familiarizado con la idiosincrasia de estos cetáceos. Debo reconocer, sin embargo, que me sorprendió vivir en carne propia la velocidad infernal de sus estornudos, la potencia huracanada que imprimen al aire expulsado en ese trance. Ni siquiera, de hecho, estaba seguro de que las gigantescas criaturas acuáticas dispusieran de esa facultad o servidumbre. Como recordarás, me mostré escéptico cuando tu hijo expuso la brillante idea que a la postre nos liberaría del cautiverio. Aseguré a tu hijo que jamás tuve noticias de un solo estornudo de una ballena o cachalote, y creo que puedo considerarme ducho en la materia. No había, pues, razón alguna para pensar que la Ballena Blanca respondiera con este acto reflejo al estímulo dañino de una hoguera encendida en sus mismísimas entrañas. Pero, ¡vive Dios!, nada podíamos perder intentándolo. ¿Recuerdas el humo negruzco anegando la sórdida y viscosa dependencia? ¿Recuerdas el progresivo temblor de las cartilaginosas paredes cuando aquellos estertores, consecuencia del picor de garganta sobrevenido al leviatán, comenzaron a resonar desde allá arriba, anunciando nuestro inminente lanzamiento? Fue espeluznante, ¿verdad? Me parece que te estoy viendo, aterido por la incertidumbre, aguardando el incierto momento, aferrado con una mano a tu hijo y con la otra a una tabla de madera que pudiera servir de precaria balsa una vez consumada la liberación. Me parece que puedo sentir el dolor en mis dedos, entumecidos al contacto con el mástil de vuestra barca, el cual hube de usar como improvisado asidero que me salvase de morir ahogado si la fuga, finalmente, tenía en efecto lugar. Los dos amagos de estornudo que como dos inquietantes temblores de tierra precedieron a nuestra incorporación al grueso de satélites terrestres, nos encontraron arremolinados contra la membranosa pared posterior del estómago del monstruo, cegados por el humo y la negrura, asolados por el pánico. Recuerdo que pensé en la posibilidad de quedar ensartado en uno de los colmillos del animal antes de que la atroz ráfaga de aire que habría de impulsarme pudiera dar con mis huesos en el exterior.
Las últimas impresiones sensoriales que acceden a mi memoria parecen brotadas de una pesadilla infernal, engendrada por la malaria. Aún contemplo ese marasmo de fuego y carne como un espejismo movedizo lubricado de lágrimas. Aún olfateo la repugnante amalgama de olores que me situaban al borde del vómito, esa miscelánea abominable de azufre y piel, de sal y madera podrida, de sangre y pescado muerto. Aún puedo sentir el agua estancada inundándome hasta la cintura, aún soy capaz de registrar la sensación eléctrica de algunos peces vivos rindiendo tributo a su horror en un baile descerebrado que se enredaba en mi única pierna. Aún, en fin, escucho el bramido desacompasado y doliente del coloso con esa sonoridad reverberante, esa onda totalizadora que sólo puede percibirse cuando se atiende a él desde el propio interior de sus vísceras.
Déjame confesarte, amigo mío, que todavía, algunas noches, despierto sobresaltado al experimentar con exactitud la sensación de vértigo y espanto, me parece que vuelvo a surcar su garganta a la velocidad del rayo, impelido por la homérica corriente de aire, chocando aleatoriamente contra ambos lados de las paredes de la tráquea en un vuelo sin precedentes y sin claras expectativas de supervivencia, alternando golpes contra anillos del gaznate, salmones empavorecidos, ingentes cuerdas vocales y medusas fosforescentes que prestan a ese oscuro firmamento en forma de tubo una rara dignidad de estrellas fugaces, zahiriendo mi cuerpo en bárbaras sacudidas contra inopinadas estructuras óseas, cadáveres de meros y estrellas marinas confundidos en una vorágine semisólida de organismos regurgitados. No sé si os dejé atrás en mi vuelo o si en todo momento me precedisteis en la evasión, no sé si en la tarea de catapultarme por los aires resultó más decisivo el torrente desaforado de aire en que se plasmó el estornudo o el no menos virulento de agua a presión que se originó por su causa. Sólo sé que súbitamente, a mis ojos, aquel cielo claustrofóbico, impenetrable, se tornó en otro inabarcable de un azul límpido que atravesé convertido en gaviota involuntaria, y sólo sé que la oscuridad de las entrañas del cetáceo se vio canjeada, de pronto, por la milagrosa claridad de las nubes de Dios. Cuando un golpe de viento hizo virar mi cuerpo en un giro de ciento ochenta grados, comprendí que estaba sobrevolando el océano, y si bien no atesoraba experiencia en lides semejantes pegué mis brazos al cuerpo con objeto de adoptar una postura lo más aerodinámica posible imitando la conducta tantas veces observada en el albatros, con la inevitable salvedad de la posesión de alas como extremidades superiores que dicho ave atesora en lugar de los más comunes brazos. De pronto, y con las facciones aplanadas por la velocidad, miré a mi derecha, donde verifiqué la presencia de un compañero de vuelo que me alivió encontrar. Me refiero al mástil de vuestra pequeña barca, al cual me así de nuevo, consciente de su eventual importancia en caso de amerizaje.
He pergeñado multitud de cábalas en el vano intento de dilucidar el número de millas durante las cuales, arrastrado por un vendaval imponente, me transfiguré en pájaro marino. Aferrado al mástil de vuestra pequeña barca, volé y volé y volé. Puedo garantizarte que la emoción primigenia, derivada del hecho inusual de encontrarte desempeñando funciones más propias de díscola gaviota que de capitán de embarcación, se ve secuencialmente sustituida por una rutina fastidiosa cuando las horas de vuelo acumuladas a las propias espaldas superan el límite de lo razonable. Durante tanto tiempo volé, amigo mío, que conocí la cansina cotidianeidad de la existencia del ave migratoria, y si no quedé dormido durante alguna de las dos noches que me sorprendieron subrayando la trayectoria de algún paralelo o meridiano terrestre fue sólo por temor a que el fin del océano me encontrara roncando y estrellara mi ya maltrecha anatomía contra alguna cordillera o cualquier otro accidente geográfico. No avisté sin embargo tierra durante las incontables horas que me sostuvieron convertido en titán de las alturas. Al amanecer del tercer día de vuelo, cuando ya pensaba que la situación se mantendría así indefinidamente, la corriente que me impulsaba comenzó a decrecer en términos de potencia. Serían cerca de las dos de la tarde cuando la progresiva pérdida de velocidad principió a traducirse en su correspondiente de altura, y no tardé mucho en experimentar una traumática toma de contacto con el agua, a consecuencia de la cual pueden encontrarse aún huellas de quemaduras en la totalidad de mi cuerpo.
El medio marítimo ha sido siempre, como bien sabes, por excelencia el mío. Con ello sólo quiero indicar que, en términos comparativos, lo prefiero al aéreo, espacio por el momento casi virgen en lo que a exploración humana respecta y por consiguiente poco estimable aún como natural hábitat del animal racional. Los cuatro días que sobreviví en la superficie de un océano no identificado, sostenido a flote por el palo mayor de vuestro pequeño bote, no resultaron, empero, un camino de rosas. No tenía siquiera una idea aproximada de las coordenadas que definían mi posición. Sólo sabía que aquellas aguas anónimas, cuyo fin espacial no acertaba a divisar en lontananza cualquiera que fuese la orientación de mis pupilas, bien podían representar mi paisaje postrero. ¡Con qué cruel minuciosidad, con qué afán perfeccionista los ígneos rayos de sol ajaban mi piel mancillada de cicatrices! ¡Con qué empecinado escozor ardían estas heridas abandonadas al flagelo del fuego solar, con qué furor infernal recrudecían su quemazón por efecto de la sal marina! Y esas horas interminables abandonado a mi suerte en alta mar… Ese horizonte imprecisable de agua y cielo fundidos en un común sustrato de borrosa ingravidez, como un filtro perturbador que redujera espacio y tiempo a una misma y difusa esencia… Sumido en una resignación oscura y paradójicamente doliente, anegado en una confusión de pesadilla y vigilia, me entregué al informe ejercicio de flotar y dejarme morir. Cuando dormía, en un estado onírico que sin embargo era tributario de una turbadora consciencia, transfiguraba los latigazos del sol en llamaradas desatadas por la garganta de un gigantesco rostro luciférico al fuego de cuya boca ardiera mi cuerpo indefenso. Cuando despertaba al estado de consciencia, que no era sino versión hiperrealista del delirio más desaforado, lamentaba no estar ya, de hecho, abrasándome en las calderas de Mefistófeles, allí donde las almas sucumben sempiternamente al llanto y la agonía, allí donde algún día, mi fiel amigo, encontraré el descanso a mi desatinada existencia.
Llegué a perder la cuenta de los días. Acaso fueron seis, siete… No sólo llegué a asumir la idea de la muerte. Alcancé incluso a abrazarla. Con enloquecidos gritos llamé por sus nombres a los tiburones, suplicándoles que a dentelladas dieran curso a una muerte violenta que me redimiera de aquella otra, mucho más lenta y pormenorizada, que amenazaba con apagar morosamente todo resto de vida en mi castigado cuerpo, todo vestigio de latido en mis entrañas. Voces blasfemas elevé a ese cielo inabarcable y sarcástico que negaba a aquel náufrago, insignificante a sus ojos, una tempestad que lo devorara. El cielo ni siquiera reparaba en aquel punto apenas perceptible en el desierto de las aguas que se extendían infinitamente, como un regazo letal cuya calma, exasperante, me recordó la fúnebre quietud, la paz desasosegadora de los cementerios. A mis blasfemias denodadas oponía el cielo un silencio atronador sólo comparable al del mar, su lóbrega imagen en el espejo sobre cuya superficie interminable yacía yo, como lo hace el cadáver de un mosquito en el cristal. Acaso el mejor modo de hacerte comprender la hondísima desolación que me abrumaba sea confesarte que, a fuerza de perder energía, a punta de verme privado de cualquier aliciente vital, llegué incluso a sentir anestesiado ese odio insobornable y visceral que ha dirigido los últimos años de mi vida, ese odio motriz que, como bien sabes, es el punto de referencia de mi existencia desde que el bicho mostrenco me convirtió en un tullido, un impedido digno de conmiseración. Largamente te hablé de ello, amigo mío, y tú comprenderás, tal vez mejor que nadie, a qué extremos había llegado mi abatimiento para hacerme olvidar los deseos de venganza que constituyen el auténtico norte de mis días.
No quiso el cielo concederme la gracia de una muerte violenta. Sí quiso el infierno, en cambio, reembarcarme en la nave de la ignominia por medio de una salvación que no merezco y nunca solicité. Belcebú tomó la forma corpórea de un ballenero inglés para transportarme, de nuevo, a ese puerto infestado de inmundicias que es la vida. Sabe Dios y sabe Satán cuánto lamenté que alguien me avistara desde la cofa, cuánto maldije el momento en que mis ojos, tras columbrar la embarcación en lontananza, verificaron cómo enfilaba proa hacia mi posición. ¡Oh, Dios! ¡Con qué ímpetu insano deseaba morir! De nuevo estallé en desaforados aullidos. No vengan, gritaba. No vengan, quiero morir. No era capaz de soportar la perspectiva de una nueva fase de mi enajenación. Cuando pensaba en un porvenir plagado de noches recurrentes, enfangadas de cruentas pesadillas, cuando barruntaba nuevas noches alienadas por espectros angustiosos, escatimaba todo atisbo de valor a la vida. Recordaba esas noches y recordaba también esos días. Pensaba en el lento fluir, el denso cauce que la necesidad de sangre que repare la sangre derramada otorga a las horas diurnas. ¡Con qué sórdida delectación se demora la aguja del reloj cuando en alguna coordenada del calendario aguarda la fecha en que volverás a hacerte a la mar en su búsqueda! En la búsqueda, amigo, de esa criatura asesina y mordaz, ingente y astuta, cuya blanca giba, sobresaliendo sobre la superficie del océano como un siniestro Sinaí, tantas veces creía contemplar desde la cubierta del Pequod en lo que no eran sino espejismos auspiciados por la fobia más indómita. No había día en que no me pareciera avistar su inconfundible surtidor en el horizonte, como no había viento alisio que no trajera consigo la fragancia ácida de su piel sepulcral.
Cuando los marineros del Octopus —que así se llamaba el barco que me recogió— me izaron a popa, poco podían sospechar que aquel viejo harapiento y hediondo de luengas barbas, con una pierna de carne y hueso y otra incompleta de marfil quebrado, cuyos bárbaros gritos plagados de referencias apocalípticas les amenazaban con ultraterrenos padecimientos, había sobrevolado millas y millas de océano tras habitar el vientre de un cachalote. Si hubieran tenido siquiera un vago conocimiento de mi vida pretérita no les habría extrañado mi actitud demencial y belicosa, reacia a la salvación que ellos creían ofrecerme. Si nunca he podido presumir de ser un ejemplo de cordura, en ese momento mi juicio hallábase particularmente extraviado, desembocando en un ánimo hostil irreductible. Para introducirme en el tambucho hubieron de reducirme previamente entre siete hombres, hasta tal punto me resistía con puntapiés, puñadas y exabruptos.
Con el transcurso de los días, y acaso confortado por esas ebrias siestas de Luzbel que los mortales traducimos en momentos de resignación, fui entrando en razón. Acepté los víveres que para mi sustento me procuraba aquella tripulación bienintencionada, y poco a poco me avine a hablar con ellos haciendo gala de cierta calma, por lo que accedieron, en ocasiones, a desatar mis manos. Merced a estas conversaciones pude saber que surcábamos el Atlántico en viaje de retorno al puerto de Hastings, en el sur de Inglaterra. Si bien se trata sólo de una conjetura, deduje pues que, tras haber entrado a conformar la ración proteínica del coloso en aguas del Pacífico, en inusual viaje submarino había bordeado junto a vosotros el contorno ignoto del continente sudamericano, cortando los Mares del Sur, rodeando el estrecho de la Patagonia y plantándome a bordo de la ballena en medio del Atlántico Sur, que fue donde, de acuerdo con mis cálculos, mi secular enemigo profirió el estornudo que amén de liberarnos nos puso a los tres rumbo a diversos destinos.
(La ruta seguida por el malhadado cetáceo no deja de resultarme sorprendente, pero así debo aceptarla cuando para mayor estupor vosotros señalasteis que habíais sido devorados por el Maligno en aguas mediterráneas, cerca del Tirreno: debo admitir que el afán cosmopolita de mi ancestral rival movería a la admiración a espíritu menos artero que el mío).
Lo que sobrevolé durante dos días con sus noches fue en consecuencia el propio Atlántico en dirección nordeste, hasta llegar a amerizar, siempre según mis lucubraciones, varios cientos de millas al norte de las Islas Azores, donde fui recogido por el Octopus.
Cuando recuerdo la travesía que ahora te refiero, no puedo menos que emparentarla con esa otra, ya distante en el tiempo aunque no por ello cicatrizada en el alma, en que desde la cabecera de una litera contemplaba ese cuerpo mutilado que algún ponzoñoso dios de las tinieblas quería hacer pasar por el mío. También entonces hubieron de utilizar correas para sofocar mis ataques de histeria y restringirlos al ámbito de un catre enmohecido en un húmedo camarote. Estaba tentado de escribir ahora que, en ambos casos, la locura fue remitiendo a medida que la embarcación se aproximaba a su destino, pero acaso sería más acertado significar que esta, simplemente, pasó a acomodarse en mi cerebro de una manera más solapada y traicionera. Nada más peligroso que un orate en un momento de aparente salud mental: tras la esquina del tiempo más inesperada puede aflorar, con inopinada vehemencia, la cara más lacerante de su alienación. Como en una comedia bufa, como si en una mediocre reproducción en cera del hombre que fui me hubiera convertido, la pierna de marfil quebrada parecía representar aquella otra que, ocho años antes, había echado en falta con inexpugnable sufrimiento, una macabra imitación barata. Símbolo inequívoco de mi propia insignificancia ante la perfidia del innombrable, y al mismo tiempo del carácter irrenunciable de mi venganza, era aquel sucedáneo de pierna partido como el original que le precedió, roto como el modelo en carne del que fue tomado. Diríase que, del conjunto de mi anatomía, el leviatán albergara una lúgubre preferencia por cercenar dicho miembro. ¿No ratifica esta inclinación mi tesis, en virtud de la cual el monstruo se halla en posesión de una inteligencia perversa, reservada sólo a los mundanos sicarios del Ángel Caído? ¿No confirma, asimismo, la hipótesis según la cual la mostrenca criatura me conoce y reconoce en sí a mi rival, que me tiene presente a lo largo de sus singladuras por los océanos de uno y otro confín? En alguna ominosa profundidad marina, el ente me evoca con lo que en boca humana calificaríamos de sádica sonrisa, y eleva a su satánica deidad una plegaria devota. Reza para que pronto podamos encontramos de nuevo.
No entra, sin embargo, en mis planes el satisfacer una vez más sus deseos, sangrientos e imperecederos. Por mi parte, creo que he tenido suficiente. No interpretes por ello que el ánimo de desquite ha amainado en mis entrañas. En lo más hondo de mi pecho sigue alentando un rumor sordo e insaciable. ¿Sabías que el odio puede a veces escucharse?
Si las condiciones ambientales son las adecuadas, si el silencio es lo bastante sepulcral, si uno es capaz de contener la propia respiración en beneficio del éxito del experimento, puede oírse ese segundo aliento envenenar los pulmones como una tóxica corriente subsidiaria. En ocasiones las naturales inspiración y expiración ocultan su murmullo, pero no por eso cesa su espectral ulular. Detenido el mecanismo respiratorio (llamémoslo) físico, puede uno advertir el susurro inveterado de su hálito que arde, para ser exactos, en el reverso del esternón. Produce este segundo vapor de las entrañas un sonido más gutural que el propiciado por las idas y venidas de oxígeno y dióxido; su textura es acaso más densa y, aunque algún alma transida de misticismo lo asimilaría al estertor de un moribundo, lo cierto es que rezuma vida, si por vida entendemos el perpetuo mordisco de fuego y cizaña que lo alimenta. Todavía, si guardo el silencio idóneo en la sórdida tiniebla de mi habitación, puedo en ocasiones escuchar su fluir. Pero me siento demasiado viejo, demasiado cansado para reiniciar los trámites encaminados a satisfacer mi encono. ¿Son viejo y cansado vergonzantes eufemismos, por los cuales quiero dar a entender mi derrota? Digamos, recto amigo, que me he vencido de saña. Así como el alma enamorada conoce momentos de saturación que le hacen temer por la perdurabilidad de su arrobo, el espíritu poseído por el odio alcanza, a fuerza de odiar, un paralizador enquistamiento en su aversión. Casi doce lustros contemplan mi figura taciturna. Cerca de sesenta abriles acumulan mis párpados cansados. Se trata, amigo, de circunstancias que pesan demasiado y como añadidos lastres me retienen a mí, que siempre he sido animal marino, en la empedrada quietud de tierra firme. No volveré a lanzarme a la mar con el objeto insensato, tantas veces fallido, de consumar mi venganza.
A la seca niebla que acaricia el pavimento de las aceras abandono ahora mi confesión, descarnada y al fin lúcida: tuya es la victoria, Moby Dick.
Disculpa que me pierda en digresiones, amigo, mientras permites que dirija nuevamente mi pluma al corazón de la trama, de otra parte sencilla, que me afanaba en desenredar. El Octopus atracó en el puerto de Hastings, donde fui abandonado a mi suerte. Sin duda los rudos marineros que desde cubierta veían a aquel viejo de mirada desorbitada desembarcar y perderse en medio de la neblina se preguntaban qué sería de él, y temían incluso por su vida. El viejo de mirada extraviada y quebrada pierna de marfil, apoyado en la muleta desvencijada que el cocinero de a bordo había tenido la gentileza de donarle, deambuló lastimosamente durante dos días. Las calles de la pequeña población costera lo vieron merodear las esquinas en busca de alguna limosna, dormir cobijado de la lluvia bajo los balcones, sucumbir a los irracionales ataques de los maleantes. Convertido, asimismo, en temporal ave de rapiña callejera, robó en el cepillo de una humilde iglesia la cantidad necesaria para tomar un tren a Londres. Llevado de algún pálpito, pensaba que en la capital británica encontraría un rincón que acogiera con mayor humanidad su desvalimiento.
Las primeras semanas en Londres fueron duras. Decididamente integrado en el mundo de los vagabundos, de los desheredados, hice de sus tétricos suburbios mi hogar. Malviví bajo puentes o en viviendas semiderruidas. Con el entendimiento contaminado de espectros y las facciones demudadas de hambre, toqué fondo sin ni siquiera tomar conciencia de que lo hacía. En ocasiones, en alguno de esos merodeos urbanos que me hacían recorrer la ciudad sin rumbo fijo, me fustigaban infaustas premoniciones. Temía encontrar tras cualquier esquina la presencia dantesca. Figuraba esa mole blanca ocupando la totalidad de la calle cimbreándose entre estertores atroces. Imaginaba a la muchedumbre escapando en desbandada, horrorizada ante la agonía del pez mostrenco cuya cabeza y cola embestían las fachadas de las edificaciones circundantes en un afán destructor inusitado. Sembrando la vía pública de muerte y caos, como si quisiera extender espacialmente su titánica última hora, en mi desquiciada fantasía agitábase el monstruo sobre los adoquines de la calzada, arrastrábase grotescamente, con lentitud patética, Oxford Street arriba, boqueando abominablemente y arrasando a su paso con mujeres y niños, coches de caballos y puestos ambulantes, vetustas viviendas y modernos palacetes. Cuando finalmente y de hecho superaba la esquina, las calles de Londres en su cotidiano devenir, los transeúntes londinenses en sus prosaicas idas y venidas, me exhortaban sin saberlo a exorcizar el fantasma. Todo ha pasado, me repetía mientras enjugaba el sudor frío en mi frente. Algún día conocerá la muerte, y con dicha certidumbre deberás conformarte. No aspires a presenciar su pavoroso final; no aspires a asistir a sus postreras bocanadas de aire; no pretendas contemplar sobre el asfalto de Chelsea los últimos coletazos del bicho.
Fue así cómo, gradualmente, fueron imponiéndose concesiones al pragmatismo. Yo mismo me sorprendí con mi sobrevenida cordura temporal. A pesar de mi edad y mi deplorable presencia física, logré un empleo como ayudante en una carnicería. Londres es un lugar tan inmejorablemente pésimo como cualquier otro para vivir. Tiene Londres la maldición y la bendición de encontrarse inalcanzablemente lejos de Moby Dick, y tampoco en esto se distingue de muchos otros sitios del planeta. Ahora vivo aquí. ¿Y por qué no? Lo mismo me da una ciudad que otra. Si la tripulación del Pequod supiera que voy a acabar mis días desempeñando el papel de charcutero no daría crédito alguno a la información. Y yo tendría que asentir a sus jocosas suposiciones. En efecto: cada vez que hacha en mano desmembro una vaca o un cerdo, cierro los ojos figurando que así actúo con el costado de la bestia.
La tripulación del Pequod. ¿Qué habrá sido de ellos? No me enorgullezco al confesar que el destino de sus vidas nunca fue para mí un tesoro que salvaguardar. Cierta curiosidad y un asomo de tibia humanidad, empero, me mueven hoy a preguntarme por su suerte. ¿Sobrevivirían al tercero y fatal ataque a la ballena? Hay algo indudable: si ellos pueden contarlo, a buen seguro descartan que yo corriera igual fortuna. ¿Cómo pensar siquiera en la posibilidad de la supervivencia de Ahab, cuando todos lo vimos enredado en una maraña de cabos que parecían unir por siempre su destino al de la ballena? ¿Cómo considerar la opción de la supervivencia del viejo cuando todos lo observamos hundirse en las profundidades del océano, prendido al lomo del monstruo como una fantasmagórica, cínica condecoración? ¿Cómo concebir la hipótesis según la cual una vez bajo el agua nuestro desequilibrado capitán logró zafarse de sus ataduras y braceando desesperadamente inició una búsqueda de la superficie que el ágil escorzo de Moby Dick convirtió en infructuosa? ¿Cómo extrapolar, además, que el inmediato mordisco del engendro, torpe en su furia, no alcanzó a partir su cuerpo en dos como pretendía, sino que lo envió directamente a su estómago sin otra mácula o rotura que la causada en su pierna de marfil? Puestos a enunciar posibilidades que cualquier espíritu escéptico tildaría de descabelladas, y que sin embargo tuvieron inopinado lugar, permíteme que me refiera a vosotros dos con el más emocionado recuerdo: ¿cómo sospechar, en el supuesto de haber imaginado que Ahab acabó en las tragaderas de la enorme criatura, que allí encontró compañía? ¿Cómo alumbrar la idea según la cual un senecto artesano italiano y su primogénito, previamente engullidos por la bestia, se convertirían en impagables compañeros de fatigas en el vientre del cachalote?