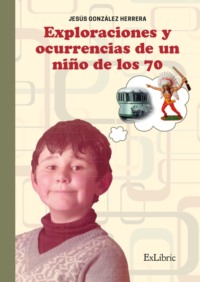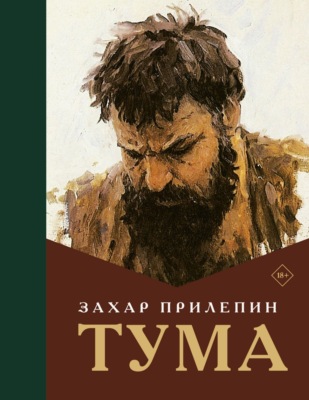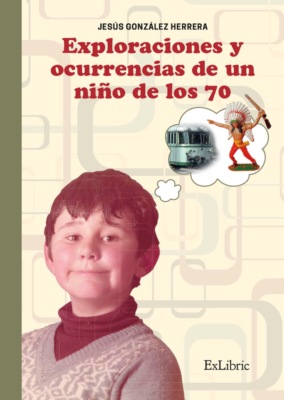Loe raamatut: «Exploraciones y ocurrencias de un niño de los 70»
EXPLORACIONES Y
OCURRENCIAS DE UN
NIÑO DE LOS 70

JESÚS GONZÁLEZ HERRERA
EXPLORACIONES Y
OCURRENCIAS DE UN
NIÑO DE LOS 70
EXLIBRIC
ANTEQUERA 2020
EXPLORACIONES Y OCURRENCIAS DE UN NIÑO DE LOS 70
© Jesús González Herrera
Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico Exlibric
Iª edición
© ExLibric, 2020.
Editado por: ExLibric
c/ Cueva de Viera, 2, Local 3
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Teléfono: 952 70 60 04
Fax: 952 84 55 03
Correo electrónico: exlibric@exlibric.com
Internet: www.exlibric.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o
cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno
de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida
por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico,
reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización
previa y por escrito de EXLIBRIC;
su contenido está protegido por la Ley vigente que establece
penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente
reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica.
ISBN: 978-84-18230-71-4
Nota de la editorial: ExLibric pertenece a Innovación y Cualificación S. L.
JESÚS GONZÁLEZ HERRERA
EXPLORACIONES Y OCURRENCIAS DE UN NIÑO DE LOS 70
PRÓLOGO DEL AUTOR
Este pequeño libro no es una autobiografía personal de quien lo escribe ni persigue reivindicación alguna; sin embargo, podría decirse que es una biografía de muchos de los que fuimos pequeños en una determinada época. Contiene una sucesión de estampas que ref lejan cómo era la vida en la España de los años setenta para un niño cualquiera. Muchas personas no conocerán el modo en que se hacían las cosas en ese tiempo por no haberlo vivido, otras lo habrán olvidado con el paso del tiempo, erosivo de memorias, al menos parcialmente.
Cuando se estrenó la genial comedia de Robert Zemeckis titulada Regreso al futuro, el éxito de su guion cómico se alimentaba del choque entre el modo de vivir de un adolescente del año 1985 en una ciudad norteamericana y el propio de justo treinta años atrás (1955) en el mismo lugar. Hoy podría hacerse de nuevo el mismo viaje y planteamiento humorístico: montar a algunos adolescentes de este tiempo en un DeLorean y llevarlos con ayuda del condensador de f lujo a un tiempo nada menos que cuarenta años atrás, a la segunda parte de la década de 1970, y dejarlos tirados ahí, en el mismo lugar en el que hoy viven. Descubrirían que no entienden nada de ese mundo pasado y les sucederían unas situaciones grotescas y surrealistas según el planteamiento de la sociedad actual.
Los capítulos que siguen tienen más de descriptivo que de narrativo, pues se trata precisamente de hacer revivir al lector maduro las sensaciones visuales, sonoras, táctiles, olfativas y de gusto de aquel tiempo. Para quienes no lo vivieron, la lectura de este libro supondrá un descubrimiento de datos, circunstancias y sensaciones que rozan con lo increíble muchas veces. Sin embargo, a pesar de que todo el planteamiento de personajes, lugares y hechos es ficticio, los que vivimos aquella magnífica infancia sentiremos como familiares al menos algunas de las circunstancias que aquí vamos a ir desgranando. Sin otro fin que el de conseguir alguna sonrisa de los lectores, les ruego que se acomoden en el DeLorean, tomen pista y contengan la respiración.
CAPÍTULO 1
¡Vivan los novios!
(29/03/1975)
Amigos que leéis este librito: antes de nada, os contaré que me llamo Julio Gutiérrez y vivo en un pueblo del centro-sur de España, en el que nunca pasa nada ni hay monumentos interesantes para ver, junto con mis padres, mi abuela y otros dos hermanos. Bueno, nunca pasa nada que salga en el telediario, porque a mí me han pasado, hace algún tiempo, muchas cosas interesantes que voy a contar con todo el detalle que pueda. Empezaré por la aventura que viví cuando fui a mi primera boda. La cosa comenzó con un cabreo que tuvo mi padre:
—¡Vaya faena! —Entró a toda prisa por el pasillo dando voces, como si le acabasen de robar la cartera. Miré para atrás todo asustado y sus voces me sacaron de mi mundo idílico de los dibujos animados de la tarde, justo cuando el Coyote se ponía unos patines a reacción marca Acme para perseguir al maldito Correcaminos—. ¿Y tú qué miras? —me preguntó cuando me vio la cara de susto—. ¿Dónde está tu madre?
—Está en la… —Iba a decir cocina, pero el talgo, que es lo que parecía mi padre por el pasillo, ya se dirigía hacia allí sin mi valiosa información. «Claro —pensaba yo—, ¿dónde puede estar una madre sino en la cocina?». También hice la siguiente ref lexión: «¿por qué mi padre pregunta unas cosas tan obvias que todo el mundo las sabe?»; decididamente, no entendía a los mayores. «¿Y por qué buscar la presencia de alguien que puede escuchar tus voces a dos kilómetros?», como yo oía desde el salón las voces que venían de la cocina.
Desde la cocina precisamente se emitía una voz, vía pasillo, que no paraba de hacer otras preguntas sin respuestas, distintas a las mías; preguntas de mayores y de compleja solución. Bueno, se alternaban preguntas y respuestas o conclusiones que apuntaba el propio inquiridor:
—¿Es que no tiene otra gente en quien pensar? ¡Claro, habrán pensado en el sacaperras1! ¿Ves lo que pasa por dar confianza a todo el mundo? ¡Y encima a día 29, que es fin de mes y no hay un duro! ¡Bueno, es que no lo hay desde el día 15 en ningún mes! ¿Esto es vida? ¡Como me líe la manta a la cabeza, me voy a Fernando Poo2 y que les vayan dando!
Yo sufrí un ataque de risa f loja cuando escuché toda aquella retahíla de frases sin sentido: hablaba de sacaperras, de mantas en la cabeza y de un tal Fernandopón. Me sonaba todo a película de indios navajos o de moros con turbante con algún enano, o algo así, llamado Fernandopón, que era un nombre gracioso, como de dibujos animados o sacado de un programa de Torrebruno, que tampoco era muy alto. El caso es que no sabía cuál era el motivo del enfado ni entendí nada de aquellas palabras por más alto que las dijeran.
A la hora de cenar, nos sentamos a la mesa y yo miraba fijamente a mi padre comiéndose un huevo frito. De repente, me acordé de la manta en la cabeza y de Fernandopón, y me imaginé a quien tenía enfrente con una manta encima, así como un tuareg, corriendo por un monte cuesta arriba. Como no podía ocurrir de otro modo, me dio una risa f loja cuya causa no podía expresarle a nadie, así que me mordí los labios para no reventar; pero empecé a soltar bufidos delatores. Mi padre, en vivo contraste con mi humor, estaba negro por aquel asunto que le había enfurecido esa tarde y, pegando un manotazo en la mesa, me dijo una frase habitual en él:
—¿Y tú de qué te ríes, idiota?
Yo no dejaba de pensar en el de la manta en la cabeza y en un enano tirándole huevos, y me dio aún más risa. No obstante, se me curó rápidamente el ataque de hilaridad cuando una mano certera me soltó una colleja a traición y por la espalda: era mi madre, que me hacía recordar aquello de que en la mesa ni se juega ni se canta ni se ríe.
—¡Y en cuanto acabes, a la cama! —Fue lo único que me dijo.
Me fui a la cama y, debajo de las sábanas, estuve aún un buen rato riéndome a mi aire con el recuerdo de la manta, el enano Fernandopón y los huevos.
Unos días después, yo daba vueltas aburrido por la casa, cosa natural cuando solo tienes dos juguetes y uno de ellos es un coche roto y el otro un balón desinf lado. De repente, reparé en algo nuevo en mi escenario habitual: vi encima del taquillón del pasillo un pequeño sobre, haciendo compañía a un cenicero de cristal de esos que nunca usa el fumador habitual del lugar (o sea, mi padre) y a una estatuilla de porcelana que representaba a una japonesita en kimono, cuya cabeza estaba pegada al resto con cola, ya que había sufrido una caída inducida por un manotazo del que esto narra. Apoyado en esa chica oriental (que en lo tocante a su nacionalidad y vecindario nunca hice averiguación más profunda), se hallaba el sobre en cuestión, que era como los del correo: blanco, pero más pequeño; y no tenía adherido el sempiterno sello azul de Franco de tres pesetas. Sin embargo, sí venían en él las señas de su destinatario: ponía «D. Jose Gutierre y familia» así, sin acentos, y lo de Gutierre sin la zeta final; todo escrito en letra temblorosa y de gran formato. Dentro del sobre se adivinaba un papel y tenía la solapa abierta. Movido más por el aburrimiento que por el afán de leer cosas de los mayores y, ¿por qué no?, también por la legitimidad que me daba el hecho de que estuviese dirigida la carta a los familiares (incluido yo) de mi padre, aunque fuese un Gutierre en vez de un Gutiérrez; abrí el sobre y me encontré con un documento de bella factura. En papel verjurado de color envejecido, con contornos irregulares y con formato díptico, se presentaba ante mí a la izquierda la imagen de dos palomitos nacarados en romántica pose de confidencia con fondo de atardecer y a la derecha, un texto en letra cursiva inglesa del siguiente tenor:
Las familias Gómez Márquez y Ayuso Martín tienen el gusto de invitarles al enlace de sus hijos Pedro y Natividad, que se verificará, D. m., el próximo día 29 de marzo de 1975 a las seis de la tarde en la Iglesia de la Asunción. A continuación, se servirá la cena en el Restaurante Casa Camacho. Se ruega que confirmen su asistencia.
«¡Así que lo que va a ocurrir el día 29 y que ha cabreado tanto a mi padre es que nos han invitado a una boda! —pensé—. ¿Cómo puede ser? Pero ¡si una boda debe ser como una fiesta, doble mejor que un cumpleaños, por lo menos! ¿Por qué tiene que salir mi padre con un turbante corriendo detrás del enano Fernandopón ese? ¡No entiendo nada!». Andaba yo en esas elucubraciones sin aparente salida lógica cuando apareció mi padre por la puerta de casa y, al verme con el sobre de la invitación en la mano, me dio una cálida recomendación:
—¡¡Deja ese sobre ahí, tontaina, que no es para ti!! —Yo le contesté que sí, porque ponía en el sobre «familia». Su réplica a la mía fue más sonora: un cogotón, que vino unido a la siguiente glosa aclaratoria—. ¡¡Se refiere a tu madre, atontao’!! ¡¡Es lo que me faltaba, tener que llevar a estos tres y pagar el triple de regalo!!
Sin más turno de intervenciones, al menos por mi parte, me fui pensativo al oráculo cocineril de mi madre, que siempre tenía más aptitudes para el diálogo, y con la venia le pregunté algo que me parecía rarísimo.
—¡Mamá, mamá! ¿Cómo es eso que para ir a una fiesta de una boda hay que pagar mucho dinero? Cuando yo voy a un cumpleaños no me pide dinero el niño que hace la fiesta ni su madre.
—Pues porque en las bodas la costumbre es que cada invitado pague su cubierto.
—¿Cómo es eso? —volví a preguntar—. ¿Cada uno tiene que comprarse un tenedor y una cuchara? —Mi madre se rio de mi conclusión y me explicó que se pagaba la comida que te comías o eso entendí yo. Protesté—. Pero ¡yo quiero ir y papá no me deja porque no quiere pagar mi comida! ¿Y si rompo mi hucha y la pago con lo que haya dentro?
A fuerza de insistir, convencí a mi madre para que me llevaran a aquella fiesta más estupenda que un cumpleaños, que no imaginaba ni cómo sería de divertida.
Sábado día 29 a mediodía: nervios en la comida. Después de unas arduas negociaciones, mi madre convenció a mi padre de que al menos yo fuera a la boda por ser el mayor. Mis hermanos se quedarían con la abuela, pues eran pequeños para tener conocimiento de aquel evento y por aquello de que el regalo no sería tan gravoso.
—En cuanto hagas la digestión, te voy a bañar —dijo mi madre—, porque hueles a indio.
Siguiendo los consejos sanitario-preventivos de aquellos años, a las dos horas de comer, siendo el baño en caliente y en bañera, mi madre me hizo desvestir y entrar en la misma. El agua salía de dos modos posibles: ardiendo o fría. Cuando mi madre consideró que estaba lista, entré dentro de lo que a mí me parecía agua de escaldar cochinos. Me regañaba, amenazándome con quedarme en casa, para que me estuviese quieto y me pudiese enjabonar; yo no paraba quieto, el agua estaba ardiendo. Pero lo mejor vino cuando me echó encima el champú para el pelo: era una ampolla de aquellas de forma romboidal de champú Sindo que se abría cortando un pico con una tijera y que contenía un líquido amarillo que no hacía espuma, pero que escocía en los ojos como una ortiga; me ardía y me picaba todo, y no hacía más que bailar el baile de San Vito3. Luego, vino el enjuague final con un agua bastante más fría, ya que, como suele pasar, la bombona de butano se estaba agotando en ese preciso instante y no había tiempo de ir a cambiarla o, lo que más se podría esperar, porque no había otra bombona en casa. Me sacó mi madre fuera de la bañera entre insultos por lo que, a su parecer, era una injustificada coreografía de niño que se pone nervioso ante la novedad de ir de boda. Al salir, como el día estaba frío y yo venía de las aguas calientes y frías que quedan descritas, me entró un temblor tremendo y con él más bailes y aspavientos. En ese momento, apareció mi padre por la puerta del servicio, atraído por las voces de mi madre, y viendo que no paraba de menearme, me hizo entrar en calma de un capón que me quitó radicalmente las sensaciones de ardor, de frío y de picor, quedando todo eclipsado por un nuevo dolor, esa vez de cabeza, que anulaba el efecto de todo lo anterior.
Encima de mi cama, me encontré la ropa de fiesta habitual: una camisa de manga larga a cuadritos de tergal, nada menos, muy moderna; pero lo mejor era el pantalón: para esa temporada, y dado que yo tenía ya seis años, me habían comprado mi primer pantalón largo, un cheviot gris con pateras a la última moda, de elefante. Cuando me los puse parecía mayor y casi no se me veían los zapatos; eso era genial porque odiaba los zapatos que tenía: una especie de mocasines indios marrones, feísimos, con unos cordones de esos encerados y tiesos que no se podían atar y para cuya compra nadie había pedido mi opinión. Por la falta de costumbre, al ponerme los pantalones, sin embargo, sentí un gran picor en las piernas, un picor que no se iba y que me obligó a estar toda la tarde rascándome las pantorrillas. Salí de mi habitación vestido y, al verme mi padre rascándome una pierna con la otra, creyó que seguía haciendo el tonto y bailando.
—¡Tira para la calle! ¡Y como te vea haciendo más el tonto te dejo en casa! ¡Se ha lucido tu madre con la idea de que vengas! ¡Qué tarde vas a dar! ¡Cuanto más grande, más ganso!
Salí pitando; mi padre iba detrás, imponiendo respeto con su traje de pata de gallo a la moda, chaqueta estrecha de hombros y pantalón de campana, corbata de diseño superancha y corta con unas rayas oblicuas azules sobre fondo verde, y camisa blanca. Mi madre iba con un elegante traje rojo de una pieza y, sobre la solapa, un broche dorado con una especie de piedras semipreciosas que simulaban ser un escarabajo, una mariquita o algo así. Fuimos caminando hasta la cercana iglesia. En la puerta, mucha gente sonriente, todos vestidos con sus mejores galas: algún señor con puro y señoras con unos ridículos bolsos en los que no cabía casi nada; había, no obstante, algunas abuelas razonables con sus bolsos negros de grandes dimensiones de aquellos en los que cabe la compra, y, además, una vieja vestida de negro con una cara como la de la bruja de Blancanieves, o al menos eso a mí me recordaba.
De repente, todos se vuelven y miran a un punto: llegaban los novios caminando por la calle juntos y con el séquito de toda la familia más próxima. En esa calle, puertas en jornada de postigos abiertos con gente mirando la comitiva, visillos que iban y venían y persianas que se subían discretamente en las ventanas: no había que perderse detalle del desfile. Como digo, llegaron los novios y el acompañamiento, y yo me fijé en todo en posición de cigüeña, o sea, con una pierna de apoyo, la otra f lexionada para rascarme los picores del pantalón, y el cuello todo estirado para verlo mejor. Novio con traje negro y, en lugar de corbata, una especie de corbatín corto, zapatos negros nuevos acharolados de los que resuenan al caminar, rígidos y que solo se usan ese día especial; y, en la solapa, un adorno con una f lorecita blanca; cabeza repeinada y cara de tonto a más no poder, aunque se hablaba de las muchas tierras que poseía, lo cual hacía que todos lo mirasen bien. Por otro lado, la novia deslumbrante, «de buenas hechuras», según el señor del puro, con un vestido vaporoso y voluminoso «blanco roto», decían las señoras, aunque por mucho que miraba no le vi al traje rasgaduras ni sietes; sobre la cabeza y colgando hacia atrás, un velo inmenso como una colif lor con la estela del cometa Halley, que permitía ver su sonrisa y poco más.
—¡Qué valor! ¡Y viene de blanco!, ¡con lo que lleva en lo alto esta escopeta! —dijo indignada la vieja bruja malencarada vestida de negro y con una medallita de oro del Corazón de Jesús como único (y paradójico) adorno.
No entendí por qué el color del traje de la novia no podía ser blanco o por qué tendría que portar una escopeta: eran otros de tantos misterios de los mayores que me mantenían en la nebulosa de mi ignorancia. Los padres de la novia, muy sonrientes, saludaban a todo el mundo; ella, con sonrisa encantadora, y él, con chanzas y carcajadas. Los padres del novio, más discretos, se limitaron a ser saludados y a recibir enhorabuenas, y se apreciaban más risas en quienes les saludaban que en ellos.
Pasaron los novios a mi lado, dejando él un rastro a Varón Dandy y ella, a otra cosa más almizclera que no pude clasificar en mi breve catálogo de colonias, perfumes y sustancias olorosas. Entraron en la iglesia entre los murmullos y voces del personal, y todos detrás a coger sitio. Al entrar, ya estaba la vieja de Blancanieves puesta en el primer banco; el párroco la invitó gentilmente a irse a otro banco, pues el primero estaba reservado a los familiares de los contrayentes, y se fue no sin antes protestar por tener que dejar su sitio de todos los días y que le venía mejor para comulgar. Se vino para atrás y justamente a mi lado fue a parar aquella mala visión.
—¡Deja sitio, niño! —Me dijo con voz reseca, desagradable y aliento de ajos mal conjurados. Sus ropas olían a otro aroma aún más rancio entre humo, sardinas y sudor del paleolítico. Estaba refunfuñando todo el tiempo: que si el cura era un rojo, que si la novia de blanco, y otras apreciaciones negativas; pensé que aquella señora tenía manía a los colores o algo así. Durante la misa, me reprendió como diez veces porque me rascaba en la entrepierna, por causa del pantalón, que ya me estaba pareciendo, más que molón, un incordio—. ¡Sinvergüenza, deja de tocarte los cojones! ¿Eso os enseñan en la escuela? ¿Es que no dais la dotrina4?
De inmediato, un tortazo se vino, no a posar, sino a explotar en mi cogote, proveniente de mi padre, que me miró con hostil expresión. A mi espalda, risas en voz baja de dos niñas repelentes con faldita rosa, que habían presenciado la escena para mayor desgracia mía. Las risas f lojas siguieron de modo reiterativo y persistente hasta el final de la misa y a mí maldita la gracia que me hacían. Una de las niñitas lo vio todo con un solo ojo, pues tenía gafas redondas y una de las lentes, blanca y opaca: le faltaría un ojo o algo así, pero el otro ojo lo vio todo. Yo las miraba de medio lado de vez en cuando y era como si les hiciera cosquillas, porque volvían a su hilaridad y yo me ponía colorado.
De repente, todos de pie: había llegado el momento cumbre de la celebración. Cesaron hasta las risas de las dos repílforas5 que tenía detrás. El sacerdote invitó a manifestar su consentimiento a los contrayentes y el novio lo hizo con voz temblorosa y tenue; ella, con gran alegría y seguridad, dijo el sí, quiero. Luego, el emocionante acto de la entrega de alianzas: yo miraba con ojos como platos todo aquel rito y pompa que nunca había presenciado.
—Re-recibe esta alianza en… señal de mi amor y fi-fidelidad a-a ti —dijo el contrayente nervioso, sin duda embargado por la emoción del momento.
Mi vecina de oscuro hizo su comentario, apenas audible, pero sí oloroso por el pestazo a ajo que dejaba en el aire:
—¡Tontilán, pasmao’! ¿Adónde vas a poner la era?6
Y, de inmediato, la respuesta de la novia, más acelerada que segura:
—Recibe esta alianza en señal de mi amor y felici… ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Fidelidad a ti —respondió la novia riéndose de su propio lapsus, traicionada tal vez por su subconsciente.
Murmullo creciente en la iglesia: la vieja bruja de negro masculló al momento su apostilla con otro atentado por halitosis:
—¡Encima se ríe la tía asquerosa! ¡Ya puedes estar contenta, ya, buscanovios! ¡Qué falta de respeto, en la casa del Señor! ¿Qué va a ser esto cuando muera el Caudillo?
La misa iba tocando a su fin con una cola interminable para comulgar. La bruja de Blancanieves, a pesar de haber sido desplazada al ostracismo de la fila trasera en que yo me hallaba, se valió de maña para ser la primera en «recibir al Señor», como ella decía. Para cuando volvió a recitar sus letanías desgastadas y sazonadas de ajos vetustos, yo ya estaba agarrando la puerta, pues me apetecía más ver la salida de los novios que seguir viendo y oliendo aquello. Todos gritaban y vitoreaban; había lluvia de arroz y también de maíz y garbanzos expelidos por algún invitado más palustre. Besos, abrazos, enhorabuenas y alegría eran la tónica general; como si todos celebrasen la desaparición de la vieja funesta, a quien no volví a ver más y que se iría a su casa después de la misa, a buen seguro, por no estar conforme con los colores del traje de la novia.
Siguiendo a los novios, todos fuimos caminando en procesión al Restaurante Casa Camacho, que se haya cercano a la parroquia de la Asunción. Al llegar, me asomé al bar, lleno de humo, de señores en la barra y con dos camareros moviéndose febrilmente tras ella; voces, cervezas, risas, vino, pinchos de tortilla, cigarros. Mi padre se unió a la parroquia de la barra con grandes voces y mi madre se quedó fuera charlando con otras señoras de similar tipo y calidad. En vista de que pedir allí dentro una Fanta era cosa de ciencia ficción, me fui a la calle, al sol. Pensé que, a diferencia de los cumpleaños, allí no se sentaban los invitados a la mesa y te daban unas patatas fritas, sino que solo comían y bebían los señores mientras los demás esperaban fuera. La verdad, prefería los cumpleaños.
Estaba en la calle aburrido cuando se me plantaron delante las dos niñas de la falda rosa. Viéndolas ahora de frente, reparé en que una tenía en un brazo una calcomanía de Heidi, y la otra, una de Niebla. Los vestidos eran iguales, por lo que pensé que serían hermanas o algo así. La de un solo ojo se dirigió a mí:
—¿Y por qué te han pegado? ¡Anda que no ha sonado bien la torta! Ha picado, ¿eh?
—¿Tú eres idiota o solo tuerta? —le respondí con muy mal estilo, entrando al trapo como un toro de buen trapío.
—¡Mamá, mamá! —Salieron las dos corriendo hacia el grupo de señoras en el que estaba mi madre—. ¡Ese niño malo me ha llamado idiota y tuerta!
—¡Y no le hemos hecho nada! —testificó en su favor la hermanita de dos ojos.
La madre me miró con mirada de fusilamiento y la mía, con cara de ahorcamiento al amanecer. Al momento, vino hacia mí y me dio un guantazo, además de voces y amenazas diversas. Aquellas dos malhadadas niñas, detrás y en su barrera, presenciaban con cara de satisfacción la ejecución de aquella suerte taurina.
—¡Déjalo, déjalo! —decía la mamaíta de las dos pequeñas felonas con boca de media risa—. ¡Son cosas de niños!
Pensaba para mí que estar todo el día recibiendo mamporros e insultos era cosa de niños, pero no de algunas niñas que lo merecerían por triplicado, y empecé a soñar despierto, con saña, en una escena muy edificante: aquellas dos criaturas recibiendo escobazos en el culo a discreción. Estaba en aquellos amenos pensamientos cuando me devolvió a la realidad una voz de alguien que, al parecer, tenía mucha hambre.
—¡A cenar! ¡Ya era hora, coño!
Un tropel de gente entra en el salón comedor. Su doble puerta con cristal biselado en la parte superior gemía en sus goznes ante el tumulto de personas que iban todas a coger sitio: todos pasaban por ella poco menos que a presión, codazos, pisotones, empujones y con algún garrote senil en alto. Mis padres, más prudentes, entraron de los últimos y, como no podía ser de otro modo, ya no había sitio. Los comensales se distribuían en varias mesas muy alargadas, de estas de tablones sobre caballetes, codo con codo y, a modo de mesa presidencial, había otra mesa larga situada perpendicularmente al resto, adornada con unas f lores blancas y amarillas sobre un mantel blanco. Mis padres y yo no pudimos sentarnos juntos, y para que no me quedase sólito y desamparado, me acomodaron en «la mesa de los niños». Como no podía ser de otro modo, y para mi estupor, las dos amiguitas de las calcomanías me tocaron enfrente. Cuando me senté, empezó la risa, que duró toda la comida. Sabedoras de que tenían plena impunidad y de que sobre mí pesaba una presunción de culpabilidad, no escatimaron en el pitorreo. Para abstraerme de aquella desagradable situación y con las consabidas risitas f lojas de fondo, me puse a leer la minuta del menú de bodas, que se hallaba al lado de cada cubierto. Tomé un papel blanco en díptico y leí en su exterior los nombres de los novios; en el interior, lo que más me interesaba, el menú:
ENTREMESES VARIADOS: chorizo, salchichón, jamón, queso, ensaladilla y croquetas.
PRIMER PLATO: langostinos tres salsas.
SEGUNDO PLATO: ternera a la riojana.
POSTRES: tarta nupcial. Café, copa, puro.
BEBIDAS: agua, vino, gaseosa, refrescos de naranja, limón y cola.
«¡Cuántas cosas ricas! ¡Vaya comida que me espera! ¡Y voy a poder beberme por lo menos tres vasos de Fanta de limón!», pensé para mí. Pero, al momento, levanté la vista del papel y vi la cara de la niña de un solo ojo mirándome fijamente. ¿Qué me estarían preparando las hermanitas?
De repente, un gran vocerío llevó mi atención hacia la puerta: gritos de «¡vivan los novios!». Los recién casados acababan de entrar saludando a todo el mundo y, en ese momento, sonó por un altavoz que había en una pared una música, que me dijeron después que era la marcha de los novios o algo así. El disco sonaba fatal, como si estuviera hecho de papel de lija, y en un momento dado se rayó y repetía todo el tiempo dos o tres notas hasta que sonó un ruido como de estallar algo y se apagó la música.
—¡Anda ya a tomar por culo ese tiroriro7! ¡Pon cante8, imbécil, que parece que nos están arrascando la barriga! —dijo a voces un señor de la mesa de al lado, gordo, con boina y garrote, palillo en la boca, y con más morrillo que un buey.
Los novios se sentaron con los padrinos en la mesa principal y al punto comenzó a sonar una música más al gusto del boinudo: pasodobles variados en versión instrumental y postmoderna con arreglos de teclado electrónico Hammond. De vez en cuando, sonaba una voz del coro de señores que decía: «¡Olé, olé!». Toda la mesa de los niños comenzó a gritar entre grandes risas y palmadas:
—¡Que les den por culo! ¡Olé, olé!
En ese momento, llegó a la mesa un señor bajito, con barba de chivo y con cara de muy mala pipa, y preguntó quién estaba diciendo esas palabrotas. Como un resorte, las dos pequeñas harpías me señalaron como culpable. Mi reprensor me pegó un tirón de orejas y me amenazó con contarle el asunto a mi padre si se repetía. Yo gritaba en mi suplicio que habían cantado todos los demás, pero tal razonamiento no me eximió de expiar las culpas de los otros, quienes negaron haber abierto la boca, por supuesto. Las niñitas rieron una vez más y yo empecé a maquinar mi venganza, que habría de ser fría y cruel.
Todos estos malos pensamientos tuvieron su pausa al ver que por fin, mil años después de habernos sentado a la mesa, sirvieron la cena, que casi pasaba a ser desayuno. Me pusieron delante, como a todos, un plato en el que estaban unas rodajas de chorizo y salchichón de Revilla, una loncha de jamón de York reseca y, como cosa exótica, otra loncha de queso con forma cuadrada. En medio de aquel tiovivo de fiambres y como su centro y eje, un pequeño montón de ensaladilla en cuya cúspide había una aceituna rellena de anchoa. La bebida no era Fanta genuina, sino Revoltosa de naranja; pero podía pasar, porque a diario no bebía ni de la una ni de la otra. A mis espaldas, el boinudo bramó:
—¿Esto qué es? ¿Queso almericano9? ¡Será de patata, seguro!
Las niñitas llamaron a su mamá a voces de repente:
—¡ Mamá, mamá, no nos gustan las aceitunas! —Pensé para mí que, además de malas, eran tontas, porque a mí me encantan las aceitunas.
—¡Se come todo! —Se presentó la madre, que estaba sentada en otro sitio—. Si no os gustan las aceitunas, dádselas a ese niño de enfrente, que tiene cara de que le gustan mucho.
Yo pensé en que la sagaz madre se había percatado de que no dejaba de mirar las aceitunas y me puse colorado. Existía la expectativa de que las aceitunas rellenas iban a ser para mí, pero ese anhelo se fue por la borda, porque, una vez más, la mala uva de las niñas salió a relucir.
—¡No, a ese no, que nos insulta y dice tacos! —dijeron ambas indignadísimas a su madre a voz en grito.
En definitiva, con tales perros de hortelano las aceitunas se quedaron de momento sobre la mesa. Vino el segundo plato, recibido como cosa excelente, pues no todos los días se comían aquellos langostinos. Me pusieron unos cuantos en el plato y dejaron sobre la mesa un recipiente abierto de cerámica lacada blanca (algo desportillado) lleno de una mahonesa amarillenta. Esa debía ser una salsa, pero en el díptico se anunciaba que los langostinos eran «tres salsas», y por tanto, faltaban dos. La solución vino después: se pasó por las mesas un camarero bastante orondo, con blanca camisa arremangada al estilo legión, sin lacito ni nada, y con muchos pelos en los brazos y en las barbas; parecía una imagen expresionista con su contraste blanca camisa-barbas bravías. Este señor tan zurbaranesco10 iba dejando dos sobrecitos a cada comensal, los cuales sacaba de un bolsillo de la camisa, y los dejaba caer sin mucha gracia al lado de cada plato. Eran como de plástico: yo nunca había visto algo tan moderno; en uno ponía «salsa cóctel» mientras que el otro atendía por «salsa tártara». Al momento, volvió a bufar el buey de la boina a mi espalda: