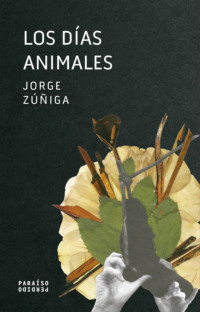Loe raamatut: «Los días animales»


Nada estaba pasando, todo estaba pasando. La vida era una piedra girando y afilándose.
RAYMOND CARVER
TRIPULANTES
Ariana está en el tocador e insiste en que la ayude. La veo de espaldas envuelta en una toalla, con otra en la cabeza y un brasier negro en la mano. Habla como si estuviese desesperada: «Dani, hazme caso, ya pues. ¡Por favor!». Levanta el brazo derecho, lo dobla por detrás de la cabeza y se examina lentamente el seno con la mano izquierda. «No puedo hacerlo sola», dice, casi pegada al espejo, luchando por mantener el equilibrio.
Hace mucho desde la última vez que nos vimos, pero el cabello castaño claro y la manera de sonreír —mostrando exageradamente los dientes, un gesto que arrastra desde que le quitaron los frenillos a los trece años— son inconfundibles. «Me alegra mucho que hayas venido», me dice al espejo. Conserva la belleza de la juventud: la delgadez, los rasgos finos, las piernas fuertes de sus días de atletismo, cuando todos los muchachos iban tras ella como idiotas. No somos las hermanas más unidas, pero estoy feliz de verla. El sábado cumplirá cuarenta, la edad en que murió mamá. Después de cientos de llamadas aceptó firmar los papeles, devolverme la casa que dejó a su nombre. Por eso he pedido permiso en el trabajo para venir a Tijuana unos días, por eso me pongo detrás de ella y reviso otra vez su seno todavía húmedo, aunque sea una pérdida de tiempo, aunque todo esté en su cabeza, como en la secundaria, cuando escuchó a un profesor hablar de los peligros de la leche y repentinamente se volvió intolerante a la lactosa.
—No hay nada —repito.
—A Gladys le empezaron a salir aquí —toma mi mano y la guía—. ¿Sientes algo?
Reconozco en Ariana un gesto de mamá: estamos en el parque del fraccionamiento donde pasamos nuestra infancia. Tengo cuatro años y acabo de rasparme las rodillas, alguien puso arena para deslizarse más rápido en la resbaladilla y no pude detenerme. Es un día soleado, mamá lleva en brazos a mi hermana. Las dos tenemos un moño rojo en la cabeza; mamá solía vestirnos igual, le gustaba que la gente preguntara si éramos gemelas. «Ay, ¡¿qué te pasó?!», gritó mamá: ojos muy abiertos, cejas arqueadas, los bordes de la boca estirándose un poco hacia abajo. Es el mismo gesto que tiene Ariana ahora, una mezcla de sorpresa y preocupación.
—No, no siento nada.
—Es que no estás tocando bien —dice, un poco molesta, y me suelta la mano.
Nuestro padre nos abandonó cuando yo tenía dos años, mamá estaba embarazada de mi hermana. Era maestra de kínder; delgada, cabello hasta los hombros, rizado, siempre a raya en medio. Si estaba contenta le gustaba levantar la voz, una voz muy aguda, como si fuese mucho más joven de lo que realmente era. Aparecía por nuestro cuarto para levantarnos gritando: «¡Qué día, qué día, princesitas!». Por la tarde, luego de comer y supervisar que hiciéramos la tarea, nos llevaba al parque del fraccionamiento, un espacio pequeño donde los vecinos habían cooperado para colocar columpios, resbaladillas, pasamanos, todos color verde oscuro. Platicaba con las otras señoras que llevaban a sus hijos mientras mi hermana y yo competíamos por ver quién podía mantenerse más tiempo colgada del pasamanos, quién saltaba más alto desde los columpios. «Princesas, por favor tengan cuidado», decía mamá nerviosa.
Le encontraron el primer tumor unos meses antes de que termináramos la preparatoria. Una compañera de su trabajo vino a casa a cenar y mamá pidió que nos quedáramos un rato más en la mesa. La mujer lo dijo sin rodeos: «Su mamá está enferma, van a tener que cuidarla mucho». El silencio al preguntar si era grave hizo que mi hermana y yo nos pusiéramos a llorar, al mismo tiempo, como si realmente fuéramos gemelas. Ariana salió corriendo de la casa y no volvió hasta la madrugada. Yo abracé a mamá, fuerte, como si en cualquier momento pudiera esfumarse.
Comenzamos ayudándola con las manualidades para el kínder, con la cocina; nos hicimos cargo de las compras y la limpieza, nos turnábamos para dormir con ella y sostenerle el cabello cuando llegaban los vómitos. Mamá luchaba y Ari y yo tratábamos de estar ahí para ella. Luego de un par de meses, las cosas cambiaron. Primero fue Mario, un músico que le metió a Ari la idea de ser cantante y le daba clases privadas en su garaje. Duró poco. Cuando comenzamos a tener problemas de dinero y mamá no podía pagar más las clases, Mario se fue, llevándose el equipo de sonido que Ariana había comprado. Luego vino Alejandro, un vendedor de seguros que no podía pronunciar las erres y modificaba las palabras tratando de ocultarlo. «Hay que seg pegcavido», se burlaba mamá. Mi hermana la convenció y le compraron dos pólizas, para Ariana y para mí. Al mes siguiente Ariana se fue con un grupo de extranjeros que la invitó a pasar unos días en Mazatlán. Estuvo allá seis meses.
Mamá venció al cáncer y a los dos años cayó enferma otra vez. Afortunadamente yo sabía cuidarla, manejar la casa, las finanzas, no necesitaba ayuda. Me casé poco antes de terminar la universidad y decidí quedarme cerca, quería estar al tanto de ella. La visitaba cada semana. Ariana, que había vuelto a la ciudad después de trabajar un tiempo en un parque de diversiones en Monterrey y vivía con un gringo en una casa de dos pisos, solía ir a verla el último domingo de cada mes. Hasta que un día le dijo: «Me voy a Tijuana». Mamá no había visto al hombre con quien mi hermana vivía desde hacía casi un año y resintió que hubiese ido sola a darle la noticia. Ariana fue a su antiguo cuarto con una maleta, tomó lo que pudo y se marchó. Ese fin de semana yo estaba en Guadalajara visitando a la familia de mi esposo. No se despidió de mí. «Dani, háblale a tu hermana, por favor, dile que no se vaya con ese hombre», me rogó mamá por teléfono. No pude comunicarme con ella.
Son las diez de la noche. Ariana y yo hemos estado conversando, bebiendo un poco. Repasamos juntas el viejo álbum de fotos, tesoro de mamá, que le traje como regalo de cumpleaños. Richard —me explica mientras gira las páginas sin mucho interés— era director de área en una empresa distribuidora de alimentos, consiguió una gerencia y tuvo que mudarse a Missouri, donde se ubican las oficinas del corporativo; hace casi dos años de eso. Ella le dijo que se quedaría un mes en Tijuana para arreglar algunos asuntos y luego iba a alcanzarlo. Sin embargo, a una semana de su vuelo decidió asociarse con una vecina e invertir una parte de los ahorros de Richard en una tienda de artículos para mascotas, negocio que siempre le había llamado la atención. Un par de meses después llegaron los papeles de divorcio. Mi hermana se quedó con la casa y algo de dinero. «Era demasiado aburrido, no quería hacer cosas nuevas. En realidad fue lo mejor. Además, ahora tengo todo este espacio. ¿Qué piensas?, ¿crees que quedará bien si tiramos esta pared para hacer más grande la sala?, ¿debería remodelar toda la cocina?».
Ariana manotea y escupe un poco al hablar. Me extiende otra cerveza, que recibo aunque ya no tengo ganas de beber. La última vez que estuvo en Xalapa yo no podía pararme de la cama por el dolor, no pudimos vernos. Fue apenas un par de meses antes de separarme. Recuerdo a mi exmarido diciéndome: «Dani, tu hermana llamó, está quedándose en una posada. ¿Quieres que te lleve a verla?». «¿Puedes decirle que venga? Dile que pasó otra vez». La esperé toda la tarde, también los días siguientes. Nunca llegó.
Ariana pone la mano sobre mi pierna y aprieta un poco, como solía hacerlo mamá cuando creía que no le poníamos atención. Cada una de sus historias es más extraña que la anterior: un concurso de tango, cruzar fronteras a caballo por la noche, una selva de Chiapas donde casi pierde el dedo por la picadura de un insecto. Por un momento es difícil asociar a la mujer junto a mí con la imagen de Ariana que tengo en la memoria, la Ari antes de lo de mamá: tímida, frágil, llevando paraguas a donde fuese o preparando su mochila desde la noche anterior. «Mañana voy a contártelo todo con más detalles», dice, sonriendo, «hoy te voy a mostrar otras cosas: la ciudad de noche, Dani, la ciudad de noche.»
Escuchamos el timbre. «Dile que ya voy», susurra Ariana y corre a su cuarto.
El hombre que ha venido por nosotras tiene una cicatriz que le parte en dos el bigote, a través del pelo veo una línea de piel más clara. Es moreno, gordo, más bajo que nosotras. Richard era alto, de facciones varoniles, con una mandíbula fuerte y mirada profunda, este hombre es definitivamente un paso atrás. Lleva una camisa de cuadros con los dos primeros botones abiertos; tiene mucho pelo en el pecho, como un animal.
Me mira de pies a cabeza y toma posesión del sillón más grande de la sala subiendo las botas de piel a la mesa de centro. Ariana guarda los volantes que dejan por debajo de la puerta: pizzas, exterminadores, autos usados, es una costumbre que mantiene desde siempre. La mesita está llena de ellos. «Oportunidades», solía decir.
—Daniela, ¿no? ¿Qué tal Tijuana?, ¿te está gustando? —Ariana tiene razón, cuando habla suena como si cantara.
Podría decir cualquier cosa, ser amable; no sé por qué respondo con la verdad: le digo que no. Él sonríe de forma condescendiente. Se llama Bernardo Maciel. El juego de llaves que Ariana me dio tiene un llavero de una barca dorada con la leyenda «Happiness» y otro de un corazón con una «B» dentro. Bernardo administra un rancho. Se conocieron en un bar y han estado saliendo desde principios del año. Es, según mi hermana, algo serio.
—¿Ya habías venido?
—Es la primera vez.
—Vas a ver que después de un rato te vas a ir habituando.
Ariana se hizo una cola de caballo. Me alegra que interrumpa la conversación. Lleva la blusa de cuadros fajada, pantalón de mezclilla, botas altas color café. Me recuerda a mamá, cuando aún no estaba enferma, quiero decir: las pecas en el cuello, sus grandes ojos color miel, la forma de alzar un poco las cejas al sonreír.
Bernardo se acerca y la besa, poniendo los labios como si intentara alcanzar algo dentro de una botella. Puedo ver la fuerza del abrazo, las manos que acarician las piernas de mi hermana. Su bigote me hace pensar en un gusano peludo.
—Uy, mija, tú sí sabes...
Se lo dice al oído, pero alcanzo a escuchar. Ariana se emociona, idéntica a una muchacha de veinte años. La forma en que Bernardo voltea a verme luego, asegurándose de que escuché también, me hace sentir incómoda. Observo mis zapatos, un poco sucios después del viaje, y de pronto siento vergüenza. Antes de salir, cuando sé que nadie está mirando, los froto contra mis pantorrillas.
Bernardo maneja una camioneta Range Rover negra. Ariana me explica con todo detalle cómo juntaron el dinero para comprarla. Comienza diciendo: «La tienda no da demasiado, tenemos otros negocitos». Bernardo, dice, le ha enseñado mucho: ahora es experta en el mercado de bovinos, conoce el precio de la carne, las épocas de monta. Está feliz, parece que no va a dejar de hablar nunca. Me recuerda a la primera vez que mamá la llevó con nosotras a comprar un árbol de navidad. Tuvimos que escuchar durante días la historia de lo especial que era porque ella lo había escogido con los ojos cerrados.
—Ahorita solo estamos comprando —Ariana pone la mano sobre la rodilla de Bernardo—, ya más adelante tocará vender.
—¿Y no es difícil?
—Ni un poco, Dani, hasta es interesante, ya vas a ver.
—¿Cuánto tiempo te vas a quedar? —Bernardo me mira desde el retrovisor—, el domingo puedes ir con nosotros al rancho si quieres. Vamos a hacer allá lo del cumpleaños de la Ari. Sirve que te contamos lo del negocio para que veas si quieres entrarle.
—Me gustaría ir, sí —miento.
La camioneta se detiene, suena el claxon. Estamos frente a una casa igual a la de Ariana.
—Van a ir unos compas y también la Gladys. Cáele.
—Claro que irá —dice Ariana —, ¿verdad?
Bernardo vuelve a tocar el claxon. La puerta se abre y veo a la mujer. Ariana me contó sobre ella, me dijo lo de la enfermedad, lo de la tienda: Ariana hizo la inversión con el dinero del divorcio y Gladys se dedica a atenderla. Está un poco pasada de peso, es divorciada, se hicieron amigas cuando la deportaron y llegó al fraccionamiento; su marido le enviaba dinero desde el otro lado; hace bastante que no tiene noticias de él, vive de sus ahorros. Lleva una camisa de cuadros rojos y azules, con las mangas dobladas; falda de mezclilla, cinturón con hebilla metálica en forma de caballo. Se detiene un segundo en la puerta, pone una mano en el sombrero y sonríe doblando una pierna. Ariana suelta una carcajada. Su amiga baja los escalones y atraviesa el patio a saltitos, como si estuviera bailando. Se da cuenta de que no ha apagado la luz y vuelve adentro. Una luz amarilla sustituye al foco blanco. «Es algo de feng shui», explica Ariana.
Me recorro en el asiento para darle espacio a Gladys. El sombrero negro oculta sus rasgos por momentos, pero la sonrisa siempre está ahí. Los botones de la camisa apenas son capaces de contener sus senos. Recuerdo las palabras de Ariana en el espejo del tocador: «A Gladys le empezaron a salir aquí».
—¿Ya listos? —Gladys mueve los hombros festivamente.
Bernardo le cuenta sobre la fiesta del domingo. Le habla de los amigos solteros que planea invitar al rancho. Gladys y Ariana intercambian una sonrisa cómplice. Bernardo toma la mano de mi hermana y la coloca sobre su pierna derecha, ella le guiña un ojo.
—Oigan, me estoy sintiendo un poco mal —digo antes de que nos hayamos alejado demasiado y ya no pueda volver por mí misma—. Creo que mejor me voy a quedar.
—¿Qué pasó? —siento la mirada de Bernardo desde el retrovisor—. ¿Estás con la regla? —Ariana le golpea suavemente el brazo.
—No la estés molestando. Dani, vamos a un lugar muy divertido. ¿Segura que no quieres?
—Es que sigo cansada del viaje.
—¡Ay, vamos! —dice Gladys moviendo otra vez los hombros. Su aliento huele a alcohol y marihuana.
—¿Puedes dejarme por aquí? No estamos muy lejos.
—Ven con nosotros, nena, no seas aguada —interrumpe Gladys—. Me dijeron por ahí que eres divorciada de hace siglos. Ven, chance y te encontramos algo, ¿no? ¿O ya te resignaste?
—¡Cállate, no seas grosera! —grita Ariana. Y luego, mirándome— ¿Quieres que te llevemos a la casa?
—Está aquí nomás a unas cuadras —Bernardo se orilla.
—No, no, no se molesten.
—Podemos llevarte.
—No te preocupes.
Ariana insiste, pero está de acuerdo cuando Bernardo dice que es mejor llegar temprano para encontrar un buen lugar. Gladys me abraza con fuerza al despedirse. Ocurre tan rápido que no tengo tiempo de evitarlo. Frota su mejilla a la mía, puedo sentir el maquillaje barato, la delgada capa aterciopelada, como un durazno viejo.
Siento el alcohol en la cabeza, mareo, pulsaciones. La camioneta se aleja poco a poco y yo no puedo dejar de pensar en el seno enfermo, en qué tan grave es la situación de Gladys, en su vida antes y después del diagnóstico: ¿está sola en Tijuana?, ¿su marido sabe de la enfermedad? Me aterra pensar en sus hijos. Ariana saca el brazo por la ventana, la escucho gritar: «¡Adiós, amiga!», como cuando éramos niñas y veíamos un avión cruzando el cielo. Algunos reflejos se desprenden de su reloj pulsera en tanto agita la mano al despedirse. Mamá no usaba relojes, no le gustaban, fingía calcular la hora basándose en la posición del sol o en el clima para hacernos reír. No puedo evitar recordarla. ¿Qué pensaría si estuviese viva y pudiera ver a Ariana? Seguramente le diría que vuelva a casa, que qué está haciendo en una ciudad así, entre este tipo de gente. «No desperdicies tu potencial», le habría dicho, aunque nunca hayamos sabido a ciencia cierta cuál era el potencial de Ariana y, durante muchos años, en conversaciones ocasionales con los vecinos o el resto de la familia, mamá hubiera tenido que inventar historias cuando le preguntaban por ella.
Llovizna. Veo la casa en la esquina de esta cuadra. Es un fraccionamiento bien iluminado, limpio, muy diferente a la idea que yo tenía de la ciudad. A Ariana le gusta viajar, las aventuras, yo sería incapaz de dejar lo conocido. Mamá no salía de casa sin revisar tres veces que hubiéramos cerrado las llaves de gas, nos hacía llevar suéter a todos lados. Soy igual a ella.
Tardo un poco en encontrar la llave en mi bolsa. La casa está completamente a oscuras. Por un segundo me quedo inmóvil, como si en cualquier momento pudiera venir otro amigo de Ariana a recibirme.
Son las once de la mañana, Gladys sale de la cocina de mi hermana con un plato hondo humeante y me da los buenos días sin prestarme atención. Pone el plato en la mesa y se queda muy seria. Mueve los labios levemente, reza, luego saca un frasco de su bolsa, espolvorea un polvo entre verde y amarillo y revuelve con una cucharita de madera. Después de soplar, se lleva la avena verde a la boca con un gesto de satisfacción. «¿Quieres?», me pregunta. Antes de que pueda responder escucho a alguien vomitando en el baño. «¡Sácalo, darling!», grita Gladys.
—Me dice la nena que eres maestra, ¿es verdad? Yo no soportaría estar tanto tiempo con niños, ni Dios lo mande, peor aún si ninguno es mío.
Ariana sale del baño con la cara mojada, en ella se nota mucho más el desvelo. Mueve sin ganas la mano para saludar y se sienta a la mesa, junto a mí. Aunque tiene los ojos abiertos, no creo que esté pensando en nada. «Esto te va a hacer mucho bien», le dice Gladys dulcemente.
Ariana huele la avena verde y hace cara de asco. Gladys voltea a verme, aún a la espera de mi respuesta: le digo que yo no quiero, muchas gracias.
—Te va a hacer mucho bien, baby —Gladys trae de la cocina un segundo plato y se sienta con nosotras. Mueve los labios en silencio otra vez. Luego dice: Se llama Küni. No pude conseguir cúrcuma natural, pero me vendieron este derivado en polvo que tiene las mismas propiedades. También lleva orégano, bardana y otras cositas. A mí me quita los dolores.
Ariana observa con curiosidad la avena y luego la cucharita.
—Es parte del proceso, si no utilizas la cuchara Küni se pierden las propiedades de la curación. Dani, ¿segura que no quieres?
Ariana me ve y sonríe, como diciendo: «Pruébala tú primero».
—No, Gladys, de verdad. Muchas gracias.
Yo no quiero curarme de nada, así que voy a la cocina por un plato de cereal y tomo un plátano que todavía está verde. Ariana hizo a un lado el plato y está recostada sobre la mesa con los brazos estirados.
—Ándale, nena, te va a hacer bien. La alimentación es importantísima, con las limpias semanales y desayunando esto mejoré muchísimo —lo dice tocándose los pechos. Es la primera vez que escucho a alguien hablar así sobre la enfermedad, sobre su tratamiento, como si fuera una dieta para ponerse un vestido que acaba de comprar.
—Gladys, ¿eres vegetariana o algo así?
—Soy navista.
—¿Navista?
—¡Navista! —Ariana se pone seria y hace un saludo militar que dura tan solo unos segundos antes de convertirse en una imitación burlona.
—Qué mala —Gladys le golpea el hombro—. Deja de jugar y cómete tu Khuni.
—¡Te digo que me duele la cabeza, no me muevas!
—¿Qué es navista?
Los ojos de Gladys brillan con entusiasmo. Estamos las tres sentadas a la mesa, Ariana entre nosotras. Gladys se inclina un poco hacia mí, sonriendo, feliz de poder educarme.
—Navista. Shippist. Estoy con The ship of happiness, girl.
Me muestra el dije que lleva al cuello, una barca dorada de metal, de unos tres centímetros, con la inscripción «HAPPINESS» debajo, en mayúsculas. Es igual a la que Ariana tiene en el llavero.
—The ship of happiness —repite señalando el dije—. Los elegidos.
Ariana asiente con los ojos entrecerrados. No sé si está de acuerdo con lo que Gladys dice o quedándose dormida. Para Ariana es fácil huir de las conversaciones que se le hacen aburridas, es experta en eso.
—No te preocupes, hoy les explicarán todo en la junta. Por favor, salgan dos o tres horas antes de aquí, no vayan a llegar tarde. Y digo esto específicamente por ti, darling.
—¿Qué junta?
—A las dos de la tarde en la iglesia del Capitán Steve.
—¿El qué? ¿Es una iglesia cristiana?
Gladys pone los ojos en blanco con fastidio.
—¿Cristo? No, estamos mucho más arriba.
—Ariana, ¿qué junta? ¿Por qué no me dijiste? ¿Podemos hablar sobre los papeles de la casa antes? ¿Ariana?
Mi hermana no responde.
No sé mucho de nuevas religiones, pero recuerdo haber visto un documental sobre fanatismo y el primer paso es reunir a los curiosos en un lugar alejado y darles una charla de varias horas donde la gente termina llorando por alguna razón desconocida.
—Noah’s ark, ¿recuerdas? —dice Gladys—. The ship of happiness. El capitán Steve nos está preparando.
—¿Preparando para qué?
—No te preocupes por eso ahorita, pregunta lo que quieras en la junta —dice sonriendo—. Te va a hacer bien ir.
—No me gustan esas cosas. Ariana, creo que podríamos ordenar lo de los papeles hoy por la tarde, ¿no? —la empujo levemente para llamar su atención— ¿Ariana?
—Es natural temerle a lo desconocido, nena, no te preocupes —me pone una mano en el hombro—. Saldrá bien.
Gladys no me conoce y está segura de que aquello es justo lo que necesito. Nos quedamos calladas. Gladys cierra los ojos para saborear mejor su avena. Ariana está dormida, sus labios sobresalen, la cabeza inclinada sobre el pecho deja ver su papada. Es como si hubiese envejecido de golpe.
—Gladys, yo no sé si tengo muchas ganas de ir a una iglesia.
—No es una iglesia —sentencia ella.
—¿Son gente normal?
—¿Cómo normal?
De repente Ariana se mueve en sueños y su pelo alborotado cae sobre el plato de avena haciendo un desastre.
—¡Ay, nena! —dice Gladys. Ariana se echa a reír.
Gladys no tiene tatuajes en la cara, no anda descalza ni usa togas como las personas del documental. No la imagino cortándole el cuello a un animal en rituales extraños o adorando extraterrestres. No, Gladys trabaja en una tienda de mascotas, come avena verde y sale a bailar por las noches. Es una persona normal, tan normal como se puede llegar a ser si uno lleva años viviendo en Tijuana.
Observo a Ariana, concentrada en su plato de avena, revolviéndola, oliendo, jugando con ella. Es así cuando no quiere prestarle atención a algo: la cosa más pequeña pasa a ser lo más importante del mundo.
—¿Qué tiene de malo? —pregunta Ariana al bajar del taxi.
—¿Es broma? ¿No ves el abuso? Además, sabes que a mí estas cosas no me gustan —al escucharme a mí misma me doy cuenta de que hemos pasado mucho tiempo separadas y posiblemente Ariana ya no recuerda qué me gusta y qué no. Lo que nos unió antes tal vez ya no signifique mucho—. Treinta dólares la plática, ¿cómo vas a creer?
Ariana balancea su llavero frente al guardia, que abre la reja para que nos anotemos en una lista.
—¿No te gusta el barquito? —dice, poniéndolo a pocos centímetros de mi cara.
Desde el estacionamiento puedo ver las seis columnas, la cornisa inclinada con adornos color ocre, la enorme barca suspendida en lo alto de la entrada con cadenas tan gruesas que podrían sostener a un elefante.
Aún estoy viendo la nave cuando Ariana me toma la mano.
—Esta es la tuya —pone en mi palma un dije semejante al suyo, pero color plata y sin la leyenda debajo.
—Dime la verdad, ¿vienes mucho?
—Apenas me uní, las juntas me tranquilizan. Gladys dice que la ayudaron con la enfermedad.
Avanzamos hacia la entrada. Ariana se adelanta un poco para saludar a conocidos suyos. Hace reverencias aquí y allá, formando un cuenco con las manos. Hay demasiada propiedad en la forma en que se mueven. He visitado templos protestantes y cristianos, los he visto cantar y retorcerse si el pastor les toca la frente. Esto es distinto.
No pasa nada, pienso, pero una vez dentro me pongo muy nerviosa. En las iglesias que mamá y yo solíamos visitar, cuando la enfermedad quería apropiarse de todo y nosotras aún luchábamos, las personas podían llevar la ropa que quisieran, conversaban alegremente, cantaban, bailaban. Si alguien de la congregación estaba muy enfermo lo hacían pasar al frente y oraban en su nombre; si había una boda, la pareja se unía al canto grupal y llegaba un momento en que gritaban con tanto entusiasmo que parecía que el edificio iba a caerse. Aquí las personas visten de blanco y se muy serias, muy propias. Son delgados, tienen ojeras profundas; llevan en el pecho o en las manos sus cadenas, dijes de distintos colores y tamaños, algunos con la palabra «Happiness», otros con frases más largas que no intento descifrar.
A lo lejos veo una vitrina llena de mercancía con la imagen de la barca: gorras, tazas, playeras. Save your soul! 2x1 today! No estoy lista para volver a la iglesia. De pronto siento una punzada en la palma de la mano, sin darme cuenta he apretado demasiado el dije y uno de sus bordes me dejó una línea roja. «Mierda», murmuro soltándola. La pequeña barca metálica rebota un par de veces hasta llegar a los pies de un hombre descalzo con las uñas larguísimas, sorprendido al ver que la dejé caer. Me agacho por ella sin despegar la vista de la nariz puntiaguda y sudorosa del hombre, de los círculos azules que rodean sus ojos. Ojalá con la mirada pudiera mantenerlo a raya. Su rostro pasa del susto a la incredulidad y luego a una sonrisa paternal que me confunde todavía más.
Escucho el repicar de una campana salir de las bocinas gigantes en el escenario, donde un tipo ordena algunos papeles en un atril; lleva un traje blanco y un sombrero de capitán de barco. Jamás había visto a nadie sonreír y saludar tan efusivamente. Estoy asustada. Busco a Ariana con la vista pero ha desaparecido, igual que en mi graduación, mi boda o el funeral. Todos visten de blanco; yo, que llevo una blusa café con estampado de flores rojas, destaco cual roca entre la nieve, una roca donde alguien se ha golpeado la cabeza. Algo en mi interior se revuelve cuando veo a la gente avanzar hacia mí como una avalancha. El tipo de las uñas habla con otra persona, me mira, sonríe burlonamente. Vienen hacia mí. Lo único que tendría que hacer es presentarme, sacar el dije que guardé en el bolso no sé dónde y decir: «Me llamo Daniela, vine con mi hermana Ariana. Mucho gusto». Una parte de mí se niega hacerlo. No quiero formar parte de su mundo, vestir de blanco, tener que mostrar el tamaño y color de mi dije a todas horas, la insignia de este ejército; desde hace tiempo odio las promesas de un mañana mejor. «Hola, tripulante», dice el hombre de las uñas. Extiende su brazo hacia mí y antes de que pueda tocarme me doy la vuelta y comienzo a alejarme, primero lentamente, después casi corriendo. Puedo ver la barca suspendida en la entrada de la iglesia, siento la sangre llegar de golpe a mi cabeza por el esfuerzo repentino. Antes de salir me detengo y volteo con la esperanza de encontrar a Ariana. No la veo. Por un segundo, los gritos y el movimiento de la gente me hacen pensar en la espuma de un mar picado.
La sala de la casa está llena de materiales para construcción: madera, cemento, cajas de mosaicos aquí y allá. Bernardo está de espaldas, no lleva camisa. Discute con tres hombres sobre los costos de la remodelación y los pasos a seguir. «Hola», les digo, y ellos saludan con la cabeza. Puedo sentir las miradas siguiéndome lascivamente hasta mi habitación.
El cuarto apesta a marihuana. Gladys tiene los ojos cerrados y mueve el cuerpo al ritmo de la música de sus audífonos. Es una escena extraña: Gladys fumando marihuana en mi cama, escuchando música, invadiendo mi espacio como si fuese cualquier cosa. Me acerco a ella y le doy unas palmadas en la pierna. «¿¡Qué onda, Dani!?», dice.
—¿Estás cómoda?
Gladys sonríe. Sus ojos rojos me miran sin estar seguros de que estoy allí.
—Estaba muy cansada y me vine al cuarto.
Tasuta katkend on lõppenud.