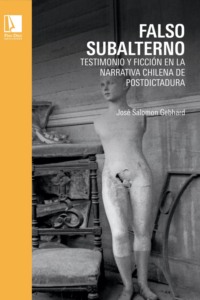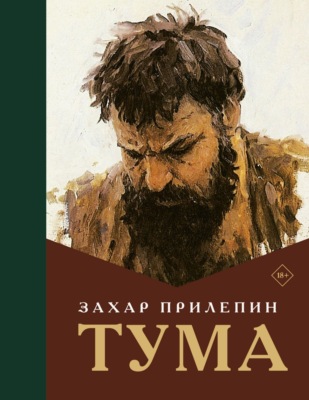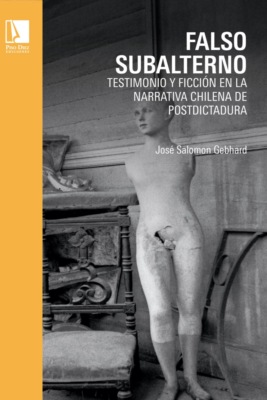Loe raamatut: «Falso Subalterno»


FALSO SUBALTERNO Testimonio y ficción en la narrativa chilena de postdictadura ©José Salomon Gebhard Primera edición: diciembre de 2020 © Piso Diez Ediciones Director: Máximo G. Sáez www.magoeditores.cl editorial@magoeditores.cl Registro de Propiedad Intelectual Nº 2021-A-52 ISBN: 978-956-317-616-2 Fotografía de portada: Olvido inmóvil. Julia Toro Fotografía de solapa: Julia Toro Diseño y diagramación: Sergio Cruz Lectura y revisión: Rodrigo Suárez Edición electrónica: Sergio Cruz Derechos Reservados
Índice
Introducción
Capítulo I La retórica del consenso
Capítulo II Testimonio y ficción en la narrativa de postdictadura
Capítulo III Estudios subalternos: el falso subalterno
Capítulo IV Poste restante de Cynthia Rimsky: la ficción del autor
Capítulo V La ficción del lector en la novela Lóbulo de Eugenia Prado
Capítulo VI Testimonios de personaje en la narrativa y ensayística de Juan Pablo Sutherland
Palabras finales
Bibliografía
Bibliografía general
Introducción
La producción narrativa de los escritores chilenos Cynthia Rimsky, Eugenia Prado y Juan Pablo Sutherland se consolidó durante la década de los años noventa con obras que, desde el margen del campo literario, contraponían estéticas y estilos frente a la oficialidad cultural de la época, más cercana a los discursos y prácticas mercantiles que el sistema neoliberal impulsó mediante las políticas implementadas por los gobiernos de la Concertación. El espacio marginal de estos autores se instaló en este borde a partir de la representación de sujetos no solo poco habituales en la literatura chilena, sino más bien resistentes a los discursos tradicionales del arte y la literatura: migrante, mujer y homosexual. Por ello, en una lectura superficial se ha creído ver en estos escritores una suerte de “literatura militante”, como la propaganda reivindicatoria de los derechos de minorías específicas. Sin embargo, estos mismos autores cuestionarán la relación entre militancia y literatura, enfatizando en sus obras un ejercicio que extiende los límites del género narrativo e incorpora, como parte de la misma ficción, el testimonio de las experiencias de vida de grupos minoritarios, inaugurando formas inéditas de representación política dentro de la literatura. Junto con el término formal de la dictadura de Pinochet en 1990, el testimonio derivó en general a funciones ajenas a aquellas de la denuncia política a que estábamos acostumbrados, para ocupar un lugar al interior de la obra literaria, y narrativa en particular, adoptando los principios de la escritura de ficción en la tarea de representar la diversidad de sujetos que componen nuestra sociedad. Y ello porque la década de los noventa, que se anunciaba con grandes expectativas como el inicio de una apertura democrática, social y cultural, rápidamente se convirtió en un tiempo caracterizado por las negociaciones restrictivas, los consensos forzados, los acuerdos y la política de todo “en la medida de lo posible”. La censura adquirió ribetes de obligatoriedad para toda manifestación de disidencia que implicara desordenar el frágil equilibrio recién logrado. Así, la esperanza de una apertura cultural como correlato del proceso de democratización se enfrentó con las políticas consensuales implementadas desde el gobierno, políticas que buscaron unificar, y silenciar también, la diversidad emergente en el espacio público de la sociedad chilena. El consenso, y todo su aparato retórico, nació como dogma de comportamiento con el objetivo de conjugar las diferencias y anular la diversidad cultural en la aún dividida sociedad chilena en el período de postdictadura y, en ese sentido, las manifestaciones de lo marginal, lo alternativo y lo minoritario no contribuían al ejercicio político de unificar la sociedad, al instalar voces divergentes que, frente al consenso, oponían la presencia de sujetos disidentes en sus prácticas culturales. La aparición de reivindicaciones locales y minoritarias se contrapuso a las políticas de reencuentro ciudadano suscritas por el consenso y articuló un nuevo tejido social, un espacio de comunidades específicas organizado en torno a propuestas singulares que no tenían cabida en las políticas surgidas desde el Estado. Los movimientos sociales insistieron en formas particulares de expresión que, desde el testimonio de su experiencia cotidiana, desestabilizaron los esfuerzos concertacionistas por aquietar y silenciar lo diverso y lo heterogéneo. En este contexto, la retórica del consenso debió negociar la incorporación de nuevas reivindicaciones dentro de la dinámica social de la postdictadura, de modo de cumplir con el mandato democrático que se le había asignado, arrinconando a estas manifestaciones en el lugar excéntrico de “lo minoritario”. Desde este margen social, la adopción del testimonio en la literatura no podía sino operar bajo los criterios de la ficción para representar sujetos y mundos subalternos, como escape posible a la lógica cultural de esos años. El primer capítulo describe el dispositivo político que reordenó el campo social y permitió la aparición de la retórica del consenso, como forma discursiva propia de la postdictadura, frente a cuyas imposiciones de sentido las subjetividades en curso encontraron cabida en la narrativa de autores como Rimsky, Prado y Sutherland, cuyos proyectos escriturales aportan una ampliación de los límites del campo literario.
Lo que hoy entendemos por literatura ha cambiado en los últimos treinta años, ya no es posible excluir de ella aquellos textos que se refieren a testimonios personales, que incorporan reflexiones ensayísticas o que reivindican abiertamente el goce lector más ingenuo. En este aparente desorden, Cynthia Rimsky, Eugenia Prado y Juan Pablo Sutherland nos presentan nuevos enfoques para comprender nuestra realidad, desarticulando las certezas que fundaban nuestra seguridad para movernos en el mundo, poniendo en duda la capacidad del lenguaje para expresar la experiencia cotidiana de sujetos fuera de toda norma, que hacen del desapego social su lugar de residencia y de la indefinición su modo de vida. Sujetos en tránsito, en un itinerario que niega origen y destino y que, por lo mismo, se vuelve exclusivamente contingencia, el instante múltiple en que convergen las voces y testimonios de personajes amparados en la ficción literaria de estos autores, como rehuyendo toda posibilidad de clasificación que los encierre tras las rejas de una interpretación aislada y estrecha. Por ello, sus personajes son híbridos en sus rasgos, múltiples en sus deseos, contingentes en sus actos y migrantes en su evolución, a fin de consolidar la mirada con que los autores entienden, y expresan en su obra, el espacio social de la época.
El capítulo segundo aborda algunas propuestas críticas que permiten comprender las formas que adquiere el testimonio en la representación identitaria de estos sujetos en tránsito, procesos que implican giros subjetivos, desdoblamientos autoriales y la conformación de nuevos márgenes en el campo de producción literaria. La ruptura de los límites entre géneros estrictamente ficcionales y géneros referenciales, como la literatura y el ensayo, la narrativa y la crítica literaria, ha provocado un verdadero giro ficcional al incorporar referentes extratextuales al interior de la obra, replicando en los géneros de escritura las mismas condiciones que caracterizan a estos sujetos en tránsito, híbridos y heterogéneos, definidos más por la contingencia específica de su instante de enunciación que por una esencialidad identitaria. No se han mantenido al margen de estas circunstancias algunas lecturas surgidas en el ámbito académico, que proponen acercamientos a los textos que analizan mediante el ejercicio de la ficción literaria, superponiendo un trabajo imaginativo a su propia labor crítica y derogando, en consecuencia, los límites entre lo literario y el discurso crítico, ensayista y argumental. La idea de valorar y juzgar subjetivamente podría parecer ajena a la tarea descriptiva y explicativa que se le asigna al discurso académico de investigación científica. No obstante, en este trabajo he procedido en esa perspectiva siguiendo la misma línea argumentativa de los aparatos críticos reseñados que conjugan sus discursos ensayísticos con la ficción y el análisis autobiográfico, con el objetivo de renovar las miradas no solo sobre las representaciones literarias, sino también sobre los discursos críticos que las abordan. Por esto, la última parte del capítulo segundo expande sus propios límites más allá de la neutralidad descriptiva, para proponer un conjunto de conceptos que permita fundar una perspectiva analítica sobre las obras de los autores estudiados, a partir de muchas de las nociones y conceptos revisados hasta ese momento. Términos como disidencia, comunidad, afectos y complicidad, operan como pilares que sostienen la estructura conceptual para interpretar, lejos de toda neutralidad y asumiendo mi lugar individual de expresión, la obra de Rimsky, Prado y Sutherland. No creo que la toma de posición frente a un objeto de estudio sea un mero aspecto metodológico sino, por el contrario, constituye un procedimiento político de interpretación de una producción literaria y su contexto, más aún si consideramos que, como lo hemos indicado, durante el período en que se enmarcan las obras estudiadas los autores deben enfrentarse a un lenguaje que descansa en la censura y el consenso, figuras que también regulan el ámbito académico bajo el formato cientificista que hoy agobia a las tareas propias de la investigación. Frente a este estado de cosas, la neutralidad del investigador debe omitirse para dar paso a los mismos procesos creativos supuestos en las obras estudiadas. La posibilidad de construir un discurso crítico frente al objeto literario tiene que ver, entonces, con los proyectos narrativos que se analizan y sus posiciones políticas en el campo cultural. Por eso, frente a la retórica del consenso asumo como propios los lenguajes disidentes, la idea de pertenencia a una comunidad interpretativa, el disenso como ejercicio de representación de identidades, en la búsqueda de una retórica cómplice entre mi trabajo y la narrativa de Cynthia Rimsky, Eugenia Prado y Juan Pablo Sutherland, con el objetivo de abrir un espacio que, en su condición de subalternidad, instigue a la recreación de nuevos signos y códigos culturales alternativos a los espacios impuestos desde la retórica del consenso.
Los capítulos específicos al análisis de estos tres escritores examinan la producción de cada uno de ellos, indagando los procedimientos de intervención de las figuras del autor, lector y personajes en la estructura narrativa de sus obras, como herramienta para incorporar al discurso testimonial en su escritura y, desde esta propuesta narratológica, describir en términos amplios el contexto de producción literaria en postdictadura. Esta opción metodológica tiene que ver con el lugar excéntrico que ocupan Rimsky, Prado y Sutherland en el panorama literario de la época, espacios ajenos al ámbito hegemónico de la cultura y en abierta confrontación con las retóricas consensuales. Es así que estos autores recrean subjetividades no solo emergentes o minoritarias, sino que lo hacen a partir de la desconfiguración lingüística y el desajuste representacional de los sujetos de su interés, sujeto migrante, sujeto femenino y sujeto homosexual, todos ellos representados mediante características que buscan desestabilizar los conceptos disciplinarios que definen toda identidad. En definitiva, los tres autores adoptan estrategias discursivas que buscan abrir espacios y escenarios inéditos para la creación de una comunidad letrada, cuyos autores, lectores y personajes generen voces y posiciones disidentes frente al consenso cultural y, desde ese lugar subalterno, conformen redes de complicidad entre la escritura y la lectura, entre el ensayo y la literatura, entre el texto, su productor y el lector.
La propuesta de un falso subalterno, desarrollada desde el tercer capítulo en adelante, debe entenderse más allá de la lógica de los discursos oficiales, como el que he denominado retórica del consenso, para desplegar la posibilidad de un sujeto condicionado por su posición ambigua de enunciación, característica que se reafirma como una estrategia política en los autores estudiados. En esta posición, el testimonio viene a cristalizar el acto subalterno de enunciación como una operación discursiva que se resiste a expresar la verosimilitud referencial del lenguaje, relevando en cambio la capacidad de fantasear con aquellos elementos que tradicionalmente definían el testimonio como un lenguaje verídico bajo los criterios de lo visto y lo vivido, de la experiencia atestiguada. Así, la ambigüedad del falso subalterno se manifiesta en la radical indefinición que subyace en su expresión, más allá de cualquier índice de verdad o falsedad, es tanto un testimonio fabulado como también una ficción narrativa; es a la vez una propuesta narrativa de análisis crítico como también la posibilidad de una escritura ensayística mediada por la ficción literaria. Por ello, una definición exacta del falso subalterno contradice su propia lógica de representación. En este libro no se considera la esencialidad de un sujeto específico, sino sus mecanismos y su aporte como herramienta para instalar un espacio reflexivo al interior del campo literario. Asimismo, el lugar del subalterno no es solo un lugar variable y contingente, definido por condiciones coyunturales, sino que es principalmente un espacio político de diálogo, y en ese sentido he buscado legitimar aquellas voces que, desde una mirada crítica más tradicional, fueron consideradas sin valor axiológico para proponer territorios semánticos legitimados por la versión oficial de la historia. Efectivamente, mi análisis apunta a la literatura como un discurso que abre la representación, más allá de lo falso y lo verdadero, a sujetos dejados fuera del campo restrictivo de la cultura, fuera del consenso que las operaciones políticas de la postdictadura impusieron a la sociedad chilena. Frente al consenso, al falso acuerdo, al falso compromiso, existe la posibilidad de fabular un lenguaje de la complicidad, tarea que Cynthia Rimsky, Eugenia Prado y Juan Pablo Sutherland asumen en su narrativa en tanto instalan escenarios inéditos para la creación de una singular comunidad letrada, cuyas voces subalternas y posiciones disidentes conforman redes de complicidad entre la escritura y la lectura, entre el ensayo y la literatura, entre el texto, el autor y el lector.
Capítulo I
La retórica del consenso
La novela Los recodos del silencio, del chileno Antonio Ostornol, publicada en 1981, en sus primeras páginas evoca el ambiente urbano del Santiago de la época aludiendo a la excesiva temperatura que agobia a la ciudad en la temporada invernal: “Era un día de agosto y calculé que la temperatura llegaría tranquilamente a los veinticinco grados; una buena temperatura para el mes de agosto, más aún considerando que el invierno había sido muy duro” (9). El calor, la exasperante tibieza, el aire tibio que sofoca, nos recuerdan algunas imágenes que ha adoptado en la tradición literaria el motivo del viaje a los infiernos, como la canícula que exaspera a Juan Preciado al bajar al pueblo de Comala, al inicio de Pedro Páramo. Páginas más adelante, y paulatinamente, el calor excesivo va añadiendo nuevos significados que traspasan el mero hecho anecdótico, para describir finalmente la nueva percepción de la vida cotidiana que se ha instalado en los años posteriores al golpe de Estado de 1973: “Y siempre residirían en mí esos veinticinco grados que inundan Santiago, los que reinan en el locus amoenus de la tibieza exasperante, uniforme y plana” (34-35); “tratando de entender las temperaturas y los techos bajos y ese helicóptero que no quería irse y permanecía inmóvil, con ese ruido que no me dejaba pensar tranquilo ni decidir” (36). La novela de Ostornol describe las nuevas formas que la experiencia cotidiana ha adquirido mediante la implantación a la fuerza de los mecanismos económicos del naciente neoliberalismo en Chile. Ya desde el título se deja entrever cómo el silencio ha usurpado el espacio público de la palabra, del diálogo callejero, de la voz en cuello y la proclama política y, como una forma inédita de censura, el silencio se ha incorporado a la sociedad chilena mediante sofisticadas operaciones derivadas de la práctica de la censura, como recodos y vericuetos. La tibieza exasperante, uniforme y plana de la experiencia cotidiana es el resultado de las políticas de silenciamiento que, a partir de 1973, despojaron a la sociedad chilena de su propio sentido del acontecer histórico y que en tiempos de postdictadura adoptarán el nombre de consenso. Una sociedad sin expresión, censurada, que vive el ocultamiento de su experiencia cotidiana y cuyo acceso al espacio público consiste, precisamente, en la democratización del silencio. En este sentido, Los recodos del silencio marca el origen de uno de los temas más recurrentes hasta la actualidad en la producción literaria chilena, el aislamiento y la soledad de la propia voz que insiste, contra viento, marea y censura, en representar y recuperar la experiencia cotidiana como un lugar legítimo desde el cual hablar.
A partir de la década de los noventa, el silencio ya democratizado trajo consigo la modificación de las prácticas de la censura como política de Estado e instaló la noción de consenso como ejercicio público de enunciación, no solo con el objetivo de aplacar la persistente amenaza militar, sino también de normalizar la vida cotidiana, en una construcción permanente de homogeneidad social y omisión de diferencias y alternativas, que ni los actuales discursos sobre la diversidad o la inclusión logran penetrar, en tanto los significados de lo diverso y lo inclusivo constituyen solo un capítulo más de la retórica del consenso nacida en esa misma década. Experiencias de lo cotidiano cuya valoración no traspasa la simple anécdota ni cuyos relatos alcanzan legitimidad discursiva. Desde los triunfos deportivos hasta la rutina del crédito, desde el temor a la delincuencia hasta la intimidad familiar, lo cotidiano ha perdido toda cualidad experiencial y, con ello, toda posibilidad de constituirse no solo en una mera narración, sino particularmente en un testimonio que garantice la representación de una experiencia significativa en la trama silente de relatos y discursos que urden los sentidos y símbolos en la sociedad chilena. La apelación al futuro, a la novedad y a la meta alcanzada, a la esperanza que nunca se pierde y al cambio que nunca llega, no es sino la cruel operación retórica con que se disfraza la monotonía de lo cotidiano, carente de experiencias pero plagada de frustraciones y promesas sin cumplir que, ellas mismas, no logran establecer una secuencia narrativa ni una temporalidad sin quiebres en la historia reciente del país. El retorno a la continuidad democrática en los años noventa frustró las expectativas de cambios institucionales, de giros políticos, emergencias discursivas y aparición de nuevas subjetividades, pues la naciente democracia de los acuerdos debió operar estratégicamente en el proceso de transición, optando por la homogeneización de las diferencias y la anulación de la diversidad cultural antes que por los cambios esperados. La retórica del consenso constituyó su instrumento de difusión, no solo entorpeciendo la emergencia de nuevos sujetos sociales, sino especialmente estableciendo un campo discursivo que se caracterizó por mantener la ambigüedad del consenso en todas sus expresiones. Si algo puede definir esta retórica es, justamente, la duplicidad en su discurso que, por un lado, emite señales para unificar a la comunidad (“Aylwin, presidente de todos los chilenos”) pero, por otro lado, asume lo indefinido, lo superficial y lo incompleto como signos que representaron el proceso de transición y todas las manifestaciones políticas del período. Incluso, por largo tiempo no supimos si referirnos a transición o postdictadura.
Esta duplicidad discursiva operó principalmente en su objetivo político de ocultar las diferencias tras la ilusión del acuerdo, pues bajo la supuesta transparencia del pacto democrático se traslucían los reflejos de rostros, identidades y sujetos marginados por el argumento hegemónico de la necesidad coyuntural. La política del consenso, y su instrumentalización discursiva en lo que denominamos la retórica del consenso, fue legitimada explícitamente en 1998, al afirmarse que
La noción de consenso político, que se limitó a la clase política durante la transición, se ha extendido culturalmente a la mayoría de la población chilena […] el uso del vocablo pasó a internalizarse como una modalidad cultural en la clase política. Su expresión más gráfica es la propia palabra “concertación”, que no sólo sirvió de nombre para la alianza electoral y coalición de gobierno, sino de apelación a la ciudadanía para dejar de lado las visiones confrontacionales. El consenso reemplazó la lógica de la polarización y del enfrentamiento que rigió en la política chilena desde los años sesenta, y se instaló como una especie de dogma de comportamiento en el Chile post 1990 (Fernández, 1998: 35).
Dogma de comportamiento y extensión cultural constituyen los presupuestos sociales que posibilitarán la circulación pública de la retórica del consenso y se instalan como polos opuestos de la representación discursiva de identidades diversificadas o minoritarias.
En términos estrictos, la transición chilena señala el cambio del régimen dictatorial por el régimen democrático inaugurado en marzo de 1990, dejando en suspenso la fecha de término de dicho proceso debido a la permanencia de lo que se denominó “enclaves autoritarios” o leyes de amarre, constructos jurídicos de la Constitución de 1980 que aseguraron la continuidad legal de instituciones nacidas bajo dictadura, como las senaturías designadas, el sistema electoral binominal, la Ley de Amnistía y, hasta la actualidad, la propia Constitución. Manuel Antonio Garretón (1999) considera que el término de la transición se produjo el 11 de marzo de 1990 con la asunción de Patricio Aylwin a la presidencia, aunque sostiene que el producto de este proceso de cambio político devino en una democratización incompleta:
La transición política en Chile se desencadenó con el resultado del plebiscito de 1988, cancelándose ahí definitivamente toda posibilidad de regresión autoritaria pese a las intenciones claramente no democráticas del pinochetismo civil y militar. Y ella terminó con el ascenso del primer gobierno democrático en marzo de 1990. Pero el término de la transición no significó que, junto a gobiernos plenamente democráticos, el régimen político y la sociedad hubieran alcanzado la democracia propiamente tal. Se trató de una transición incompleta que dio origen a una democracia restringida, de baja calidad y llena de enclaves autoritarios (58-59).
En el concepto de enclaves autoritarios se han condensado, en el discurso sociológico, los argumentos que sostuvieron la naturaleza incompleta del proceso de transición, ya sea en forma de democratización incompleta, como menciona Garretón, o de democratización frustrada, como la denomina José Bengoa (2009), quien señala el carácter parcial y frustrado del proceso en la sociedad chilena: “Se modernizó en el siglo XX la infraestructura tecnológica industrial del país, pero no se revolucionó de la misma suerte el trato entre las personas, las relaciones culturales, las viejas normas clasistas predemocráticas que dominan esta sociedad”(146). Bengoa destaca no solo la peculiaridad de proceso incompleto, sino especialmente la condición superficial, de baja intensidad, que caracteriza a la transición chilena, en el sentido de que ha operado cambios institucionales que en poco o nada han supuesto renovaciones en la matriz cultural de la conservadora sociedad chilena. Bengoa enfatiza el carácter retrógrado que todavía subyace en el período de postdictadura en las relaciones entre el ámbito social y el cultural, cuyas producciones se ven permeadas por el conservadurismo de las clases dominantes:
La renovación alcanzada en estos últimos veinte años, por parte de la antigua clase alta chilena de origen oligárquico, es un fenómeno central que debemos analizar. Es la misma capa social que ha mandado en la sociedad chilena, con sus mismos valores fundantes, con la misma visión acerca de la desigualdad social. La literatura de estos días, las novelas que se están publicando y que han sido llevadas al cine, muestran sin temor a equívocos que la sociedad chilena no se ha modificado en este aspecto central, y que la matriz oligárquica continúa dominando sus relaciones íntimas (2009: 147).
Por eso, para Bengoa el desafío de la modernización consiste en “modernizar la cultura cotidiana, la red de relaciones que forman la argamasa de la sociedad” (146). El carácter superficial y apariencial de las transformaciones se vuelve, así, una característica más del proceso de transición. Más aún, se deduce del razonamiento de Bengoa la fragmentariedad con que se ha vivido el proceso transformacional; este no constituyó un bloque unitario de experiencias comunes en los componentes de la sociedad, que haya sido percibido en conjunto y de la misma manera. Al respecto, Salazar y Pinto (1999) señalan que ha habido una transición histórica con tres lógicas distintas: la de la clase política militar, la de la clase política civil y la de la sociedad civil. Para la primera, la transición ocurrió forzosamente “cuando el fuego militar debió dar paso a la lógica de mando militar, o sea: cuando fue necesario dejar de perseguir adversarios y defender la ‘plaza’ conquistada. Cuando, para legitimar la ilegitimidad de las armas, tuvo que recurrir a discursos ‘civiles’ de legitimación” (114). Es en la promulgación de la Constitución de 1980 donde estos autores puntualizan la operación legitimante de la institucionalidad implantada en los años siguientes al Golpe cívico-militar y punto de arranque de lo que denominan la “retirada” de los militares, ofreciendo este cuerpo legal como instrumento para negociar, con la clase política civil, su propia transición de vuelta a los cuarteles. Por su parte, la clase política civil se habría dejado seducir por este artefacto legal, incorporándose a la propuesta transicional de la Constitución: “Así, desde 1985, la clase política civil movilizó todo su poder teórico para conceptualizar minuciosamente todos los escenarios de transición a la democracia” (Salazar y Pinto, 116), logrando con ello, como afirman Salazar y Pinto, empleo político para esta e impunidad penal para aquella. Esta misma negociación entre las clases militar y política habría desechado las reivindicaciones del movimiento popular, convirtiendo al proceso de transición, desde la perspectiva de la sociedad civil, en una derrota histórica, “como si no hubiera más historia que los plazos legales, ni más acción que los pactos internos de lo político” (Salazar y Pinto, 118). La negociación entre estos tres componentes, y sus respectivas lógicas, definen una nueva matriz de cultura política.
Las formas de relación entre el Estado, la estructura político-partidaria y la sociedad civil, los tres actores que Garretón reconoce como generadores de una nueva matriz social, conformarán el espacio público en que se ejerza la nueva cultura política a partir de los años noventa, privilegiando, por cierto, la relación entre los dos primeros y excluyendo al tercer componente, la sociedad civil, “que sobre todo se expresa en la juventud y en los pobres o marginales urbanos, cuyas pautas de acción colectiva traducen esta mutación que está muy lejos de capturarse con el concepto de anomia” (Garretón, 1991: 46). Paradójicamente, en la imposibilidad de calificar de anomia la exclusión de la sociedad civil, o parte de ella, se funda asimismo el principio de integración, “superficial e incompleta”, como el nuevo fundamento discursivo que sostiene la retórica del consenso que emerge desde esta relación tripartita y que ofrece
Esta libertad de posicionarse en variados espacios y, por tanto, esta posibilidad de participar en un régimen de pluri integración, si bien estaría abierta a todos teóricamente, está circunscrita a un sector reducido de personas. La multidimensión va acompañada necesariamente de la exclusión […] y en ese contexto de creciente individuación, es parte de la estructura del modelo integrativo la existencia de residuos marginales, excluidos (Bengoa, 2009: 125).
Así, este último aspecto define tanto la integración como la exclusión de la sociedad civil de los procesos políticos transicionales, en términos del carácter ambiguo de su extensión. Para Bengoa, la característica paradojal de estos nuevos integrismos implica una consecuencia relevante que también será afirmada por Moulian (1997) y reseñada más adelante: nuevos principios de identidad.
En términos generales, entonces, se puede caracterizar el proceso chileno de transición política como indefinido, superficial e incompleto y que se expresará mediante lo que denominamos la retórica del consenso. En el vano esfuerzo por describir este proceso histórico se encuentra, según Garretón, una problemática que pareciera apuntar a “la redefinición, profundización y extensión de la modernización y la democratización social” (1991: 44). Transición indefinida, superficial e incompleta: esto es lo que en realidad se denomina postdictadura, como un largo período que se superpone e imbrica y, a la vez, va sustituyendo a lo que se ha pretendido calificar, en un vano esfuerzo, como transición. En esta etapa de regulación de la sociedad chilena la administración del consenso tendió a la ambigüedad, a la posibilidad permanente pero nunca alcanzada, a la medida de lo posible, a la probabilidad de definir un presente que debe ser omitido para mirar a un futuro que, a más de treinta años de su inicio, se convirtió en un pasado que aún requiere explicaciones.