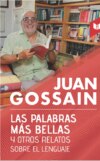Loe raamatut: «Que les den cárcel por casa»



Que les den cárcel por casa
© 2020, Juan Gossain
© 2020, Intermedio Editores S.A.S.
Primera edición, abril de 2020
Este libro no podrá ser reproducido,
ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor.
Edición, diseño y diagramación
Equipo editorial Intermedio Editores
Diseño de portada
Alexánder Cuéllar Burgos
Foto de portada
Joaquín Sarmiento
Archivo Revista Bocas.
Intermedio Editores S.A.S.
Avenida Calle 26 No. 68 B 70
Bogotá, Colombia
ISBN:
978-958-757-915-4
Impresión y encuadernación
A B C D E F G H I J
Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Contenido
Para empezar: un mensaje a los lectores
Crónicas históricas de la corrupción
El increíble primer escándalo de corrupción en la historia de Colombia
De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis
¿Quiere saber cómo fue que acabaron con la corrupción en Singapur?
“Contra la corrupción, Colombia necesita más acción que indignación”
¿Qué hijos vamos a dejarle al país? ¿Muchachos con cerebro de ladrones?
Cómo combate el mundo entero la corrupción. ¿Y Colombia?
La corrupción compite con el narcotráfico en el lavado de dinero
El festín de la corrupción: todo se compra y todo se vende
Dígame una cosa: ¿qué futuro le ve usted a este país?
Corrupción: el cáncer que más se propaga en Colombia
“Qué agradable era el país cuando solo robaban los ladrones”
Bandidos modernos y actualidad
La verdad completa: ¿por qué son tan caras las medicinas en Colombia?
El caso de Semana: la ética, los derechos y los deberes de la prensa
Cárceles del país: entre ricos privilegiados y hacinamiento de pobres
Los departamentos más pobres de Colombia y los que más progresan
¡Alto ahí: no más abusos con los medicamentos en el sistema de salud!
La verdadera historia de hospitales y clínicas al borde de la quiebra
A médicos y clínicas no les pagan, pero sí les cobran…
¿Hasta cuándo vamos a seguir mendigando la salud en Colombia?
Palangre: pesca infame que está destruyendo la riqueza marina del país
En Cafesalud el remedio resultó peor que la enfermedad
El calvario de los colombianos en busca de su pensión
Se están robando la comida de los estudiantes pobres
Colombia, entre los diez países que más falsifican medicamentos
Luz de esperanza
Urgente: jueces de toda Colombia reclaman una reforma de la justicia
No todo está perdido: lecciones de vida que nos da la gente humilde
Dígame: ¿por qué la Selección Colombia no juega todos los días?
Una lección nos dieron el perro de Lamparita y los pájaros de la bahía
Dos apóstoles que se dedican a trabajar por los demás colombianos
Para empezar: un mensaje a los lectores
Cuando mis amigos de Intermedio Editores me propusieron que recogiéramos en un libro las crónicas sobre la corrupción que he escrito en los últimos años para el periódico El Tiempo, estuve tentado a decir que no, porque me pareció que era un acto casi petulante y jactancioso. Es como creer que ya uno es sujeto de colección.
Pero sucedió un episodio que me hizo reflexionar y cambiar de opinión. Resulta que, como a esta edad ya uno se pasa el día entero visitando la farmacia, fui a comprar un remedio. En la puerta estaban dos señoras hablando en voz alta, que es como hablan las mujeres en las farmacias.
El tema de su charla era evidente con solo oírles unas cuantas palabras: los escándalos cotidianos que la corrupción provoca en nuestro país. Al final, como si estuviera pensando en un epílogo que redondeara lo que habían hablado, la una se quedó mirando a la otra y le dijo:
—Ay, mijita, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos?
En ese preciso instante comprendí que era conveniente dejar una constancia de estos años desgraciados a través del libro que recogiera las crónicas. Porque tengo la impresión de que aquella señora, como suelen hacer los colombianos, estaba pensando que la culpa no es de ella, sino de los otros, del resto del país, de los demás.
Su pregunta, para empezar, tenía que haberla hecho al revés: “Ay, mijita, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país?”. Porque la experiencia mundial nos enseña, en países que se han vuelto ejemplo, como Singapur, que es la gente la que tiene que cambiar. Lo que quiero decir es que los colombianos no podemos seguir pensando que solo somos espectadores de la corrupción que nos agobia, sino que tenemos que convertirnos en actores contra ella, en sus enemigos, en sus combatientes.
De manera, pues, que el verdadero sentido de este libro es desafiante. Consiste en retarnos a nosotros mismos. No podemos seguir, como hasta ahora, creyendo que la corrupción es competencia únicamente de los jueces y que solo se castiga con la cárcel.
Hoy la corrupción no respeta ya ni a pobres ni a ricos, ni a seres encumbrados o personas anónimas. Antes salía una vez al año la noticia de un desfalco bancario o en una oficina pública. Pero en los últimos años la descomposición moral del país ha adquirido un carácter social, en el peor sentido de la palabra. Es decir: antisocial.
Ahora se roban el presupuesto para la salud, el dinero destinado a la alimentación de los niños más pobres, los menguados centavos para comprar el medicamento de los enfermos de cáncer, el contrato para adquirir bastones para los inválidos. La corrupción ya no es un caso aislado. Se ha vuelto una forma de vida.
Entre otras cosas porque, desgraciadamente, la realidad es perversa y cruel: la justicia también se corrompió y hoy en día están presos hasta los magistrados de supremos tribunales, junto con empresarios encumbrados y funcionarios de campanilla. Pero no son tantos como debieran serlo. A muchísimos otros les dan la casa por cárcel cuando, más bien, tal como escribí alguna vez y lo sugiere el título de este libro, tendrían es que darles la cárcel por casa perpetua.
A propósito: los ciudadanos de Colombia tienen que entender, aunque ya sea un poco tarde, que la corrupción no solo se castiga en las cárceles sino también en las urnas. El que elige a un corrupto, sabiendo que lo es, resulta tan culpable como él.
Mire usted: el alcalde que desfalcó a Bogotá está preso, pero los domingos suele almorzar en los clubes sociales más refinados de esa ciudad. Del mismo modo, su cobrador de comisiones aparece en las fotos de los periódicos mientras baila feliz en las cumbiambas del Carnaval de Barranquilla.
En este lodazal de inmundicias, ya uno no sabe qué es peor: si la inmoralidad, la impunidad o la indiferencia de la propia víctima, que es la sociedad entera. En medio de tanta pestilencia, ya uno no tiene tiempo ni de taparse la nariz.
De todas las infamias humanas que se cometen a diario en Colombia, la corrupción es la única que destruye de manera simultánea la riqueza física y la riqueza moral del país. Porque la corrupción acaba, al mismo tiempo, con el progreso y el alma, arrasa por igual con la pureza de la gente y con el desarrollo, con la decencia humana y con el presupuesto para el hospital, con la moral del empleado público pero también del empresario privado, con la conciencia del joven y del viejo, del hombre y de la mujer.
Los antiguos griegos, que tenían un concepto tan elevado de la moral, afirmaban sus principios con estas palabras: el que cree que por obtener dinero se puede hacer cualquier cosa, acabará haciendo cualquier cosa para obtener dinero. La Colombia de hoy, nuestra Colombia, es un ejemplo de ello, desgarrador y doloroso.
Cicerón, el gran pensador romano, exclamó un día ante el Senado que el crimen más abominable consiste en servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal. Lo que quiero decir es que la corrupción es una plaga más destructiva que el coronavirus, porque le corrupción destroza lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intocable, lo físico y lo espiritual.
De manera, pues, que, para volver a lo que dije al principio, mi único propósito al autorizar la edición de este libro, y el de los editores al publicarlo, es que quede como una constancia histórica de lo que ha sido para Colombia esta época penosa. Que sea un testimonio, aunque nos duela.
Juan Gossain
Crónicas históricas de la corrupción
El increíble primer escándalo de corrupción en la historia de Colombia
Dígame una cosa: ¿cuándo empezó la corrupción en Colombia? Esa es una de las preguntas más difíciles que he tropezado en mi vida, pero ocurre que me la hago casi a diario, desde que empezó esta oleada de escándalos que nos tiene agobiados, perplejos y hasta furiosos. Ojalá que no se nos pase rápido la indignación. Ojalá que no sea espuma.
Supongo que la corrupción en este país se inició el mismo día en que el primer hombre hizo su aparición sobre la faz de la Tierra. Recuerden ustedes que, dándoselas de viceministro, la serpiente del paraíso extorsionó a Eva con la fruta prohibida. Pero la verdad, aunque nos duela, es que la corrupción de este país ha llegado a los peores índices de nuestra historia. No pasa día sin que reviente un escándalo nuevo y cada uno es peor que el anterior. Cuando no es un senador, es un magistrado. O un contratista del Estado. O un empresario privado.
Entonces me hice la pregunta de otra manera: ¿cuál fue el primer escándalo de corrupción que estremeció a Colombia? Lo encontré. Buscando y rebuscando, lo encontré, pero no fue fácil porque los historiadores suelen desentenderse de esos temas. Se trata de un episodio asombroso y hasta espeluznante, con unos tintes misteriosos y un tanto macabros.
El presidente, nada menos
Para ser exactos, los hechos que les voy a resumir ocurrieron hace ya cuatro siglos largos, imagínese usted. América estaba nuevecita. Santafé de Bogotá, capital de la Nueva Granada, tenía apenas 64 años de fundada, era una aldea tranquila, lluviosa, que tiritaba de frío. Sus habitantes no llegaban a cuatro mil.
Corre el año de gracia de 1602. Está terminando el mes de agosto. Como el país es una colonia española,regresa de un viaje a Madrid el presidente de la Real Audiencia, don Francisco de Sande, cuyo cargo equivale a lo que será en el futuro la Presidencia de la República. Español de nacimiento, es el primer mandatario del virreinato. El funcionario más encumbrado del gobierno.
El señor Sande ya ha sido gobernador en Filipinas, visitador en Guatemala y alcalde en México. Es un hombre de exitosa carrera pública. Algunos historiadores de medio pelo equivocan la última letra de su apellido y lo llaman Francisco de Sandi. Otros se refieren a él como “el padre Sande” y afirman que era un sacerdote franciscano. No es verdad.
Fue seminarista en Salamanca, pero se retiró para estudiar abogacía. De aquellos tiempos le quedaba su afiliación a varias congregaciones de caballeros piadosos que rezaban juntos los fines de semana y cargaban los pasos en las procesiones de Semana Santa.
Llega el investigador
El presidente Sande no era una pera en dulce. Dicen que en su pecho anidaba un corazón agrio. Era malvado hasta la crueldad. El pueblo bogotano, que siempre se ha distinguido por su agudeza para hacer retruécanos y juegos ingeniosos con las palabras, no lo llamaba “Doctor Sande”, como era su apellido, sino “Doctor Sangre”. Los indígenas le tenían pavor. Odiaba a los nativos.
Quedamos, pues, en que el presidente Sande regresó a finales de agosto. En Madrid le habían entregado cinco mil pesos oro, en efectivo, para que los consignara en la Tesorería del Virreinato, pero esa plata no aparecía por ninguna parte. En aquellos tiempos, era una auténtica fortuna.
Ya que al destino le encanta hacer esas travesuras trágicas, como lo sabían muy bien Sófocles y todos los dramaturgos griegos, en esos mismos días también llegó a Bogotá el visitador Andrés Salierna de Mariaca, enviado por el gobierno español a investigar si eran justas o injustas las protestas que se multiplicaban contra Sande. Pero el visitador llegó gravemente enfermo y tuvo que guardar cama.
La plata y el soborno
Total es que los cinco mil pesos andaban extraviados. Se embolataron en algún bolsillo. Desde su lecho de enfermo, el investigador Mariaca inició su trabajo, ordenando, para empezar, que el señor Sande se retirara de la capital y se recluyera en Villa de Leiva –que hoy es una hermosa ciudad boyacense–, donde debería permanecer hasta que concluyera el proceso en su contra.
En ese momento el presidente les contó a varios amigos que él iba a ganar ese proceso, y regresaría pronto a seguir ocupando su silla presidencial, porque los cinco mil pesos los había usado para pagarle un soborno a Mariaca a fin de que fallara a su favor.
Como era de esperarse, porque siempre pasa lo mismo, aunque se trate del secreto más profundo, el chisme se regó de inmediato por toda la ciudad. Era comidilla en la plaza de mercado, en el atrio de las iglesias y en las casonas señoriales. La gente no podía creer lo que estaba oyendo.
Mientras tanto, el visitador Mariaca estaba cada día más grave. Ya los médicos habían descartado cualquier posibilidad de que se salvara. En esas circunstancias estaba cuando supo lo que Sande había dicho de él. Y entonces citó a su lecho de moribundo al arzobispo, a diferentes autoridades y a los integrantes de la Real Audiencia, que era el tribunal de justicia más encumbrado del país, como si dijéramos hoy la Corte Suprema de Justicia. Que me perdone la Real Audiencia por la comparación, pero es que me picaba la lengua.
El juicio de Dios
Cuando llegaron los testigos, el visitador Mariaca, asediado ya por la muerte, se incorporó en su cama y exclamó, con voz fuerte:
—Juro por mi alma que soy inocente. Nunca he visto esos cinco mil pesos. Ni uno solo de ellos. El presidente Sande es un calumniador. En esta hora de mi muerte lo desafío para que comparezca conmigo ante Dios y responda por su infamia y su crimen.
Guardó un breve silencio. Jadeaba agónicamente.
—Sande ha ofendido a la divina providencia —agregó— haciéndose pasar por un hombre piadoso y honrado. Pero les garantizo que, antes de que pasen nueve días, él y yo nos veremos en el tribunal de Dios. Allí no caben falsedades ni engaños.
No dijo más. Los testigos, pasmados ante semejantes revelaciones, se fueron en silencio a regar el cuento. La ciudad, incrédula, se burlaba de la profecía y del moribundo. Hicieron chistes con su ingenuidad. Finalmente, Mariaca murió el 9 de septiembre de 1602. Las campanas sonaron por su alma.
Entonces sucedió lo escalofriante: el 18 de septiembre, el presidente Sande, que gozaba de perfecta salud a sus 62 años, estaba haciendo una siesta deliciosa cuando tuvo un ataque repentino. Su mujer llamó de urgencia al doctor Auñón, que le diagnosticó un derrame cerebral. Murió esa misma tarde. Habían pasado nueve días exactos desde la muerte del investigador Mariaca. Su vaticinio se había cumplido al pie de la letra.
¿Lo envenenaron?
¿Fue una coincidencia? ¿Es una simple anécdota colonial? ¿Una leyenda de la parroquia? ¿Un chisme aldeano? Lo cierto es que la ciudad, que en ese entonces era muy tranquila, parecía un hervidero. No se hablaba de otra cosa.
Cedámosle la palabra a Juan Rodríguez Freyle, el mejor periodista y escritor de esa época, quien fue testigo de los hechos y los dejó registrados en El Carnero, su formidable crónica de aquellos acontecimientos: “En el año de 1602 vino como visitador de esta Real Audiencia el licenciado Salierna de Mariaca, que era oidor en México, y el cual, de una comida que comió en el puerto de Honda, murió en Santafé, y murieron todos los que comieron con él. Y a los nueve días de su muerte murió también el presidente don Francisco de Sande, que había sido emplazado por el visitador Mariaca para que se presentaran juntos en un juicio de Dios”.
¿De modo que no solamente murió el visitador, sino todos los que comieron con él a su llegada al puerto fluvial de Honda, que ahora forma parte del territorio del Tolima? Parece demasiada coincidencia. ¿Sería que los envenenaron? Las sospechas corrían de boca en boca por Bogotá. Sin embargo, ninguna autoridad se tomó el trabajo de investigarlo. La justicia tampoco operaba en esa época. Cualquier parecido con…
No aprendimos la lección
Han pasado ya 415 años desde aquellos días. Y después de tanto tiempo, los colombianos no hemos aprendido la lección. Todavía seguimos repitiendo que el vivo vive del bobo y que por la plata baila el perro. ¿De qué nos quejamos, si aquí decimos que “hecha la ley, hecha la trampa” y sostenemos cínicamente que “la ley es para los de ruana”?
Aquí seguimos creyendo que el alumno más astuto es el que copia el examen de su compañero, y el cliente que causa admiración es aquel que paga una bolsa de sal, pero se lleva dos, y el carnicero más sagaz entre todos sus colegas es aquel que vende cuatro libras de costilla, pero solo entrega tres. Aquí pensamos que el pasajero más avispado del bus es el que viaja sin pagar. Y así, hasta llegar al Senado de la República o a la Corte Suprema de Justicia.
El país no aprendió la lección de los sucesos ocurridos en 1602. Ni de tantos otros que vinieron después. La corrupción campea a sus anchas. Almuerza en los mejores restaurantes. Es socia de los clubes sociales. A lo mejor, como en los tiempos de Sande y Mariaca, el único tribunal al que nos tocará acudir es a la justicia divina porque, como lo dije el otro día, es la única justicia que nos va quedando.
Epílogo
A los colombianos les voy a pedir un favor: es verdad que la corrupción tiene que castigarse con cárcel, pero no olviden que también hay que castigarla en las urnas. El voto es nuestra arma más poderosa.
Sigan creyendo que el fin justifica los medios y verán que, como dijo Aristóteles hace más de 2 300 años, una sola corrupción que quede impune conduce a todas las corrupciones. Ah, se me olvidaba decirles que los cinco mil pesos no aparecieron nunca.
De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis
Agárrense, porque lo que viene a continuación es monstruoso. La impunidad judicial en Colombia ha llegado ya a números aterradores. Son tan grandes que uno ni siquiera alcanza a calcularles el verdadero tamaño. Por grave que sea, la realidad colombiana es peor de lo que parece.
No es por bajarles a ustedes el ánimo ni por dañarles el día, pero es que las investigaciones de las entidades más confiables, como son la prestigiosa organización Transparencia por Colombia y la propia Fiscalía General de la Nación, nos revelan que en este momento estamos en un 94 por ciento de impunidad. Por Dios Santísimo.
Así como lo está viendo. Si quiere, vuelva a leerlo, que yo lo espero. De modo que, en este preciso momento, de cada cien delitos que se cometen en Colombia, 94 quedan impunes. Y, todavía peor, de los seis que se sancionan hay que descontar a los señorones encopetados que la semana entrante recibirán la casa por cárcel, o les dejarán vencer los términos para que el proceso caduque. Entre ellos hay congresistas, magistrados, empresarios.
Al final de cuentas, los únicos que van quedando presos son el pobre diablo que en su pueblo se robó una gallina para llevar algo de comer a la casa, o el atracador del mercado bogotano de San Victorino que le arrebató la billetera a una señora casi tan pobre como él.
Las preguntas me agobian el cerebro: ¿cuánto ha crecido la impunidad en los últimos años? ¿Los delitos de la corrupción son los que más generan impunidad? ¿Qué es lo que está pasando con la Justicia colombiana?
Salgo a la calle en busca de respuestas a esas preguntas que, más que preguntas, son angustias que mantienen abatido al país entero. Consulto a expertos e investigadores. Me reúno con los estudiosos de la realidad social.
¿Pena de muerte?
Durante diez años, Elisabeth Ungar fue la directora de Transparencia por Colombia. Es ella la que, de entrada, me recibe con esta frase tan realista como demoledora:
—La impunidad es el mejor aliado de los corruptos.
Y dondequiera que llego, ya sea a un supermercado o cruzando la calle, mientras espero que cambie el semáforo, la gente siempre me grita lo mismo:
—Esto no lo compone sino la pena de muerte para los corruptos.
Muchos de ellos me recuerdan que, hace unos pocos meses, yo escribí para el periódico El Tiempo una crónica sobre la experiencia que ha vivido Singapur, donde la pena de muerte ha derrotado a la corrupción.
—¿Es aplicable eso mismo en Colombia?
—No —me responde tajante Andrés Hernández Montes, el actual director de Transparencia—. Nosotros no consideramos que la pena de muerte sea una solución porque, ante todo, eso iría en contra de una gran tarea que tenemos pendiente en nuestra sociedad: el pleno respeto a la vida. Creemos, además, que no hay una única solución para un problema tan complejo como la corrupción. Para atacarla se requieren medidas de distintos enfoques. Así lo hicieron en China y Singapur.
—Yo considero que la pena de muerte —agrega la señora Ungar— es moralmente inaceptable para cualquier crimen, por grave que este sea. Singapur, sin duda, es un ejemplo mundial de lucha contra la corrupción. Pero ha sido a un costo muy grande en términos de la democracia: se ha restringido la libertad de movilizarse, de expresarse, de elegir y ser elegido.
‘La Justicia no opera’
Poco antes de presentar su renuncia, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que estaba aterrado porque la impunidad en Colombia ya estaba en el noventa por ciento. Ha pasado apenas poco más de un año y ya hoy está en 94 por ciento, según me informan voceros de la propia Fiscalía. Los números son siempre así, implacables y hasta desalmados. No disimulan ni guardan las apariencias.
¿Y la Justicia? Cada día los escándalos son mayores y más frecuentes. Elisabeth Ungar me responde:
—La Justicia juega un papel fundamental en esta dramática situación. Mientras el costo de la corrupción (sanciones administrativas, fiscales y penales) siga siendo menor que el beneficio que produce (dinero, poder), los corruptos seguirán actuando.
El señor Hernández Montes es igual de contundente cuando dice que “una justicia que no opera envía un mensaje claro: el crimen sí paga. Por desgracia, nuestra gente ha dejado de creer en el sistema judicial por los escándalos permanentes de corrupción en la propia Justicia, empezando por sus más altas esferas, como en el denominado ‘cartel de la toga’, como en las redes de corrupción de jueces, fiscales y abogados, como en los fuertes cuestionamientos al exfiscal general de la nación”.
Hernández concluye con una frase demoledora y terrible, pero elocuente y realista:
—Un sistema judicial que presenta tantas fallas, más que disuadir al delincuente, lo incentiva a cometer nuevos delitos.
—Cuando la Justicia se corrompe —remata la señora Ungar— los corruptos hacen fiesta.
La corrupción regional
Ustedes no se imaginan lo que a mí me duele cuando tengo que usar estas palabras tan duras, pero es que nuestro país va al garete. Hemos perdido el rumbo. Las redes criminales de la corrupción se han apropiado del Estado colombiano. Ellas lo han capturado, cuando debería ser al revés.
Los propios dirigentes políticos son el peor ejemplo para el pueblo. A pocos días para las elecciones regionales, los candidatos se amenazan unos a otros, se insultan, se ofenden sin piedad, campean los atentados. A muchos los han asesinado. Casi que son más los candidatos muertos que los vivos. Aunque los vivos –en el otro sentido de la palabra– son los que abundan.
¿Quieren ver un ejemplo tremendo y demoledor de esa realidad? ¿Un ejemplo reciente e irrefutable? Aquí les va.
Los investigadores de Transparencia por Colombia, tras un trabajo complejo y extenuante, lograron establecer que entre gobernadores, alcaldes, concejales y diputados elegidos en la última votación regional para el período 2016-2019, más de la mitad de esos funcionarios estuvieron involucrados en delitos de corrupción, especialmente relacionados con los presupuestos de educación, salud y transporte. ¡Más de la mitad!
¿Se puede decir, entonces, que las redes criminales de la corrupción han capturado al Estado colombiano?
—Sin duda —contesta Andrés Hernández Montes con acento tajante—. En distintos momentos de nuestra historia reciente y en diferentes niveles del propio Estado, se han apoderado de él usando mecanismos oscuros, como el financiamiento de campañas, la asignación de los contratos públicos, el clientelismo. En distintas zonas del país, la corrupción se está perpetuando en el poder, enriqueciéndose y asegurando su propia impunidad.
—Y como si fuera poco con todo lo que está pasando —agrega Elisabeth Ungar—, como si no fuera suficiente con las penas irrisorias que les impone la Justicia, ahora los corruptos reciben beneficios insólitos, como la casa por cárcel o la prescripción de sus procesos por vencimiento de términos, sin haber resarcido al Estado ni a la sociedad por todos los daños y perjuicios causados.
—Es evidente —remata Hernández— que de urgencia necesitamos avanzar hacia un sistema judicial mucho más contundente en su capacidad de castigar los delitos cometidos, porque eso es lo que evita que se sigan produciendo actos similares.
¿Y la sociedad dónde está?
Y a todas estas, ¿dónde está la opinión pública? ¿Qué se hicieron los ciudadanos que piden pena de muerte, que gritan en las esquinas, que discuten contra la corrupción en las tiendas del barrio?
Nosotros, la sociedad colombiana, también tenemos la culpa. No solo porque votamos por ellos, sino porque hemos tolerado esta situación durante años y años, hasta que ya se volvió insoportable.
El señor Hernández Montes concluye con estas palabras:
—Ojalá que las elecciones territoriales sean la oportunidad que la gente está esperando para que las protestas se vuelvan realidad.
Hasta aquí hemos hablado de la corrupción, de la justicia, de la impunidad, de la casa por cárcel, de los términos vencidos, de la tolerancia ciudadana ante el delito, pero nos faltan todavía otros elementos que contribuyen a agravar la situación. Por ejemplo: lo que dura un proceso judicial en este país.
Hace diez años, según las investigaciones hechas por el propio Estado, un proceso de índole penal duraba en promedio tres años. Hoy dura cinco. El tiempo de esa demora ha crecido un setenta por ciento desde entonces. Como pueden verlo, la situación, en vez de mejorar, empeora.
La realidad es tan alarmante que, entre dieciocho países de América Latina, Colombia es penúltimo y ocupa el puesto diecisiete entre quienes tienen un sistema judicial más eficiente.
Para que hagamos unas pocas comparaciones, miren el caso de otras naciones: en México, el tiempo promedio de un proceso penal es de un año, trece meses en Perú y nueve meses en Corea del Sur.
Epílogo
Creo que tengo derecho a ser pesimista: las propias Naciones Unidas han informado que Colombia es uno de los cinco primeros países del mundo con mayor impunidad.
Tampoco alimento esperanzas en los resultados de las elecciones regionales, que ya están tan cercanas. Esto ha venido, día tras día, de mal en peor.
Sospecho que los ladrones volverán a sus casas por cárcel y a su vencimiento de términos. Y nuestros hijos y nietos seguirán heredando ese cáncer moral. Para decirlo en términos elementales, la tolerancia con el delito se ha vuelto intolerable.
Si la impunidad ya está en el 94 por ciento, le falta poco para llegar al ciento por ciento. La verdad sea dicha y, por mucho que nos duela, en Colombia la única moral que nos va quedando es la mata de moras.