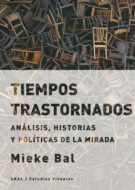Loe raamatut: «Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro»
Akal / Estudios Visuales / 10
Juan Luis González García
Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro

Este libro constituye una aportación de gran alcance y originalidad al conocimiento de las relaciones entre las artes y la preceptiva pictórica en España entre 1480 y 1630. Elaborado a partir de un amplísimo conjunto de textos de época –la inmensa mayoría nunca considerados por la historiografía artística–, tiene por doble objetivo demostrar el funcionamiento de la retórica en la teoría y la crítica del arte religioso del Siglo de Oro y caracterizar sus vías de invención y transmisión.
Dada la voluntad de difusión y acción eficaz que hizo ostensible la Iglesia católica, puede entenderse naturalmente su fascinación por los instrumentos audiovisuales de adoctrinamiento e intelección. El acto de mirar una imagen devota no era simplemente algo acaecido después de su ejecución por parte del artista, sino que esta había sido creada para portar un mensaje distintivo e impactar en la imaginación. La presente obra ayuda, en este sentido, a determinar hasta qué punto las ideas tomadas de la elocuencia sagrada influyeron sobre los modos de ver en la Alta Edad Moderna y cómo la percepción visual del público condicionó la predicación contemporánea.
Sus resultados abren enriquecedoras vías para la comprensión de la cultura visual del Renacimiento y del Barroco, atestiguando, por un lado, una relación cierta entre los tratados españoles de pintura y la oratoria clásica, y, por otro, afirmando la existencia de una teoría «hispánica» de la imagen sagrada en los textos de predicación y espiritualidad del periodo.
Juan Luis González García es profesor de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Mellon Visiting Fellow en el Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti, Florencia) y Frances A. Yates Fellow en The Warburg Institute (Londres). Especialista en retórica visual y comisario de exposiciones, es también autor de numerosas publicaciones sobre el arte de la Edad Moderna, entre las que cabe destacar su edición del Tratado de arquitectura y urbanismo militar de Alberto Durero, publicado por Akal.
Diseño de portada
RAG
Maqueta de portada
Sergio Ramírez
Directores
Alejandro García Avilés y Miguel Ángel Hernández Navarro
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Juan Luis González García, 2015
© Ediciones Akal, S. A., 2015
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
ISBN: 978-84-323-1998-3
PRÓLOGO
El presente estudio no es el primer trabajo de investigación del autor. Se nota en la madurez reflexiva con que aborda el tema, en la precisión léxica, sin merma de una redacción ágil, y en el ceñido orden expositivo, fruto de una tarea de años ejecutada sin prisas. Precisamente, la materia estudiada no ha atraído singularmente la atención de los estudiosos, debido, entre otras razones, a su naturaleza interdisciplinar.
En la Introducción, sopesada y medida, el autor –junto al propósito perseguido, método empleado y resultados obtenidos– delimita y analiza el objeto de la investigación en sus distintas facetas sucintamente apuntadas, que se desarrollan con amplitud en los respectivos capítulos a los que se abre este pórtico. La Introducción actúa a la manera de piedra que, lanzada a un estanque, se expande en ondas concéntricas. Y, como toda introducción que se precie, aunque precede al resto, es lo último redactado, a la vez prólogo y conclusiones. Ella da cuenta cabal del contenido explayado en los sucesivos trancos de que consta la obra.
El afán de precisión en materia que se presta a divagaciones inanes, asoma ya desde el largo título: Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro. Y se aducen siempre las razones que mueven a determinados posicionamientos, como a propósito de los límites cronológicos adoptados para el crecido Siglo de Oro, que rebasa en unos cincuenta años los cien de su cupo. Se fija –nos dice– su comienzo, siguiendo a Ticknor, hacia 1480 en atención, entre otros hechos, al surgimiento del humanismo cortesano español y al desarrollo de la predicación castellana tardomedieval, y se señala su ocaso hacia 1630 en consideración a las fechas de la edición de los Diálogos de la Pintura, de Vicente Carducho, y del Arte de la pintura, de Francisco Pacheco, así como a la del fallecimiento de los predicadores reales Hortensio Paravicino y Jerónimo de Florencia (1633).
La Introducción es aquí parte inseparable de la obra, su «obertura». Así lo entiende el autor, que, tomando términos de la oratoria, la rotula «Exordium», que es comienzo obligado del discurso dedicado a captar la atención del oyente. Si entre los tipos de exordium que distingue la oratoria –como se nos recuerda en el capítulo 6– están el que procede veladamente (insinuatio o ephodos) y el que se manifiesta abiertamente (principium o proemion), la introducción del libro que nos ocupa responde claramente a este último.
La idea de la poesía como pintura hablada y de la pintura como poesía pintada, presente desde la Antigüedad, apunta a las relaciones de distinto orden e intensidad apreciables entre poesía y pintura, esto es, a sus conexiones, patentes para artistas y poetas, retóricos y tratadistas de las artes, entre otros. Juan Luis González García cita y analiza al efecto los textos de autores griegos y latinos vigentes en el mundo medieval, a los que suma los descubiertos en su tiempo por los humanistas, quienes a su vez ofrecen interpretaciones y visiones propias. Las afinidades entre poesía y pintura, compartidas por la retórica, llevan a establecer una serie de relaciones, que se difunden a través de la teoría y la práctica de la oratoria sagrada, que las populariza. El impulso de convencer y «con-mover» que se vive en la oratoria conduce a preconizar estilos ajustados al género del discurso y materia tratada, que tienen sus paralelismos en el ser y hacer de la pintura reflejados, entre otros medios, en la combinación del diseño y del color –con predominio del primero o del segundo– y en la gestualidad.
La interrelación palabra-imagen, sus transferencias mutuas –con simultaneidad y/o prioridad de la una o la otra– afectan a la invención y elaboración de la pintura del Siglo de Oro mediante, entre otras vías, la doctrina retórica y, dentro de ella, especialmente la representada por la oratoria sagrada en la predicación y en publicaciones. Los tratadistas del arte españoles, por su lado, beben en las fuentes clásicas y en tratados de los siglos XV y XVI –sobre todo italianos–, alimentados a su vez, en mayor o menor grado, de aquéllas. En prueba de lo dicho, el autor aporta una significativa y numerosa relación de textos y de ejemplos, a los que acompaña la correspondiente glosa. Pasa así revista a una serie de imágenes (tales, la imagen litúrgica y la de devoción), atendiendo a sus distintos usos (públicos y privados) y considerando también otros aspectos, como el de su relación particular, individual, con la persona.
Quiero señalar también que esta obra ofrece ocasión para detenerse –al que le interese– en cuestiones colaterales que salen al paso, cual la de la inclusión de la pintura entre las artes liberales o la discutida primacía entre las artes. El amplio y riguroso manejo de las fuentes y demás referencias bibliográficas invita a ahondar en estos y otros temas. La importancia concedida a la retórica en la paideia cristiana desde los primeros tiempos en la sociedad romana, la convirtieron en un elemento vivo del legado de la Antigüedad. Los recursos retóricos, actuando en la configuración del pensamiento, contribuyen a conformar los mecanismos de la mente y, de ahí, la aportación al conocimiento de ciertos rasgos de la mentalidad de una época. Porque, si bien es verdad que los préstamos de la Antigüedad contaron también con opositores, en general se sobrepusieron a las reservas cautelares. A este respecto, me viene a la memoria el dístico de Menéndez Pelayo, católico a machamartillo, en el que proclama: «En arte soy pagano hasta los huesos, / pese al abate Gaume, pese a quien pese».
Una exposición satisfactoria del presente estudio me impulsaría, siguiendo la sugerencia del personaje de Borges, a reescribirlo, pero es tarea de la que me veo libre, pues el lector que me lea tendrá en este momento el libro en sus manos.
Jesús M.ª Caamaño Martínez
Catedrático emérito de Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid
EXORDIUM
Mientras floreció la elocuencia, floreció la pintura.
Eneas Silvio Piccolomini[1]
Definición, partes y fines de la retórica
«Dum viguit eloquentia viguit pictura.» La cita con la que inauguramos este libro procede de una afamada carta de hacia 1451 escrita a Niklas von Wyle († 1478), el primer traductor alemán de literatura italiana renacentista. Eneas Silvio Piccolomini, que reinó como Pío II de 1458 a 1464, se refería con ella a la antigua fraternidad existente entre retórica y pintura. En su época, como en tiempos de Demóstenes y Cicerón, el florecimiento de una había enaltecido a la otra. Cuando, con Roma, cayó la oratoria, lo mismo pasó con la pintura; y cuando la primera revivió, también la segunda alzó su cabeza.
Mucho más que un adagio afortunado, para aprehender la trascendencia de esta frase, denotativa del Zeitgeist de la edad del humanismo, hemos de asumir la doble condición de Eneas Silvio como patrono de las artes y como orador. Su elocuencia fue la más poderosa arma que le preparó el terreno hasta su exaltación final. Aun siendo el más grande de los diplomáticos y eruditos de la curia, quizá no hubiera llegado a ser papa sin la reputación y la eficacia de su portentosa oratoria. A causa de ello, y ya desde su nombramiento como cardenal (1456) por parte del valenciano Calixto III, eran innumerables los que veían en él al más digno candidato al pontificado. Pues bien, de aquella tradición en la que se imbricaba Piccolomini, de la observación de situaciones de la vida real donde la elocuencia había conducido al éxito, surgió la retórica grecolatina.
Los primeros escritores de technai –obras usadas en la Antigüedad para aprender la técnica oratoria– analizaron los recursos empleados por los predecesores de Eneas Silvio en el dominio de la palabra y desarrollaron un método de enseñanza para inculcar tales habilidades. Con los siglos, de este germen brotaría toda una ciencia, un arte y hasta un ideal de vida. La sistematización de la elocuencia natural dio así origen a la facultas (gr. dynamis) oratoria. Si el comienzo del lenguaje lo suministró la naturaleza, el principio del ars resultó de la experiencia de observar lo útil y lo inútil, lo imitable y lo evitable en el discurso[2].
Según Aristóteles, la retórica consistía en reconocer los medios de convicción más apropiados para cada caso, tanto lo convincente como lo aparentemente convincente. Retórica sería entonces «la facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer»[3]. Esta definición de la retórica aristotélica como arte de la persuasión, fechable ca. 335-322 a.C. y basada en Isócrates[4], fue seguida sucesivamente por el auctor Ad Herennium y por Cicerón. La Retórica a Herenio, una obra anónima de comienzos del siglo I a.C., se tiene por el texto romano más antiguo que nos ha llegado sobre preceptiva oratoria. Atribuida en la Edad Media a Cicerón y después –no unánimemente– a Cornificio[5], constituye, junto con el De inventione ciceroniano, el primer corpus latino de elocuencia. Ambos libros, en la Edad Media llamados respectivamente Rhetorica nova o secunda y Rhetorica vetus o prima, crearon una terminología muy completa en latín a partir de la traducción o transliteración de los vocablos originales griegos. Ad Herennium, sobre todo, fijó la taxonomía de las figuras estilísticas que alcanzaría mayor presencia en las letras posteriores.
Obtener la aprobación de los oyentes (i. e., convencerles) debía ser el objetivo del orador propuesto como modelo a Cayo Herenio[6]. Cicerón, por su parte, estableció en su obra varias definiciones de la elocuencia, invariablemente conceptuada de «arte de persuadir». La invención retórica (86 a.C.), pensada como una síntesis completa pero abandonada a la mitad por su autor, estimaba «evidente» que la función de la retórica es hablar de manera adecuada para persuadir y que su finalidad es persuadir mediante la palabra[7]. Aunque el Cicerón maduro nunca volvería a dignarse a escribir un manual convencional sobre retórica, en su De oratore (56-55 a.C.) no dejó de considerar que hablar de un modo apropiado a la persuasión suponía la primera tarea del orador[8]. Ambos tratados contienen la división fundacional de la retórica en cinco partes: inventio, dispositio, elocutio, memoria y pronuntiatio. La invención se encarga del descubrimiento (excogitatio) de cosas (res, o «quid dicamus») verdaderas o verosímiles que hagan la causa probable; la disposición es la distribución en orden de esas ideas halladas por la invención; la elocución aplica las palabras (verba, o «quo modo dicamus») idóneas a los argumentos «inventados»; la memoria capta con firmeza palabras y argumentos, que, si están bien dispuestos, serán más fácilmente memorizables, y la pronunciación es el control de la voz y del cuerpo con arreglo a los argumentos y las palabras[9]. En el mencionado De oratore afirmará que estas partes orationis responden a una secuencia temporal: primero hay que encontrar qué decir, después ponerlo en orden y, por fin, adornar el discurso, aprenderlo de memoria y pronunciarlo[10].
El hispanorromano Quintiliano (ca. 95 d.C.), el más influyente profesor de oratoria del mundo antiguo, mantuvo la división ciceroniana de las partes rhetorices[11], pero se apartó de su paradigma en el fin señalado para la retórica. Para Quintiliano sería «la ciencia de hablar bien»[12] –una tesis de tradición estoica–, y no el arte de persuadir mediante la palabra. En el Renacimiento, esta mudanza de objetivos le granjeó los ataques de las retóricas modeladas sobre Cicerón, si bien, en términos generales, ambas definiciones trataron de conjugarse para salvar cualquier discordancia entre los dos grandes cánones de la elocuencia latina. Resumiendo mucho, se entendió que el bien hablar no podía ser un fin en sí mismo, sino algo dependiente del juicio del auditorio. Era un medio, un instrumento para alcanzar un fin, la persuasión[13].
Retórica y retoricismo
El término «retórica», por largo tiempo despreciado, se ha revalorizado de nuevo en las últimas décadas, pero su significado preciso –ya se aplique a la Antigüedad, a la Edad Media o a la Edad Moderna– parece lejos de estar claro para muchos. En primer lugar, lo «retórico» debe separarse de sus asociaciones peyorativas. La retórica, en el Siglo de Oro, no formalizaba una pomposidad vacía, una mendacidad intencionada, un gusto por el alarde, una artificialidad extravagante o una subordinación del contenido a la forma y el ornamento[14]. En la época se distinguía perfectamente entre la «verdadera elocuencia», un acto moral de comunicación y persuasión que excedía la simple disposición hermoseada de las palabras, y el retoricismo o la sofistería, una perversión –no una consecuencia– de la retórica, asociada con los fútiles ejercicios oratorios del helenismo tardío, criticados por los pensadores tardomedievales y recuperados por una parte decadente del humanismo[15]. Esta elaboración artificiosa de sutiles conceptos y refinamientos ingeniosos había caracterizado los juegos verbales de tradición escolástica, que no eran sino estratagemas para hacer caer al oponente en una contradicción y de este modo obtener la victoria sobre él. Tal era su objetivo, no la búsqueda de la verdad ni la corrección de errores e injusticias.
La reducción paulatina de las cinco partes de la retórica ciceroniana a sólo una, la elocutio, ha venido considerándose el punto de partida de la progresiva decadencia histórica de la teoría oratoria. Efectivamente, la elocutio es la única pars que nunca ha rebasado las lindes de la retórica[16]; por el contrario, sobre las otras cuatro partes siempre ha habido polémicas acerca de su exclusividad o compartición con otros campos[17]. Así, la inventio y la dispositio han sido consideradas por algunos –Pedro Juan Núñez (1554)[18], Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense (1579), Juan Jacobo de Santiago (1595) o Bartolomé Jiménez Patón (1604)– como patrimonio de la dialéctica[19]; o incluso de la lógica, si atendemos a Elio Antonio de Nebrija (1515)[20] o a Cipriano Suárez (1569)[21]. La escolástica medieval desconectó la memoria de la retórica y la trasladó a la ética. Erasmo de Rotterdam la tenía por necesaria para cualquier actividad humana, y Juan Luis Vives, en la misma línea, juzgaba que era una facultad natural aplicable a todas las ciencias, y no sólo a la retórica[22]. Aunque el Brocense, como Vives, se interesó por la memoria artificial –publicó un opúsculo sobre el tema en 1582[23]–, la omitió en sus tratados de oratoria, y discípulos suyos como Juan de Guzmán (1589)[24] o Jiménez Patón[25] apenas consignaron un pequeño apéndice dedicado a ella en sus retóricas, sin duda por mantener una tradición que, a pesar de todo, se veían incapacitados de eludir[26]. A grandes rasgos, la razón habitual para sacar la memoria de la división pentapartita de Cicerón fue que dependía más de la naturaleza que del arte, según esgrimieron manuales de filiación erasmista como los de Juan Lorenzo Palmireno (1567)[27], fray Luis de Granada (1576)[28] o Martín de Segura (1589).
Como causa principal de dicha identificación de retórica con ornato verbal, con los tropos y figuras, suele apuntarse la notable influencia del filósofo y humanista francés Petrus Ramus (Pierre de la Ramée) en la cultura europea del siglo XVI. Sus Brutinae quaestiones (1547), escritas contra Cicerón, y las Rhetoricae distinctiones (1549), contra Aristóteles y Quintiliano, fusionaron indisolublemente elocutio y retórica[29], en una unión que cristalizaría en época romántica con consecuencias nada halagüeñas para el arte de la elocuencia. Con los años, la herencia ramista redujo la antigua ciencia del discurso a sus técnicas de representación y terminó haciendo de la elocutio una fuente de verbosidad improductiva y superficial. Ni siquiera se libraron de ello, sin llegar a tales extremos de prolijidad, los autores más independientes: a la elocución están dedicados el Epitome troporum et schematum et grammaticorum et rhetorum de Francisco Galés (1553), el Libellus de figuris rhetoricis de Miguel de Saura (1567) o el Tractatus de figuris rhetoricis que Benito Arias Montano dejó manuscrito entre 1585 y 1592 y que hoy se conserva en dos copias en la Real Biblioteca de El Escorial[30]. Todo el De ratione dicendi de Vives se centra en la elocutio[31], y su influencia es manifiesta en el foco valenciano: Pedro Juan Núñez (1554) tenía la elocución como la única parte propia de la retórica[32], y Fadrique Furió Ceriol, en sus Institutionum rhetoricarum libri tres, del mismo año, sólo admitía dos partes en ésta: la elocutio y la dispositio[33]; la inventio y la memoria pertenecían a la lógica, y la pronuntiatio podía ser tan propia del orador como del actor.
Privada de la función rectora que enseñaba la organización del pensamiento y su adecuada argumentación, la retórica se fue fragmentando y especializando obsesivamente en la normativa del lenguaje figurado[34]. En España, este desmantelamiento in fieri se vincula al desarrollo de la oratoria jesuítica y al triunfo del conceptismo, en un proceso reduccionista que culmina en la Agudeza y arte de ingenio (1648) de Baltasar Gracián[35]. La gradual emancipación de la elocutio hará que en el seiscientos el término elocuencia llegue a sustituir al de retórica.
Casi siempre se censura la «decadente oratoria del Barroco» a partir del esperpéntico fray Gerundio de Campazas, que tan mordaz como exageradamente compuso el jesuita José Francisco de Isla a mediados del siglo XVIII. De hecho, mucho de lo escrito sobre la predicación del siglo XVII adolece del error de enfocar los fenómenos a partir de su presunto final (fray Gerundio) y no de su punto de partida (Diego de Estella o Luis de Granada). Hoy sabemos que el estrambótico Gerundio no caricaturizaba a los grandes predicadores cultos de las cortes de Felipe III o Felipe IV (Hortensio Félix Paravicino o Jerónimo de Florencia), sino a contemporáneos del P. Isla, que se basó en sermones de 1734-1754 para asestar un golpe mortal a la retorcida ampulosidad de la oratoria de su tiempo. El novelista no inventó los disparatados sermones de fray Gerundio, sino que puso en su boca un buen número de discursos originales pronunciados por oradores aún vivos, perfectamente reconocibles –algunos incluso eran predicadores regios– para los lectores coetáneos[36]. Esto lo corrobora Benito Jerónimo Feijoo, quien, habiéndose ejercitado en el púlpito, prevenía, de una parte, contra el exceso de academicismo retórico de su época, lánguido y sin fuerza[37], y, de otra, indicaba algunas advertencias sobre los exageradísimos sermones de misiones, preñados de invectivas e incitación al temor de los tormentos del abismo, los cuales más movían a huir de Dios que a buscarlo[38]. Los Borbones también reaccionaron frente a las últimas bizarrías de la elocuencia habsbúrgica de aparato e introdujeron en la Corte la oratoria «jansenista» a la manera de Jacques Bénigne Bossuet y Louis Bourdaloue, predicadores de Luis XIV[39].
La tendencia hacia el purismo se evidencia en la crítica antigongorina decimonónica. El ámbito de la elocución, que siempre había sido el lugar favorito de encuentro de la poética y la retórica, se adelgazó entonces tanto que la técnica oratoria quedó restringida al ornatus, a un inventario de tropos y figuras incluidas como apéndices de los manuales literarios. Paradójicamente, a la elocuencia –supuesto depósito de recursos estéticos– comenzó a adscribírsele el tópico de que su producción carecía de la belleza necesaria para ocupar un puesto en la historia de la literatura. Detrás de esta noción subyacía la idea romántica que dudaba de la existencia de reglas válidas y enseñables para hablar o escribir correctamente, por oposición al genio y a la originalidad, imposibles de transmitir[40]. En el Romanticismo esto era una noción altamente elitista que se aplicaba sólo al artista extraordinario, pero en nuestra época, tan «igualitaria», hemos alcanzado un punto en el que cualquier actividad artística se considera creativa, y cualquier persona, dotada o no, es juzgada original y libre de toda norma o restricción[41].
Hoy el término «retórica» se usa con una amplitud y polisemia asombrosas para afectar modernidad[42], y quizá sea uno de los términos literarios más –y más inconscientemente– mencionados en nuestros días. Las «neorretóricas» no han hecho sino crecer. La civilización retórica está floreciendo como nunca gracias al mundo de la propaganda y la publicidad, llevadas a extremos hasta ahora insospechados por los medios de comunicación social. Por ello, al público moderno, incluso al cultivado, el término retórica le sugiere una profusión verbal calculada para manipular a la audiencia, una operación cuyos fines son sospechosos y cuyos procedimientos resultan en su mayor parte triviales[43]. El orador (léase «político») hábil y sin escrúpulos puede discutir desde cualquier posición, defendiendo al que es culpable a la vista de todos o promoviendo una guerra injusta.
La verdadera elocuencia, sin embargo, según la preceptiva del Siglo de Oro, sólo podía derivar de la unión armónica entre sabiduría y estilo, para conducir a los hombres hacia la virtud y hacia objetivos que valieran la pena, no para engañarlos por razones depravadas o insustanciales. En consecuencia, lo que los estudios actuales deberían perseguir en su aproximación a la teoría artística y literaria de la época es analizar la retórica en su contexto temporal, y no hacerlo a partir de aquello que los prejuicios del siglo XXI podrían hacer pensar que fue[44]. Las censuras que la historiografía en general ha emitido sobre la predicación áurea necesitan de una revisión a la luz de la filología moderna. Para deshacer esta idea, es preciso empezar por valorar estéticamente el género y por recomponer la preceptiva oratoria en lo que a sus fines y características concierne. Será, pues, obligado iniciar dicha reconsideración por la causa primera de su presente desdicha historiográfica: el ataque de Platón a la retórica y su posterior rehabilitación.
Filosofía vs retórica: los sofistas y la persuasión
El ataque de Platón
Para los griegos, la retórica representaba la fuente de la vida civilizada, aquello que distinguía a los seres humanos de los animales. En las ciudades democráticas, la persuasión, más que la fuerza bruta, era el ideal, y el funcionamiento armonioso de la sociedad dependía en todos sus aspectos de la elocuencia. Asimismo, como cualquiera que haya leído los textos clásicos sabe bien, la eficacia de la retórica derivaba de su poder sobre las emociones. Durante la Antigüedad, si alguien quería triunfar en la política o en la abogacía, tenía que dominar la habilidad de conducir las pasiones de quienes le escucharan. El estudio y uso de la elocuencia facultaban al orador a producir una convicción genuina en el espectador, incluso a impulsarle a seguir sus órdenes. Una vez conmovidos los afectos, también el juicio se sentía estimulado a actuar y a cambiar de mentalidad.
La retórica confería poder, un poder distinto y superior al de la imposición física; quienes supieran desvelar sus secretos a otros, se arrogaban dicho poder[45]. Los sofistas, oradores brillantes y cultos, cumplían la función de servir a la paideia con la palabra. Maestros ambulantes de sabiduría –de ahí su nombre–, estaban más interesados por la vida práctica que por las teorías filosóficas[46]. El caso es que, a la par que la sofística, y gracias a ella, cobró gran pujanza la retórica griega. Hacia el 395 a.C., alarmado por el creciente éxito de la oratoria entre la sociedad ateniense y molesto por la presencia desafiante de los sofistas, Platón impugnó la elocuencia por engañosa[47]. La acusó de ser un atechnos tribe («práctica carente de arte»), no una techne ni una ciencia (episteme), pues temía que la retórica, que se declaraba un sistema educativo completo en sí mismo, suplantara a la dialéctica socrática o la hiciese pasar a un segundo plano. Para Platón lo deplorable, claro está, es que semejante influencia la ejerciera el rétor y no el filósofo. En el Gorgias trató por todos los medios de convertir al orador en un mero declamador, para que no hubiera peligro de que aquél consiguiera hacerse con el alumnado. Sin embargo, aunque el propósito de este diálogo era disuadir a los estudiantes de seguir a los sofistas, Platón, con su elocuente defensa, estaba irónicamente probando el gran valor de la oratoria[48].
La descalificación más o menos radical de la retórica es una constante en los diálogos platónicos. Aparte de en Fedro, del cual nos ocupamos en el primer capítulo, en Eutidemo se compara al orador con el encantador de serpientes, tarántulas, escorpiones y otras bestias[49], y en Teeteto se le acusa de persuadir sin enseñar toda la verdad, transmitiendo sólo las opiniones que quiere[50]. De Platón, según estudiaremos, también arrancan y derivan las principales críticas moralistas contra la retórica y lo retórico en la plástica, como la reprobación de las capacidades miméticas del color; del estilo oratorio florido o de la gestualidad, o la condena de las imágenes y de los artistas. ¡A tenor de todo ello, resulta difícil conceder, con Diógenes Laercio, que Platón ejerciera alguna vez la pintura[51]!
La rehabilitación del orador-filósofo
Fue Aristóteles, profesor de elocuencia en su propia escuela, el Peripatos o Lyceum –que fundó para rivalizar con Isócrates–, quien primero rehabilitó la oratoria de los ataques de su maestro[52]. Pese a que al principio pensaba como Platón, reelaboró sus creencias hasta considerar paralelas la retórica y la dialéctica, y transformar la primera en un auténtico arte. Su Rhetorica (ca. 330 a.C.), que en el Corpus Aristotelicum sigue a la Política y precede a la Poética, es el tratado completo sobre el tema más antiguo que nos ha llegado. El Estagirita se propuso demostrar que la retórica podía ser tan útil[53] como la dialéctica, la ciencia suprema para Platón. Los perjuicios que éste quiso hallar en la disciplina no estaban ligados al arte o a la facultad oratoria sino, en todo caso, a la intención moral del orador; esto es, lo malo no era el «arte» en sí sino la actitud de determinados artífices. Como todas las herramientas puestas al alcance del hombre, estaba sujeta a abusos: la naturaleza heurística de la elocuencia permitía acusar al rétor de oportunista, pues para alcanzar sus objetivos podía valerse de cualquier medio, moral o inmoral. Con el fin de ganar la adhesión del público, existían tres tipos de pruebas persuasivas o pisteis: logos, ethos y pathos. El logos estaba constituido por argumentos que dependían del discurso mismo; el ethos entrañaba convencer con el carácter del orador, y el pathos persuadía a través de las pasiones suscitadas en el oyente. A la tradición latina esta tríada pasó como docere, delectare y movere.