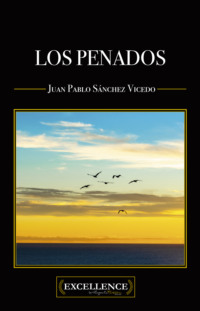Loe raamatut: «Los penados»
LOS PENADOS
Juan Pablo Sánchez Vicedo

Primera edición: marzo de 2020
© Copyright de la obra: Juan Pablo Sánchez Vicedo
© Copyright de la edición: Angels Fortune Editions
ISBN: 978-84-121212-7-8
Depósito Legal: B-4516-2020
Corrección: Teresa Ponce
Diseño e imagen de portada: Celia Valero Maquetación: Celia Valero
Edición a cargo de Ma Isabel Montes Ramírez ©Angels Fortune Editions www.angelsfortuneditions.com
Derechos reservados para todos los países
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni la compilación en un sistema informático, ni la transmisión en cualquier forma o por cual- quier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro o por otros medios, ni el préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar sin permiso previo por escrito de los propietarios del copyright.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, excepto excepción prevista por la ley»
I
Las gaviotas sobrevolaban la cárcel. El viento las mecía y planeaban silenciosas sobre el patio del módulo 8, llevando el recado de un mar que se olía tras los muros de cemento.
El Sopladera las observaba desde el primer día. Se paraba en el centro del patio y seguía su vuelo con una mirada llameante, como si en ella ardiera una idea inconfesable. En aquel módulo casi nadie sabía la verdad sobre el Sopladera.
Se decía que estaba loco y que había llegado a Juan Grande procedente del psiquiátrico de Fontcalent. Algunos aseguraron que mascaba cucarachas, pero hubo quien lo desmintió porque Juan Grande era una cárcel nueva que olía a pintura y no tenía cucarachas. También se discutía que estuviese loco; un interno de destino que ayudaba en la enfermería afirmaba que, como el Sopladera no lesionaba a nadie y tampoco se había chinado, la junta de tratamiento no quería saber nada. Sobre su condena tampoco había acuerdo. Unos afirmaban que era un asesino múltiple, los adeptos a la versión de la locura no se cansaban de repetirlo, pero otros decían que era un violador en serie que había dejado su ADN en todas partes y la policía científica solo tuvo que seguirle el rastro. Los que se inclinaban por esta opción se dividían entre quienes dudaban de su hombría y quienes aseguraban que había probado de esto y de lo otro. Una tercera versión proclamaba su inocencia y denunciaba que al muy desgraciado le había tocado un juez chungo, uno de esos que se tragan las pruebas falsas de la policía, y que tenía un abogado de oficio que no iba nunca a visitarlo. Esta versión vulgarizaba al Sopladera y lo igualaba con casi toda la gente del módulo, que estaba repleto de desventurados. Lo único en lo que el Sopladera concitaba la unanimidad era en su clasificación penitenciaria, común a los internos de un mismo módulo. En el 8 todos eran penados clasificados en segundo grado, antecedentes y perspectivas aparte.
Aunque en los papeles oficiales se llamara Centro Penitenciario Las Palmas II, todos decían que aquello era la cárcel de Juan Grande. Y pronto se acostumbrarían a decir Juan Grande sin detalles, dejando que el contexto hablara por ellos. Con la vieja cárcel había ocurrido lo mismo: era el Salto del Negro, y bien se sabía de qué se estaba hablando. La nueva macrocárcel o supercárcel o como acabara llamándose la de Juan Grande tenía una historia de pendencias políticas, con proyectos frustrados, agitación callejera, jaleos y bocinazos que retrasaron la solución de un acuciante problema. Los alcaldes de la isla de Gran Canaria se jugaban mucho en aquel envite envenenado: «Usted nos va a llenar el pueblo de negros y asesinos», le habían reprochado sus vecinos al de Santa María de Guía, comprensivo con las dificultades de los presos canarios y sus familias. Cada vez había más penados cumpliendo sus condenas en cárceles peninsulares ―Jerez, Sevilla, Albolote― porque en Salto del Negro no cabían. A la privación de libertad se añadía así una nueva y oficiosa pena de destierro. Aquel alcalde había querido colaborar con Instituciones Penitenciarias poniendo el terreno donde construir la nueva cárcel. Pero sus conciudadanos creían que un preso es una fiera que llama a otras de su condición, y que una cárcel concentraría en sus alrededores a lo peor de la especie. Años después de que se abandonara el proyecto, seguían viéndose en Guía pintadas de protesta ya anacrónicas y con faltas de ortografía.
Después de muchas discusiones se dejó a los alcaldes por imposibles y fue el Gobierno de Canarias el que aportó la parcela definitiva, en el sur de la isla. El pueblo se llamaba Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y era un antiguo lugar de labradores y cabreros con apenas seiscientos habitantes. Poca gente y poca fuerza que oponer. Aunque se juntaron con los más aguerridos vecinos de Castillo del Romeral, de El Matorral e incluso gentes de Vecindario, nada pudieron hacer. La última ocupación de la parcela, donde las excavadoras ya habían removido la tierra, fue sofocada por la policía, que sacó a rastras a los más resistentes. Algunos se revolvieron, pero otros se dejaron llevar sin gritos, hechos a la idea de protestar sin resultado, anticipando un fracaso que ya habían probado manifestándose contra viejos problemas sin solución. Antes de la cárcel habían sido una central térmica y un vertedero donde confluían las basuras de otros lugares. En las caras de algunos vecinos pudo leerse la resignación de saber que el nombre de su pueblo acabaría identificado con el de una aparatosa cárcel hecha para soportar el sol y los embates del viento en aquel seco, pedregoso y fatigado sur. Lo que allí se levantaba, no obstante, era una verdadera población, un conjunto de veintiocho edificios nuevos y bien dotados, donde no faltarían servicios sanitarios, centros de aprendizaje, lugares de esparcimiento e incluso de práctica deportiva. El Gobierno de España estaba ejecutando un plan de amortización y creación de centros penitenciarios pensados para hacer más cómoda la vida del preso, elevar su autoestima y ofrecerle ocasiones de recuperarse y merecer una vida mejor fuera de la cárcel. Si Salto del Negro había sido durante muchos años un almacén de seres humanos, Juan Grande debía ser una factoría de oportunidades. En el pueblo circuló el rumor de que las celdas tenían aire acondicionado y que algunos aparatos de la enfermería eran mejores que en los hospitales de la capital. Fundada o no, la indignación, cruzada de envidia, alimentó la imposible exigencia de que se evitara la vista de la prisión con una barrera de cipreses. Ignoraban que el implacable sol del sur se pone siempre y que la noche ennegrecería la cárcel.
El recuento era la más odiada de las rutinas carcelarias. Las comidas, los talleres, el paseo, las visitas, lo que cupiese en aquel pequeño y reglamentado mundo, casi siempre mediaba entre dos recuentos.
—¡En pie!
Las celdas de Juan Grande tenían trece metros cuadrados y no los diez de Salto del Negro y de otras prisiones. Un habitáculo con dos camas de metal ancladas al suelo y a la pared, una sobre otra a modo de literas, con sendos colchones aún consistentes y sin apenas olor. Un hueco para el televisor junto a unas baldas prefabricadas donde colocar las pertenencias no prohibidas. Una silla de plástico para sentarse a una repisa que, a la altura conveniente, servía de mesa. Un rincón, lo bastante separado de las camas, con espacio para una ducha, un minúsculo lavabo y un váter que limpiar por turnos. La costumbre, convertida en norma flexible, los repartía según el calendario. Un preso se ocupaba las semanas pares y el otro, las impares. En casi todas las celdas dos limpiezas semanales bastaban para mantener la dignidad. Una ventana con anchura suficiente para adecentar de luz la celda, pintada de blanco para acomodar la mirada. Los imprescindibles barrotes, disimulados tras una tenue cortina del color de un melocotón maduro. La administración penitenciaria quería suavizar la privación de libertad. La puerta de la celda, no obstante, seguía siendo una pesada plancha de acero, corrediza sobre unas guías, pintada de naranja y con un ventanuco por donde se asomaba el funcionario a cargo del recuento.
—¡Ramírez! ¡He dicho que en pie!
Por el ventanuco se veía a los presos aunque siguieran echados en la cama. Solo el rincón del aseo quedaba fuera del alcance de la vista. Pero aquel no era un funcionario cualquiera.
—Fuerte cabrón, este Hitler —murmuró el preso. Y, frotándose la oreja izquierda, se levantó de la cama.
En la relación de los funcionarios con los presos mediaba un temor fundado, visible y preventivo que cada cual pintaba como podía. Hitler llevaba la máscara del despotismo.
—Me jode trabajar con asesinos, violadores y ladrones que no agradecen la suerte que tienen. Lo que me faltaba era tratarlos como a personas normales.
Tuteaba a todos los presos y no dejaba pasar una ocasión de recordarles su inferioridad en la cárcel y en la escala social. Se sentía importante cada vez que palmeaba la puerta de una celda y les exigía levantarse si los sorprendía sentados o tendidos. Hitler era un funcionario temido por los presos veteranos y nadie recordaba quién le había puesto aquel apodo que había hecho fortuna incluso entre algunos de sus propios compañeros.
—¡Robaina! ¡No te quiero ver el culo!
Y el aludido se volvía para no dar la espalda al carcelero. Cuando Hitler se asomó por el ventano de la celda 14, vio a un obeso, que, sentado en el borde de la cama, hablaba por un móvil:
—Su chingada madre... ¡Entiérrenlo en el desierto!
Una mueca dejó ver unos dientes desiguales bajo un bigote ralo. Tenía unos ojos diminutos y rasgados. Siguió unos segundos con el móvil a la oreja, sin añadir comentarios a la orden que acababa de impartir. Hitler lo observó en silencio. De pie en aquella misma celda había otro recluso alto, fornido, cuyos brazos intimidadores enseñaban tatuajes por las mangas de una camiseta ceñida. En el brazo izquierdo, un hacha de dos filos; en el derecho, una mujer desnuda, con una melena azul. El gordo zanjó la conversación con un gesto seco y Hitler separó la cara del ventanuco. Se alejó sin golpear la puerta y reanudó el recuento.
Las planchas corredizas de las celdas se deslizaron con un rumor duro y metálico. De ellas salieron reclusos a un pasillo ancho cuyo brillante suelo reflejaba sus andares. Caminaban en la misma dirección y buscaban la salida con pasos, ritmos y figuras diferentes. Los había que arrastraban los pies. Algunos intercambiaron saludos.
El gordo achinado se quedó en su celda mientras los demás buscaban el desayuno. Cada módulo tenía dos plantas de celdas, pero también sus aulas, un taller, una peluquería y un economato.
Las siete y media. Desayunar en el comedor o subir una bandeja a la celda. El comedor era luminoso, tenía los muebles de plástico y los internos iban y venían en chándal. Los más espabilados ocupaban las mesas del ventanal, cuya luz sureña y franca no se podía dejar de mirar. Esa tenue forma de libertad bañaba en algunos lugares la monotonía carcelaria. En aquellas mesas se hacía más vivo el murmullo de las conversaciones.
La mayoría de los internos desayunaban en el comedor, pero unos pocos salían con bandejas de plástico gris, dejando un rastro de café que aromaba el módulo. Al preso de los brazos musculosos le cedieron el paso en la escalera.
—El desayuno.
—Ponlo ahí —dijo el Chino señalando la falsa mesa de obra.
El otro la depositó con miramiento, cuidando de que la cuchara, el sobre de azúcar y la servilleta estuvieran bien dispuestos. El Chino le daba la espalda y miraba por la ventana. Era una mañana veraniega, prometedora de sorpresas.
El esbirro salió de la celda y volvió al comedor para su propio desayuno. Entonces fue cuando el Chino, señor de su dominio, dejó la ventana y se sentó a desayunar. Rasgó un sobre de azúcar y, llevándolo a sus labios entreabiertos, lo vació. Dejó que se deshiciera, paladeándolo, y sonrió. Cuando el Chino sonreía se le achicaban más los ojos y los extremos del bigote se le acercaban a las orejas.
—Te he visto hablando por el móvil.
Hitler acababa de aparecer en la puerta de la celda. El Chino estrujó el sobre vacío sin mirar al carcelero.
—Esos riesgos son innecesarios —añadió el funcionario—. A la hora del recuento hay que tener más cuidado.
—Yo sé cuándo hay que tener cuidado —replicó el Chino sin levantar la mirada.
—Hay cambios de turno imprevistos. El jefe de servicio los autoriza a última hora y no te enteras. Cualquier día, otro te pillará con el teléfono y la habrás cagado.
El Chino se volvió al funcionario.
—Si me pillan por tu culpa la habrás cagado tú.
Desde el comedor la vista chocaba con un alto y lejano muro gris, erizado de alambradas como una planta trepadora y venenosa. Su antídoto era la luz clara del sur. Tras el cemento, el perímetro carcelario estaba reforzado con cinco verjas de seguridad. Aquellas barreras no impedían ver un cielo tentador, perpetua invitación a la libertad.
A aquella temprana hora el olor del café solapaba el de la lejía. El desayuno era una reunión de supervivientes: todos los que se habían salvado de la noche, amarga y castigadora cualesquiera que fuesen la culpa, el grado y el porvenir del condenado. Algunos intentaban el goce de la conversación.
—Cuando salga voy a llevar al chiquillo al fútbol. Está tan grande que ya no lo conozco.
A las vicisitudes del preso se añadía la frustración de saber que detrás de la alambrada tóxica los hijos crecían y las mujeres envejecían solas.
—Mi mujer es una leona. Lo está llevando todo: los niños, la casa, el trabajo…
Los reclusos se agrupaban por afinidades misteriosas, como sucede en la vida en libertad, sin permitir que la obsesión por ella enturbiase la mente o lastrara la conversación.
—Sansán. Abogado. Perdona que te llame Abogado.
—Ahora no, Flaco. Estoy desayunando.
—Perdona, hermano.
Un joven muy delgado y de ademanes torpes se había acercado a la mesa del Abogado, un preso tan joven como él, muy callado y serio.
—Te veo luego, ¿vale?
—En la biblioteca. Pero tengo poco tiempo.
—Es que ya tengo la carta. Mira.
Y sacó de un bolsillo una hoja doblada.
—Te he dicho que ahora no.
—Vale, hermano. Te la enseño en la biblioteca.
El muchacho se guardó la hoja con una sonrisa tímida. Sansán, el Abogado, apuró su café.
Los que acababan pronto su desayuno salían del comedor con el paso diligente de los que tienen un cometido. Había que limpiar las celdas.
Al fondo del comedor, en el lado opuesto al ventanal, desayunaba un individuo a solas. Los de las mesas cercanas lo habían mirado con descaro al principio, de reojo después. Alguien lo había etiquetado como el Monstruo y el apodo se difundió deprisa. Era tan joven como casi todos, pero parecía muy zurrado. No tenía orejas.
—A ese le ajustaron bien las cuentas.
Además de no tener orejas, una cicatriz mal suturada le cruzaba el lado izquierdo de la cara. Su mirada era huidiza y comía encogido.
—Hace bien comiendo solo. Que no se me acerque —murmuró alguien.
En cada celda había una fregona y un cubo que se guardaban en el rincón del aseo, casi siempre en el estrecho plato de la ducha. La lejía la suministraba un recluso que pasaba por el módulo con el frasco en la mano, dejando un chorro en cada cubo, una celda tras otra. Nadie podía guardar lejía en la celda. El desayuno dio paso al trabajo y en pocos minutos el módulo 8 tuvo la unánime energía de un cuartel. Los reclusos abrillantaron el suelo de casi todas las celdas; una de ellas, sin embargo, no olía a lejía, sino a bronca matinal.
—¡Eso lo limpias tú!
—¡Te toca a ti!
Los gritos crecieron hasta adueñarse del módulo.
—¡Estoy hasta los huevos!
Atraídos por el jaleo, algunos dejaron la fregona y salieron al pasillo. Los de la celda 10 volvían a pelearse.
—No me comas la cabeza, tío. ¡Me comes mucho la cabeza!
En el extremo del pasillo, vigilando la escalera, había una cabina de la que salió un funcionario al que se unió, desde un despacho contiguo, Hitler. Se miraron sin decirse una palabra y caminaron hasta la celda 10, cuando la discusión arreciaba.
—¡Te mato! ¡Yo te mato y se acabó!
El característico golpe de Hitler en la chapa acalló la refriega.
—¿Qué coño está pasando aquí?
Eran dos reclusos casi adolescentes. Uno de ellos se había quitado la camiseta para pegar al otro.
—Este cerdo —dijo el primero— se ha cagado en la ducha.
Hitler entró a comprobarlo. Junto al desagüe había una cagarruta gorda como una morcilla. El olor subió hasta la nariz del funcionario.
El culpable sonrió.
—He tenido un apretón, compréndalo. No he podido aguantarme.
—Claro. Como el váter está lejos, no llegaste.
—De verdad que no pude aguantarme. Casi me cago en el pasillo.
—Recógela —ordenó Hitler.
—Hoy no me toca a mí.
—Me da igual a quien le toque. Es tu mierda.
—No me da la gana.
Un silencio llenó la celda. El otro funcionario lo rompió:
—El reglamento impone normas de higiene. Y algunas cosas no hace falta que las diga el reglamento: todo el mundo sabe dónde hay que hacer de vientre.
—Les he dicho que no pude aguantarme. No ha sido queriendo.
Hitler resopló.
—¿Seguro que no vas a recogerla?
—No voy a recogerla.
—Santi —dijo Hitler a su compañero—. Que venga Cárdenas.
Santi miró a Hitler y vaciló.
—Que venga Cárdenas —insistió.
Y Santi, sin decir nada, salió. El preso de la mierda también miró a Hitler.
—¿Quién es Cárdenas?
Hitler no respondió. El otro recluso se dio la vuelta y se puso la camiseta.
Los curiosos dejaron de mirar cuando vieron llegar al rocoso esbirro del Chino. Parecía tener los brazos más hinchados. Siguió hasta la celda 10, en cuya puerta lo esperaba Hitler. Todos se recogieron a un grito del funcionario:
—¡Cada uno a lo suyo! ¡No quiero ver a nadie!
Cárdenas escuchó la orden que le susurró Hitler y apretó los puños antes de meterse en la 10.
—¿Qué pasa? —preguntó el de la cagarruta—. ¿Tú eres Cárdenas?
A una seña de Hitler salió el otro preso.
—¡Suéltame, tío! ¡Suéltame! —gritó el cagón, pero Hitler ahogó los gritos corriendo la chapa de la celda.
Todos fingieron ocupaciones, mirando de reojo a la 10, de donde salía un murmullo indescifrable. Pasaron dos minutos hasta que Hitler descorrió la puerta.
—Qué asco —dijo Cárdenas al salir.
Hitler lo vio alejarse mientras oía a su espalda los sollozos del cagón. Cuando entró lo vio apoyado en el váter para vomitar. La cagarruta había desaparecido.
Tras el desayuno y la limpieza de las celdas se abría un ramo de opciones para utilizar el bien más abundante en la prisión: el tiempo.
El 8 era uno de los módulos donde se concentraban los internos con largas condenas por delante. Los más lúcidos habían superado la ansiedad del módulo de preventivos y la esperanza de una libertad inmediata. Todos querían liquidar su condena y obtener la excarcelación, pero solo algunos veían las oportunidades que ofrecía el camino hacia la libertad. Unos escuchaban al psicólogo y otros se derrumbaban en su celda. Unos asistían a los talleres formativos y otros deambulaban por el patio. Unos aprendían el oficio de cocinero, el de electricista, el de carpintero, y otros planeaban truculentas fechorías. Unos estudiaban para conseguir el graduado en primaria, en secundaria, en Derecho, y otros se drogaban en el váter.
Casi todos habían llegado a Juan Grande procedentes de prisiones lejanas, viejas y hacinadas. El descubrimiento de la luz, el color y los metales de aquella sorprendente cárcel los había sumido en un tibio estupor del que hubieran querido no espabilar. Algunos recibieron allí por primera vez la visita de su madre o de su hermano, e incluso podían olfatear el mar desde las ventanas.
La mañana se adueñó del patio. Un sol rotundo proyectaba sombras que cobijaban a los ociosos. El Monstruo paseaba sus enigmáticas cicatrices sin acercarse a nadie. Los demás, al verlo, interrumpían su conversación y se susurraban preguntas. Como era joven suponían que llevaba poca cárcel encima, pero todos convenían en que a un individuo de esa catadura le esperaba una existencia penosa dentro y fuera de la prisión.
—Eso no lo hacen los policías —observó alguien—. A mí me han partido un labio en comisaría, he visto cosas chungas, pero la poli no hace eso a nadie.
—¿Quién puede cortarle las orejas a un hombre?
El Monstruo caminaba despacio, daba pasos exánimes y doblaba la espalda. De pronto, cruzó su mirada con la de otro preso. Apenas se miraron dos segundos cuando el Monstruo retrocedió y, llevándose una mano al pecho, empezó a dar gritos medio ahogados. El otro siguió impávido. Los demás se acercaron y rodearon al Monstruo.
—¿Qué te pasa, tío?
—¿Por qué gritas?
Algunos miraron hacia la cabina del funcionario que vigilaba el patio, pero no advirtieron ninguna reacción. El Monstruo se estrujaba la camisa.
—Está hecho una mierda.
—¿Qué te pasa? ¡Di algo!
—¡Funcionario! ¡Baja, funcionario!
—¿Por qué gritas, eh? ¿Por qué gritas?
El recluso impasible se dio la vuelta y se alejó. Los demás siguieron observando la estrepitosa conducta de aquel desdichado al que querían ayudar sin atreverse a tocarlo.
—¡Tiene un ataque de epilepsia! ¡Se va a morder la lengua!
—¡Funcionario! ¡Baja, hostia!
Los gritos del Monstruo se transformaron en un jadeo cavernoso. Su cara se contrajo y empezó a boquear sin separar la mano del pecho.
—Este tío se muere aquí.
Entonces aparecieron dos funcionarios que apartaron a los presos, sujetaron al Monstruo por los brazos y se lo llevaron.
Un tercer funcionario interrogó a los reclusos que, estupefactos, habían quedado en el patio.
—Nadie lo ha tocado. Estábamos todos muy legales.
—No le hemos hecho nada. Vio al Loco Machín y le dio por chillar.
—Es verdad: se puso así al ver al Loco Machín.
Tasuta katkend on lõppenud.