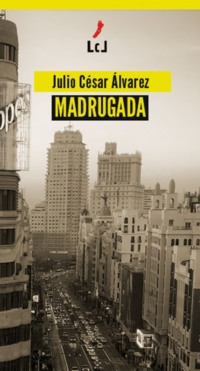Loe raamatut: «Madrugada»
Madrugada
Julio César Álvarez
© Julio César Álvarez, 2012
© de esta edición para:
Literaturas Com Libros 2020
Erres Proyectos Digitales, S.L.U.
Avenida de Menéndez Pelayo 85
28007 Madrid
Diseño de la colección: Benjamín Escalonilla
Fotografía de la cubierta © Alvaro Ibañez, 2018
Reproducción bajo licencia Creative Commons
ISBN: 978-84-122514-0-1
Índice
Copyright
Prólogo
Madrugada
A mi abuelo,
que siempre supo ser un niño.
También a ti, Chema,
y a todos los que ya no están.
Somos los niños del mundo subterráneo,
el veneno amargo de los dioses.
WILLIAM S. BURROUGHS
No se muere porque hay que morir;
se muere porque es un hábito
al que se constriñó a la conciencia.
ANTONIN ARTAUD
PRÓLOGO
Que una novela con vocación underground perdure en el tiempo suele generar esperanza. Quizá indica que determinadas historias tocan alguna fibra personal y colectiva. Y en tiempos de hiper-estímulo constante que algo prenda y se salve del olvido es una formidable noticia que no debería pasar inadvertida. Madrugada nació con intenciones muy precisas en un contexto de plena recesión económica y desdibujamiento del futuro. Debo indicar que pertenezco a una generación nacida ya en democracia a la que se nos prometió un cambio sustancial en nuestras vidas que nunca llegó a verse realizado. El año en que se publicaba (2012) forma parte de una de las etapas más duras en términos financieros y sociales de la década. La cifra de desempleo y el posible porvenir parecían echar por tierra cualquier sueño previo. No tenía sentido pues una literatura frívola o demasiado alejada de la realidad. Era el momento de traer de vuelta a los fantasmas y el olvido.
Con prólogo de una de las grandes figuras de la literatura alternativa nacional (Vicente Muñoz Álvarez), el libro estaba destinado a ser un cruce de caminos con aquella otra narrativa de los noventa que perseguía el arte por encima de cualquier rédito. Atravesando con riesgo los márgenes para hallar respuestas que lo convencional nunca podría ofrecer. Era una literatura cruda y fascinada con el peligro. Algo con lo que yo me sentía plenamente identificado. Y uno de los muchos elementos que compartíamos era el mundo lumpen y la droga. Aún tenía muy presente las jeringuillas y los yonquis rondando cualquier pequeño acto cotidiano en mi infancia. La música de los ochenta de fondo y una especie de explosión que benefició a unos pocos y castigó a la mayoría. Sumar todo ello era seguramente el paso natural y una responsabilidad con lo que me precedía. No se puede avanzar con paso firme sin asimilar el sentido último del arte previo.
Evidentemente había un importante problema. No viví en primera persona nada de todo aquello. En cualquier caso me había empapado de páginas y páginas de libros y fanzines. Crecí sintiendo que ese estilo formaba parte de mí. Fue cuando me planteé algo que desafiaba la lógica de la generación anterior y una de sus premisas fundamentales a la hora de escribir. No había otra opción que la autenticidad sin fisura. Una coherencia absoluta en que la escritura resultaba una prolongación de la propia existencia debida en parte a la herencia contracultural norteamericana. No se podía narrar sobre lo que no se conocía directa y personalmente. Era ya un mantra repetido al unísono que me costó relativizar. Y lo hice entendiendo que la novela sobre heroína podía ser un género tan ficcionable como el wéstern. Algo sobre lo que se podía fingir sin poner en duda su más pura esencia. El lado salvaje por fin acabaría siendo un elemento de culto mientras mantenía su particular desafío.
No es extraño entonces que unos meses después de su publicación, coincidiendo en la Sala Sol (Madrid) con un inquieto Alfred Crespo, director de la revista Ruta 66, preguntase por mí específicamente para conocer al autor de Madrugada. Una novela sobre los ochenta de un crío que numéricamente resultaba imposible que hubiera vivido nada de lo que relataba. Su contraportada muy probablemente le atrajo como un fogonazo de luz a un animal salvaje cruzando el asfalto. Dos nombres presidían esa contraportada dando a entender que tenía la aprobación de dos de las mentes fundacionales más brillantes de la conocida como Movida Madrileña, Manolo Campoamor y Fernando Márquez «El Zurdo» (Kaka de Luxe o La Mode respectivamente). Era como si de algún modo hubiera sido bendecido por los auténticos protagonistas de una época que marcó para bien y para mal el futuro de la cultura popular en este país. Con tantísimo beneplácito resultaba imposible que la novela no hiciera reaccionar al lector.
Muy pronto se convirtió en una lectura recomendada. Obtuvo excelentes críticas y causó un cierto revuelo con respecto a su contenido y a ese teórico alejamiento de la autenticidad. Parece que todavía continuaba siendo evaluada en términos de credibilidad cuando se acababa de hacer saltar por los aires esa terminología para el género. Probablemente hoy no ocurriría lo mismo y en parte se deba a aquel afilado argumento. En las entrevistas no paraba de responder que cuando un autor escribía sobre un homicidio no necesitaba haber cometido él mismo un crimen. Supongo que algunos periodistas habían olvidado el increíble poder de la ficción. Sus reacciones mostraban un cambio de paradigma que se estaba produciendo con respecto a la novela. Se añadían nuevas voces y diferentes perspectivas que acabaron por apagarse fugazmente. La inmediatez del momento hizo girar la atención hacia un área diferente ofreciéndole todo el protagonismo. La poesía arrasó con la narrativa. Primero fue una escena atractiva para después dar paso a una tediosa saturación que llega hasta hoy y envilece la más reconocible tentativa humana. Lo que me lleva a pensar que cuando todo está lleno de poesía quizá no esté por ninguna parte.
Resulta llamativo que esta reedición aparezca en el año de la epidemia. Parece que Madrugada posee una consistente tendencia a alzarse en los momentos más críticos. Como si fuera claramente una novela del lado oscuro. Inclinada como siempre ha estado hacia los desfavorecidos y los que van perdiendo la vida sin necesidad. A menudo estas páginas se transforman en un ajuste de cuentas mediante un extraño vaivén emocional. Porque la caída al abismo puede resultar dura y fascinante. Especialmente en aquellos que se detienen justo al borde y echan un vistazo hacia abajo. Pero quién ha dicho que fuera fácil. Esta novela lo cambió todo. Ya nunca podré negar que me convirtió de lleno en escritor. Me hizo darme cuenta de que los libros se escriben a través de uno y no cuentan demasiado con lo que llevamos en mente. Sin duda son más sensitivos que razonados y siempre se escriben solos esperando al lector adecuado. Posiblemente alguien como tú. Bienvenido pues a este no-lugar. No olvides regresar.
JULIO CÉSAR ÁLVAREZ
Junio, 2020
MEMORIA
1
TODOS lo hemos visto. Una y mil veces. Cuando el dolor se detiene en alguien, comienza inmediatamente en otro. Nunca ha dejado de ocurrir. No lo hará. Todo nace y muere con cada nueva MADRUGADA.
Tengo una capa de sudor infinita y fría por la piel. Noto un temblor profundo por todo el cuerpo. Va de los dedos de los pies a los párpados tensos y palpitantes. Es la heroína, que está haciendo su trabajo de demolición. Nunca me había sentido así. Es como si algo crujiese dentro y tuviera que abrazarme con fuerza a mí mismo para detenerlo. Como si todo el mecanismo de mi cuerpo se hubiese estropeado para siempre. Intento no pensar en ello pero me resulta imposible. Se oye una melodía fácil de tararear que sale de la ventana de la vecina de al lado y que ahora martillea con fuerza mi cabeza.
Las sábanas están empapadas, un poco sucias y con un olor ácido característico que comienza a resultarme familiar. La persiana está a medio bajar y las ventanas abiertas. Hay un pantalón y dos camisetas blancas un poco gastadas y rotas por las mangas y el cuello. Está todo amontonado en el suelo. Me duelen especialmente las cervicales y la espalda. Intento levantarme. No puedo. Me duele todavía más. Sonrío, aunque no sé muy bien por qué. No se puede estar más jodido. Al lado, en la mesita, tengo un paquete de Fortuna con un par de cigarrillos doblados y húmedos. Me cuesta respirar por una presión aguda en el pecho. Aun estando así, decido encender uno de los cigarrillos. Lo aspiro con un lado de la boca. Me tiemblan las manos. Al poco, la ceniza se me cae sobre el pecho y la miro derretirse por la humedad y el sudor de la piel. Echo un vistazo a mis brazos. Están llenos de picaduras como de insecto en la misma zona. Es 1983. Eso dice el calendario instalado, parece que eternamente, en la pared agrietada y con manchas de pisadas. Parece que el mundo fuera a durar una eternidad. Ahora mismo soy un adicto a la heroína. A veces también a las ampollas de morfina, los tranquilizantes de distinto tipo y varias sustancias más que tomo con facilidad si pasan por delante de mis ojos miopes (a modo de pequeños pedazos de cielo negro).
Tengo veinticuatro años. Estoy con una chica delgada y huesuda que está ingresada en uno de los hospitales psiquiátricos de la ciudad. Cuando voy en taxi a verla, pocas veces ya, suelo ir pensando en canciones de los Rolling Stones, igual que hace tiempo. Lo bueno de los Stones es que resultan una perfecta banda sonora para casi cualquier cosa.
Aunque, a decir verdad, ahora mismo me cuesta pensar en algo que no sea yo mismo, en este inmenso dolor que lo abarca todo y en una parte de mi espíritu nulo. Mucha gente a mi alrededor consume drogas. En algunos lugares por donde me muevo desconfiarían si no tomara nada. Sería un extraño. Estamos nosotros y ellos. Es buena esa diferencia. Ayuda. Está abierta una especie de puerta de par en par. Y yo siempre he querido ver qué hay detrás. Lo que no se puede ver me interesa más. Siempre he sido de ese tipo de personas. Desde niño me ha apasionado lo que está mal. Es más divertido. Pero hoy estoy asustado. No se lo reconocería a nadie. Por primera vez tengo un miedo voraz que lo devora absolutamente todo. Veo con claridad en el lío en el que me he metido. Dentro únicamente siento eso, miedo. Nada más.
PASADO
No, no está loca esta gente que se divierte,
que disfruta, que viaja, que jode, que lucha
-no están locos, pues la verdad es que
también querríamos hacerlo nosotros.
CESARE PAVESE
2
Las cosas están cambiando, eso dicen los periódicos y las porteras de los edificios altos. El mundo ha dejado de ser lo que era. Mi madre simplemente dice que utilizo otras palabras, ideas raras, algo «feo» que se agolpa en mi cabeza y en la de muchos otros, desorientados como yo. Visto hoy, con perspectiva, creo que fuimos una generación confusa que comenzó a no creer en nada. O puede que en todo (son dos extremos idénticos). Los libros no ofrecían muchas respuestas o, al menos, no para las preguntas que teníamos en mente. Uno siempre cree que es el primero en vivir. Luego te das cuenta de que no, claro.
Quizá las cosas tenían un olor propio. La primera de esas cosas que me hizo ver el mundo de otro modo fue un disco de finales de los sesenta de los Rolling Stones. Para mí y muchos de mis amigos era casi una pieza mística, como para otros una mano o una calavera de santo. Mi Beggars Banquet estaba rallado, muy sobado y con alguna marca de grasa en la carpeta blanca con letras cursivas. Si ese disco no lo llegué a desgastar, no lo conseguiré ya con nada. Luego vendría Lou Reed y cosas por el estilo. El culto evidente a la droga y lo marginal. Y ya nada fue igual. Pero el primer golpe, para mí, fue el de esos melenudos que mi padre odiaba y no entendía. Tal vez por eso me parecían mejores. A los Beatles los escuchaban algunos repipis de media melena que ya querían sacralizarlos antes de tiempo y ponerles en un altar profano como música clásica. Nunca me lo creí. En esa división del mundo entre Beatles y Rolling Stones, yo siempre me decantaba por los segundos. Sin dudarlo. Malo (o pretendidamente malo) como forma de existir.
Desde la muerte de Franco existía una libertad bastante difícil de definir y de entender. Nos llegaban noticias, más bien rumores, de los punkis ingleses, pero resultaba más una anécdota que otra cosa. No entendíamos conceptos así. La verdad es que llevábamos décadas de retraso. En el setenta y siete, en España, nadie tenía cosas por el estilo, ni casi nada, la verdad. Para poder hacerte con un disco de los Sex Pistols en una ciudad de provincias había que ser prácticamente millonario o parecerlo, viajar, tener un amigo camionero, algo en esa línea. Nadie de mi barrio iba a ninguna parte. Yo de aquella no tenía ni trabajo. Había dejado el instituto y a nadie en mi casa le importó demasiado. El trabajo siempre estaba ahí, esperándote. Te buscaba a ti. No podías huir de él durante mucho tiempo.
Me pasaba el día leyendo un montón de libros y cómics que había ido acumulando con el tiempo y propinas más o menos suculentas. Unos libros aparecían y otros desaparecían en una autogestión perfecta de los propios objetos. Solía fumar unos cuantos canutos, preferiblemente solo, pero no por una cuestión egoísta. Me sentía mejor en soledad. Había una especie de bondad en la calle. Se podía ser amigo de la gente fácilmente. Hoy me cuesta creerlo. Solo por el hecho de acercarte a un grupo de fumetas tenías una especie de derecho a que te pasaran el canuto que había entre manos en ese momento. Cómplices. Existía, además, una llamativa permisividad en el ambiente. La policía era menos dura. La gente parecía que había entonado una especie de canto general abierto y lúdico. Todavía quedaban algunos radicales, pero hasta ellos lo parecían menos. Todo se estaba convirtiendo en una agradable y aparente siesta que se prolongaba con naturalidad y sol.
3
Mi consumo de sustancias empezó a crecer. Tras los porros tomé unos cuantos ácidos con el grupo con el que siempre íbamos al monte a probar cosas. Haberlo hecho rodeados de gente o en un bar nos hubiese vuelto locos antes de tiempo. Uno intuye ese tipo de cosas. No sé qué cojones tenía aquello, la verdad, pero removía algo peligroso dentro. El primo de Fran, un chaval largo y delgado, se había quedado pillado con uno en un mal viaje. Rallado total. Ahora estaba todo el día como ausente, con una sonrisa bobalicona en la cara de la que no era capaz de desprenderse ni un solo segundo. Eso sí, yo siempre le invitaba a alguna cerveza. Puede que por compasión. Me daba pena y veía reflejada en él una posible vía de mis decisiones equivocadas.
De los tripis pasé a unas cuantas pastillas. Algunas no sé muy bien ni qué eran. Las conseguían mis amigos de dar un palo aquí y allá a sus abuelas o sus tías hipermedicadas para dormir. Me estaba dejando el pelo largo, lo que hacía que algunas señoras se me quedaran mirando fijamente por la calle, como una especie de enviado del diablo en su barrio gris y aburrido, con un nuevo Spar a punto de abrir en la esquina. La estética que llevaba era, sobre todo, stoniana, con unas piedras colgadas al cuello. El pelo largo por atrás y el flequillo tapándome la frente. Más como Richards que como Jagger (siempre fui muy descreído de la fealdad hermosa de Jagger).
De vez en cuando venía algún amigo que había estado por Ibiza o por Cataluña y contaba lo visto. Esos días me iba a casa soñando con huir, pensando que ya estaba bien de oír las mismas canciones de John Lee Hooker una y otra vez en la vieja máquina de discos que tenía Tino en el bar. No me malinterpretéis. Estaba bien, sí, pero el ritmo de los días resultaba diferente. La ciudad donde vivía era bastante deprimente y fea. Un par de monumentos y todas esas habituales historias de las pequeñas ciudades corrientes.
Para mis amigos yo era una especie de esnob. De hecho, no les quitaba esa impresión inicial cuando bebía champán las noches del fin de semana. En el colegio no sacaba malas notas, pero tampoco puede decirse que fuera un estudiante brillante. Creo que resultaba algo bueno en historia y literatura. Poco más. Mejor lector que escritor, como leería más tarde en Borges. Aunque de aquella, las horas parece que no se desperdiciaban leyendo (tengo la sensación de que ninguno de nosotros leía demasiado). Buscaba otro tipo de cosas, más escapistas. Mis compañeros y amigos me tenían por alguien en quien se podía confiar. Marco, que luego sería un fotógrafo más o menos reconocido, me solía definir como alguien «espabilado y comprensivo». A mi madre, supongo, le hubiera llamado la atención ese planteamiento, tan alejado de su particular visión. Para toda madre siempre somos un desastre sin control y perfectos a la vez. La neurosis materna llega a ese tipo de conclusiones. Mi madre era una mujer trabajadora que se dedicaba a su casa con pasión y que elevaba el hecho de hacer comidas a una especie de arte mayúsculo. Aun con esas, yo estaba muy delgado. Moreno y delgado, supongo que dirían otros para reseñarme en sus conversaciones.
Mi padre tenía una tienda de comestibles con unas cuantas cosas tirando a baratas. Oferta en galletas y en aceite de girasol. No sobraba el dinero en casa, pero tampoco faltaba. Cuando éramos pequeños mi padre nos solía llevar a mi hermana y a mí al cine. Películas de vaqueros que también le gustaban mucho a él. Aquellas tardes oscuras y cálidas en el cine son ahora mi mejor recuerdo. En alguna de aquellas ocasiones, cuando no había películas infantiles, acababa viendo historias de parejas que se rompían, lágrimas profusas que tal vez me hicieron muy sensible a esta cosa extraña y pálida que es el vivir. Las relaciones entre las personas. La tristeza adulta.
Nuestra casa era de dos plantas, en las afueras de una ciudad no muy visitada. Con eso quiero decir que el barrio en el que vivíamos nunca salía en los noticiarios de la televisión o en los periódicos locales. Mi hermana, cinco años menor que yo, solía pasarse el día con amigas de faldas cortas o con su novio callado. Un tipo bajito que a mi madre no le gustaba nada. Nunca le trataba demasiado bien cuando iba a casa a buscarla. Supongo que creía que era poca cosa para ella. Cuando, pensándolo bien, ya es bastante que alguien nos quiera pese a nuestros millares de imperfecciones. Un regalo. El materialismo familiar que es un mal en sí mismo.
Mi hermana trabajaba en una fábrica de bragas en un polígono a las afueras, por lo que muchos días venía a comer a casa con bolsas llenas de bragas grises, blancas y color carne un tanto defectuosas, con tara, que regalaba a mi madre y a mis primas con granos. Así yo acababa por pensar que mi familia, al menos el lado femenino, era bastante desastroso. Aunque todo hay que decirlo, no es bueno engañarse, cuando un hombre ve unas bragas le da igual cómo son, cómo están o de dónde han salido. Le preocupa lo que ocultan.
4
Mi padre no dejaba de llegar cansado de trabajar en la tienda. Un día tras otro, como una rueda sobre agua y barro. Sin descanso. Recuerdo que solía aparecer bufando, quejándose de algún vecino que no pagaba las deudas, de lo mal que estaba todo. La gente no gasta... Este es un país de ladrones... Y siempre será igual... Solía mencionar un desastre inevitable que nos arrastraría a todos como una de esas olas gigantes que salen en los documentales. Tengo la sensación de mucha queja en aquellos días. Los españoles, supongo, nos quejamos siempre. A veces pienso en grandes desastres solo por divertirme.
Mi madre cocinaba sin parar. Los fuegos nunca se detenían del todo. Esperaban. Mi hermana daba paseos arriba y abajo con su novio. Él con muchas ganas de sexo y ella impaciente por irse de casa a bailar los fines de semana. Me decía que quería hacer un cursillo a distancia de pediatría o algo por el estilo. Yo seguía encerrado en mi habitación. Una especie de fortaleza que cada vez protegía menos. Me sentía débil en aquel refugio. Sobre la cama, una imagen a color sacada de una revista en la que Jagger y Richards aparecían apoyados el uno sobre el otro en una deliciosa pose arrogante.
La cosa con los porros iba a más. En general estaba bien visto por la mayoría (salvo por los padres, claro). La gente trapicheaba para sacarse unas pelas. Yo incluido. Me faltaba un año para irme a la mili, así que tenía que conseguir dinero de donde fuese para ir tirando. Mi padre decía que se avergonzaba bastante de mí. Mi madre solo me daba de comer más y más, como si tuviera una anemia o algo alimenticio que me impidiera lograr las cosas. Cuestión de energía o vitaminas, debía pensar.
Fue en esa época en que abrieron el primer bar para un público como yo. Antes, literalmente, deambulaba por las calles, como uno de esos zombies de Romero (bueno, nadie que conociera, yo incluido, había visto algo de Romero por aquella época en mi pequeña ciudad) y lo del bar de Tino me parecía ya cosa de chavalillos despistados. El sitio se llamaba el Ágata, luego supe que por un desamor de uno de los dueños. Se bebía alcohol, nos drogábamos, pero sobre todo situamos un lugar sonoro colectivo que hasta entonces no teníamos. No era muy diferente de lo que podía escucharse en mi cuarto. Lou Reed, Led Zeppelin... y como exotismo cosas de Frank Zappa y así.
En ese habitáculo diminuto y con olor a humedad conocí a Johnny y a Ramón. Johnny era del tipo vigoroso, atlético y un tanto violento en las noches con copas encima. Ramón era alguien más bien bajo y corpulento que estudiaba unas oposiciones. Nadie lo creería viéndole, porque se pasaba el día allí encerrado, berreando canciones y bebiendo alcohol como si al mundo le quedasen dos días y una sola noche. Johnny también tomaba algunos estimulantes. A veces nos disfrazábamos e íbamos vestidos de vampiros al Ágata (con colmillos y capa incluidos). Recuerdo con cariño aquella época, al menos el principio.
La cosa se fue complicando. De las revistas de Madrid llegaban artículos sobre el Rollo, que era algo así como la escena cultural del momento. El año setenta y siete pasaba, y el número de adictos a estimulantes o depresores no dejaba de aumentar por todas partes. Un año atrás había solo un par de camellos por la parte vieja. Ahora se habían multiplicado por cinco o seis con una facilidad pasmosa. Varios conocidos ya estaban tomando heroína. Yo seguí un tiempo más con los ácidos para los días especiales. Luego me cansé de ellos. O tal vez los acabé aborreciendo. Mi cabeza iba demasiado lejos. Eso asusta a cualquiera.
5
Una de las mañanas feas de mi ciudad, me levanté más temprano de lo habitual. No sé muy bien porqué. Una especie de impulso que me salió de muy dentro. Instinto o algo por el estilo. Me lavé la cara, me afeité por encima y salí a la calle a ver a otras personas, que esencialmente es a lo que uno sale a la calle. Entré en una cafetería del centro a desayunar. No lo solía hacer. Tenía más o menos doscientas cincuenta pesetas o poco más en el bolsillo del pantalón. Había vendido todos los porros que tenía y me había quedado prácticamente sin nada.
La mayor parte de mis escasas ganancias las había gastado en champán para mí, como otras veces, y en invitar a Johnny y a Ramón a unas copas con mucho hielo. Johnny ganaba dinero. Trabajaba en un taller y tenía algo ahorrado, aunque luego se lo acabaría por fundir todo. Se le daban bien los coches y todo ese tema del motor y las bujías sucias. A Ramón le financiaba su abuela las escapadas nocturnas. A su madre, me había contado una vez, le habían recetado pastillas y no dejaba de repetirle que la culpa de todo lo que le sucedía era suya. Contaba con gracia estas y otras historias domésticas que a todos nos resultan demasiado familiares. A veces siento que todos tenemos la misma vida.
Aquella mañana la cafetería estaba prácticamente vacía. Pedí unas magdalenas y un café cargado. Y de repente, a punto de morder el primer bocado de una de las magdalenas industriales, entró Susi. Bueno, claro, lo de su nombre no lo sabía (eso fue luego). Se quedó mirándome unos instantes y se puso a leer el periódico. Por allí pasaban estudiantes de camino a la universidad. Pidió un café pequeño y comenzó a beberlo a pequeños sorbos diminutos. Acabé el mío y me acerqué a su pelo corto y brillante. No me hizo demasiado caso. Al menos al principio. Se hace raro ligar a primera hora de la mañana. Me dijo, ahora sí, que se llamaba Susana, pero que todo el mundo la llamaba Susi. Me gusta lo de Susi... Le invité el café y me puse a charlar con ella. Llevaba un libro de Sartre que sobresalía de su bolso negro. Dije que solo había leído La náusea. Se rió porque dijo que era un libro muy malo. El suyo era un pequeño ensayo en francés sobre Baudelaire. No dejaba de mirar su cuerpo y su estilo de niña mala y sabihonda que se muerde las uñas. Las manos bonitas y las pestañas largas.
De repente, un poco de imprevisto, me dijo que tenía que irse. Gracias por el café... Solo me dio tiempo a decirle que iba por el Ágata de cuando en cuando. Miró mis zapatos y se fue sin decir mucho más. Las mujeres se suelen fijar en esos detalles. Me quedé quieto ante su café vacío y un sobre de azúcar sin abrir. El periódico quedó desplegado por las páginas de cultura. Luego el sol, tímido, se desperezó y comenzó con desgana a iluminar la calle. Me quedé sin moverme un buen rato. Silencioso.
6
Pasaban los días y no dejaba de pensar en ella. En partes de su cuerpo y en sus pocas palabras, en aquel delgado libro de Sartre y en su pelo cortísimo, como de otra época. Pelo afrancesado o huidizo, como el de las películas serias y en blanco y negro. Los días, un poco más dulces, se iban haciendo cortos con su imagen en la cabeza.
Compré una biografía mala de Sartre y comencé a pensar mil posibilidades relacionadas con cómo sería vernos y sentirla cerca de nuevo. Lo que diría, lo que haría, lo que podría regalarle. Me estaba obsesionando con esas cosas. Ramón, entre whisky y whisky, me lo decía. Él había tenido, hace tiempo ya, una relación difícil con una amiga de la infancia. El padre de ella le había intentado pegar un par de veces por este tema. Solo son problemas... Ramón tenía cuatro años más que yo y solo por eso creía que tenía cierta autoridad sobre mí. Ya había ido a la mili y tenía un bigote moreno muy poblado. También tenía unas cuantas decisiones importantes a la espalda. Solía hacerle caso pese a sus desvaríos de alcohólico y de estudiante que no estudia.
Lo que insistí más fue en ir por el Ágata. Quizá intentando que un día nos cruzásemos por sorpresa. Dejé la biografía de Sartre a un lado, con una página marcada para recordarme y recordarla, un poco más lejos de mí y de mi cama. Las noches en el Ágata comenzaron a hacerse iguales, como un cuerpo de mujer mil veces amado. El Ágata cerraba más tarde que el resto de los bares y era ya oficial que en su interior se consumían drogas de todo tipo. Los vecinos lo sabían, amontonándose en la puerta a primera hora para quejarse del ruido y los vómitos en el portal. Salían con bata y zapatillas.
La Nochevieja del setenta y siete, después de cenar con mi familia, me fui inmediatamente al Ágata a beber champán y fumar una cantidad ingente de canutos. Estaba mareado y pensando en mis cosas. Una sensación de incertidumbre y vacío acentuado por el alcohol. Y de repente, entre el humo de la grifa, ella apareció por la puerta, un tanto desorientada. Tres meses después de conocernos. Me puse nervioso. Ella miraba alrededor buscando a alguien. Desde donde estaba, creo, no podía verme. Fui al baño rápidamente, refresqué la cara y peiné el pelo con prisa. Salí justo cuando ella parecía que iba a irse, incómoda. Le toqué el hombro suavemente y se quedó quieta sonriéndome, sin decir nada.
Nos sentamos en una de las mesas del fondo. Le dije que no había podido dejar de pensar en ella. Llevaba un vestido negro y un abrigo oscuro que parecía caro. Prefería ir a otro sitio. Creo que dejé el champán a medias sobre la barra y nos fuimos de allí. Todavía no habían llegado Johnny o Ramón. Seguramente se sorprenderían al no verme. Lo pensé y no me importó demasiado. Siempre he sido un poco así.
Fuimos caminando por la calle, lentos, mirando al frente como a una postal grande. Le hablé sobre lo que había leído en la biografía de Sartre. Repetí con más o menos acierto lo que contaba. Le hacía gracia, dijo, que alguien leyera algo para impresionarla. Me avergoncé un poco cuando dijo eso. Estudiaba filosofía en la facultad. Quería ser profesora, enseñar a otros a pensar. Ahora estoy con Freud..., esto lo dijo mirándome a los ojos fijamente. Como un secreto compartido que se atrevía a desvelar. Yo había leído poco a Freud. Y únicamente porque mi último profesor de religión decía que era un pervertido. No me enteré de mucho y no volví a hacerle demasiado caso. Seguimos caminando. La gente festejaba la noche con gritos y brazos en alto. Suele ocurrir lo mismo cada fin de año. Yo me sentía cómodo e inquieto a la vez. Miré su boca y la besé en medio de una calle con muchos coches aparcados y algún pitido. Se puso roja y me acarició con suavidad la cara. Al poco, comencé a sentirme mareado. Creo que me desmayé. No recuerdo mucho más.
7
Me desperté en una habitación sumamente estrecha (o eso me pareció), con los techos altos y un fuerte olor a madera vieja. Reconocí su cara inmediatamente y la besé de nuevo, en la frente, sintiendo luego un calor atontecedor por toda la piel que presupuse salía de una vieja estufa negra que estaba cerca de la ventana. Noté la boca pastosa y molestamente seca. Probablemente hubiera vomitado poco antes. Tenía pequeños recuerdos y casi todos ellos confusos. Me venían algunos más concretos de ella pidiendo un taxi y llevándome a casa. Vivo sola, tranquilo... Descansa...