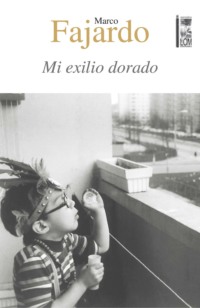Loe raamatut: «Mi exilio dorado»


© LOM ediciones Primera edición, septiembre 2021 Impreso en 1.000 ejemplares ISBN impreso: 9789560014443 ISBN digital: 9789560014689 RPI: 2021-a-6572 Imagen de portada: Marco en la Hopfgartenstrasse, 1980. Fotografía de Marco Fajardo Villamil. Diseño, Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 6800 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile
Este libro está dedicado a mis hijos Sol y Simón.
Capítulo 1
Panorama general
Yo quedé atrapado por el problema chileno a partir del golpe de Estado. Nunca he olvidado ese momento. Fue de una violencia tan extraordinaria, tan fuerte... Fue como haber asistido a una explosión y haber sobrevivido. De ahí hacia adelante no he hecho más que volver hacia atrás.
Patricio Guzmán, cineasta
Patricio Guzmán no está solo. El «problema chileno» es un tema que me persigue desde que nací en 1976, en la República Democrática Alemana (de ahora en adelante, RDA), donde estaban exiliados mis padres, tres años después del golpe militar de 1973 en Chile.
Me persigue hasta hoy.
* * *
Examinemos mi biografía: nacido en la RDA en 1976. Mudanza a Colombia en 1985, a los nueve años. Retorno a la RDA en 1989, por un año. Y finalmente llegada a Chile en 1990.
Todas estas mudanzas huelen, están impregnadas, «pasadas», como dicen en Chile, al «problema chileno».
También podría incluir mi mudanza a Argentina en 2003, tras graduarme como periodista en la Universidad de Santiago, e incluso mi regreso de aquella estadía, a Chile, en 2011, para ajustar cuentas.
* * *
Nunca terminé de ajustar cuentas con Chile.
Chile y yo: una cuenta pendiente.
* * *
Los turistas alemanes (soy guía turístico, además de periodista) suelen preguntarme cuándo volví a Chile. Yo les respondo que no volví a Chile: Mi madre fue la que volvió. Yo llegué a Chile.
Eventualmente también podría decir que mi propio exilio comenzó en Chile, en 1990, con 14 años cumplidos, cuando llegué de forma definitiva (antes estuve de vacaciones) con mi madre y mi hermana, tras el divorcio de mis padres.
Es decir, que cuando terminó el exilio de mi madre, comenzó el exilio de nosotros, sus hijos.
* * *
Este punto es importante. Muchos chilenos exiliados nunca volvieron, porque no querían someter a sus hijos a un nuevo exilio.
Hoy viven jubilados en Estocolmo, Berlín, Vancouver.
Hoy sus cuerpos yacen en cementerios de Sydney, Buenos Aires, Nueva York.
* * *
Pero la mayoría de los exiliados volvió.
* * *
Pobres los exiliados que volvieron.
Pobres los hijos de esos exiliados que llegaron.
* * *
Algunos de los exiliados que volvieron llegaron al gobierno y fueron ministros o incluso presidentes, como Michelle Bachelet.
Pero fueron los menos.
La mayoría trató de adaptarse, con mayor o menor éxito, a ese país culiao que es Chile muchas veces.
Crearon empresas, quebraron, fueron estafados, encontraron trabajos, fueron despedidos, se jubilaron, murieron pobres y hoy sus cuerpos yacen olvidados en los cementerios de sus antepasados en Curanilahue, Huasco o Puente Alto.
Es decir, les fue como le va al resto de los chilenos.
* * *
Todo esto tuvo su origen en nuestro propio Holocausto a escala que vivimos a partir del 11 de septiembre de 1973.
Sí, porque si los judíos tuvieron su Shoa, nosotros, los chilenos, tuvimos nuestro propio Holocausto.
Esto puede sonar a exageración, pero lo siento así. ¿Y quién me puede sacar esos sentimientos?
* * *
En el Holocausto murieron seis millones de judíos. Y la dictadura militar dejó, según la Comisión Rettig, tres mil muertos, un tercio de ellos desaparecidos.
Krassnoff diría: «un 0,6%. No hay comparación, cabrito».
* * *
El abuelo de Krassnoff, un cosaco del derrotado Ejército Blanco, se fue al exilio tras la Revolución Rusa. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró con los nazis en la invasión de la Unión Soviética, por lo cual fue ejecutado en 1947 en Moscú.
Su nieto se convirtió en oficial del Ejército de Chile y lo vengó matando izquierdistas desarmados en Chile tras el golpe de Estado de 1973. Hoy está en una cárcel militar.
Yo escribo libros.
* * *
Los muertos se pueden contar, contabilizar, cuantificar.
¿Pero cómo medir el dolor causado por el golpe en el alma de los chilenos?
¿Las lágrimas derramadas, los gritos, las separaciones? ¿Los insomnios, las pesadillas, las enfermedades?
¿El impacto del abrupto fin de un proyecto de vida, de mil, de millones de proyectos de vida?
¿La pena por no haber podido ir al entierro del padre? ¿El desgarro por saber violada a la hija adolescente en la tortura? ¿La tristeza por no haber podido concluir la carrera universitaria?
* * *
En Chile, los verdugos no fueron los nazis (alemanes, pero también ucranianos, holandeses, franceses, y un largo etcétera), sino nuestros propios compatriotas, lo que complejiza aún más el «problema chileno».
Nuestros compatriotas, eso quiere decir: nuestros compañeros de trabajo, nuestros padres y madres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros hijos, nuestros sobrinos.
Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, y también muchos desconocidos.
Esto no es verso. En Suecia reside hasta hoy un chileno que en 1973 era un dirigente mapuche (¡mapuche!), que tras el golpe de Estado fue torturado por su hermano. Camino al hospital, un médico escandinavo le salvaría la vida.
Es sólo una de las historias que llenan el libro sobre el «problema chileno», que seguirá escribiéndose.
* * *
Amé a mi abuela Ana hasta su muerte. Había un afecto incondicional, verdadero. De hecho nunca le dije abuela, le decía «mamá». «Mamá Ana».
Ella era pinochetista, por eso nunca hablamos de política.
Esto también es parte del «problema chileno».
* * *
En Huasco, ese pueblo a orillas del Pacífico y en medio del desierto de Atacama del cual proviene mi familia materna, estaba prohibido hablar de política a la hora de almuerzo o a cualquier hora.
Así que yo, a mis diez años, lo hacía con Guillermo, el hermano DC de mi abuelo, que tenía un kiosco de diarios al lado de nuestra botillería, y que me los prestaba para leerlos por la tarde.
* * *
¿Por qué no se puede hablar de política?
Porque la política divide, igual que el fútbol o la religión.
El problema es que los chilenos se toman las cosas a la personal.
Obvio que se puede hablar de política.
* * *
Mi familia materna está llena de fachos.
Lo fueron mis abuelos maternos y mis tíos (excepto mi tío Humberto, que estudió Medicina en Concepción en los ochenta), y varios de mis primos. Tengo un primo en la UDI y otro en RN. Militantes.
Otro familiar es miembro de las Fuerzas Armadas.
¿Qué haría él el día de mañana si, en el curso de un golpe militar, le toca detenerme? ¿Me avisaría con antelación? ¿Me golpearía con más saña?
¿Puedo confiar en él?
El daño permanente, generacional, a la familia, también es parte del «problema chileno».
Capítulo 2
Años sesenta y UP
Pero partamos por el principio. Partamos por mi padre, un guerrillero colombiano que se entrenó en Cuba y conoció a Fidel Castro en los años sesenta.
Papá, nacido en 1944, se crió en el campo y conoció los zapatos a los cinco años, cuando empezó a ir a la escuela. Era uno de nueve hermanos.
Mi abuelo paterno, quien murió antes que yo naciera, administraba campos y luego fue un pequeño propietario. Muy joven, entonces con dos hijos y su mujer, migró de Puente Nacional, en Santander, zona fronteriza con Venezuela, hacia los alrededores del pueblo de El Líbano, en el Tolima, a unos cien kilómetros de Bogotá.
Él y su esposa Florentina Villamil fueron analfabetos. Marco, mi abuelo paterno (el primer Marco Fajardo hasta donde sé) de hecho ni siquiera sabía su fecha de nacimiento. Lo atestigua su cédula de identidad, donde figura como nacido el 31 de diciembre, la fecha que les colocaban a todos los que no sabían la fecha de su cumpleaños.
Mi padre fue uno de los hijos menores. Sólo dos terminaron el secundario: él y mi tío Jaime, que se convirtió en abogado. Desde pequeño sufrió la violencia política: entre 1948 y 1958, Colombia vivió «La Violencia», una cuasi guerra civil que dividió al país entre conservadores y liberales, con unos 200 mil muertos, y que generó distintos grupos guerrilleros.
Mi padre recuerda haber pasado noches escondido en el bosque, temeroso de los grupos armados que pasaban.
En la secundaria, se entusiasmó con la Revolución Cubana. Tenía 14 años cuando Fidel Castro tomó el poder. La conoció a través de la radio, en el pueblo donde estudió, que era famoso por su bolchevismo: en el Líbano había ocurrido en 1929 la primera insurrección comunista de Colombia.
Tras la victoria de la Revolución Cubana, también en Colombia surgieron nuevos grupos, y papá se enroló en uno de ellos, de tinte guevarista: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En enero de 1965, con 20 años, volvió a Santander: participó en la toma de un pueblo, Simacota, la primera incursión armada del ELN.
Luego de eso, lo mandaron con otros muchachos a instruirse a Cuba, donde conoció a Fidel Castro. Recuerda que un día se los llevaron a un búnker, y de repente apareció él y conversó con ellos. En aquella época era común que revolucionarios de todo el mundo visitaran y se entrenaran en Cuba.
Estuvo un año y medio, y volvió a Colombia para seguir luchando.
Fue condenado en ausencia en un juicio por los hechos de Simacota, pero nunca fue capturado, ni por este ni por ningún otro hecho.
Pero la condena lo mandó al exilio.
* * *
Esa sería la versión romántica de la historia. Pero como enseña la vida, las cosas no son tan simples.
En el caso de mi padre, a la guerra contra el Estado, en 1967 se sumó una guerra dentro de su grupo: el ala política contra el ala militar. Una vieja historia que se reedita cada tanto en otros lares, en otros grupos, con otras intensidades, aunque con resultados similares.
Los compañeros empezaron a matarse entre ellos. En sus palabras, murió gente muy destacada y capaz, no a manos del Ejército, sino de sus propios hermanos de lucha.
Entonces he aquí que mi padre ya no sólo era perseguido por el Estado, sino por algunos de sus viejos camaradas.
* * *
Se salvó un par de veces, claro. Siempre me dijo que era un tipo con suerte.
Me contó estas historias muchas veces.
Una vez, en Medellín, lo detiene un policía. Papá sólo tiene un carnet (falso) de la universidad. Hay un tira y afloja y papá invita al policía a ir a la universidad, a la secretaría, para comprobar su identidad. De camino a la entidad, finalmente el policía desiste.
Otra historia: papá en un terminal de buses, bajando de un transporte, cuando ve que hay policías deteniendo al azar gente a la salida. ¿Qué hace él? Se acerca a una mujer que viaja sola, con un niño en brazos, y le ofrece ayuda con sus maletas. Y así salen los tres, cual inocente familia.
En otra ocasión, lo pararon y le pidieron documentos. Iba armado, pero tenía su documento. No lo cachearon.
Otra vez lo cachearon. Él iba sin documentos, pero no se los pidieron.
* * *
Una vez, muchos años después, le pregunté si había matado a alguien.
Me dijo que no.
* * *
¿Y si me hubiera dicho que sí?
Las revoluciones son así.
* * *
Finalmente, mi padre decide salir de Colombia. Junto a otro compañero, viajó a Chile en 1971, en bus y con documentos falsos. Eligió este país porque gobernaba Salvador Allende, el primer presidente socialista de América elegido democráticamente.
En aquel momento, Chile recibió a muchos guerrilleros y activistas políticos que buscaban refugio, igual que mi padre: brasileños, argentinos, uruguayos, venezolanos.
Papá tenía 27 años.
Apenas llegó a la frontera pidió asilo político y se entregó a la Policía de Investigaciones, en Arica.
Ya como refugiado y con papeles, se puso a trabajar en cualquier cosa. Un día, ya en Santiago, y con apoyo de una amiga, fue a una oficina del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA), para ganarse unos pesos tabulando encuestas.
Ahí conoció a una joven asistente social, cinco años menor.
Estos son mis padres.
* * *
¿Quién es mi madre, por otro lado?
La hija mayor de un matrimonio de comerciantes, más bien de derecha, la mayor de cinco hijos. Nació en Santiago y se crió en el norte de Chile, en el puerto de Huasco, el pueblo natal de mi abuelo materno. Estuvo interna en las monjas en Vallenar. Estudió Trabajo Social en la sede de la Universidad de Chile en La Serena.
Mi madre nunca militó en ningún partido político, aunque simpatizaba con la izquierda. Pero ni siquiera votaba.
Luego conoció a mi padre: un extranjero, un ex guerrillero, un Don Nadie, al decir de mis abuelos maternos, que nunca aprobaron a aquel personaje.
* * *
Se casaron en 1972 en contra de la voluntad de mis abuelos maternos, quienes tampoco fueron a la boda. Estuvieron unos pocos: unos amigos colombianos de mi padre, unas amigas chilenas de mi madre.
* * *
Uno podría decir: en este matrimonio está la tragedia de mi madre. Porque si no hubiera conocido a mi padre, o si no se hubiera casado con él, si más bien se hubiera casado con algún empleado bancario (como quería mi abuelo), podría haber pasado indemne el golpe militar, se habría ahorrado el exilio y sus penurias, nunca suficientemente bien contadas.
No fue así.
Lo conoció, tomó una decisión y su vida cambió para siempre.
* * *
«Lo conoció, tomó una decisión y su vida cambió para siempre».
¿Cuántas veces ha pasado esto en la historia de la humanidad?
* * *
Ambos, como los casi diez millones de chilenos en aquel momento, como los extranjeros que vivían en Chile a comienzos de los setenta, se vieron succionados por ese tornado, ese huracán que fue la UP, primero, y luego impactados por el golpe de Estado, ese terremoto que azotó el país en 1973, con réplicas que se sienten hasta hoy, medio siglo después.
* * *
Mis padres vivieron la Unidad Popular.
La UP, ese trienio glorioso para la izquierda chilena y mundial que fue el gobierno de Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido por los votos en llegar al poder en la historia, en plena Guerra Fría.
La UP no tenía armas, no tenía dinero; apenas muchos votos sin llegar nunca a la mayoría, pero había algo que le sobraba: mística, relato, fuego.
Claro, todo eso no da de comer, menos en medio de malos manejos económicos, con una inflación desbocada y una división interna entre quienes creían en las urnas y quienes creían en los fusiles.
Pero la mística es el alimento de los relatos y las leyendas, la Historia que atesoran las generaciones.
* * *
En la UP, mientras mi madre trabajaba en el Servicio Nacional de Salud, papá entró a estudiar Agronomía a la Universidad de Chile. Era marzo de 1973.
Vivían en Peñaflor, un pueblo en las afueras de Santiago.
Mi padre tenía amigos en el MIR. Vivieron el desabastecimiento, pero nunca pasaron hambre, que yo sepa.
Mi padre, hasta hoy, recuerda a la UP como una época de felicidad de la cual le encanta hablar. Una época cuya felicidad, por otro lado, tampoco ha sido bien reseñada en nuestra historia.
Capítulo 3
El golpe militar
A mis padres, el golpe los pilló, de casualidad, en casa de unos amigos de Santiago en la Villa Olímpica, cerca del Estadio Nacional.
Tuvieron suerte, porque de haber estado en Peñaflor aquel día, difícilmente hubieran podido llegar a la capital y asilarse en una embajada.
A lo mejor yo ni existiría, ni este libro.
* * *
Ellos habían acordado previamente que, de suceder una asonada militar, debían reunirse con otros colombianos en el departamento de un compatriota de mi padre, que vivía con su familia cerca de la Plaza Italia.
Por eso, aquel 11 de septiembre se dirigieron a ese departamento, que no estaba lejos de la Villa, donde estuvieron reunidos con otros colombianos. El dueño de casa les instruyó para asilarse en alguna embajada.
Mi madre no sabía qué significaba esa palabra, «asilo».
En cuanto a mi padre, por su experiencia con los militares, supongo que ya imaginaba cómo venía la mano.
* * *
Sin embargo, ninguno de los presentes podía salir del departamento. Un bando militar conminaba a los extranjeros a presentarse ante las autoridades. Salir era un peligro.
Mi madre era la única chilena, y la única del grupo que podía salir sin un peligro inmediato.
* * *
Según la RAE, asilo es «lugar privilegiado de refugio para los perseguidos».
Porque mis padres, junto a tantos otros, empezarían a ser «cazados» por sus ideas políticas.
O por su nacionalidad.
Ser perseguido por militar en un partido político hasta entonces legal.
Ser perseguido por simpatizar con un partido político, hasta entonces legal.
Ser perseguido por ser sospechoso de simpatizar con un partido político, hasta entonces legal.
* * *
El 13 de septiembre, apenas levantaron el toque de queda, mi madre salió a buscar alguna embajada abierta, con México en la mira.
México tiene una larga tradición de asilo a los perseguidos, que lo digan Trotsky y los españoles de la Guerra Civil.
La embajada estaba cerca de la Escuela Militar, pero allí un funcionario le dijo disimuladamente que «aquí no», y le recomendó ir al consulado en Providencia.
Allí, efectivamente, las puertas estaban abiertas de par en par, igual que en la embajada argentina de Plaza Italia, donde muchos decidieron asilarse finalmente, como recuerda hoy una placa puesta en el lugar.
Mi madre, mi padre y los otros colombianos entraron, muy separados para no causar sospecha, en la mexicana.
* * *
En mi ingenuidad, siempre imaginé que entraron con una maleta. Muchos años después, mi madre me contó que sólo andaban con lo puesto.
Obviamente, una maleta hubiera llamado la atención. Una pareja andando por una calle de Santiago el 13 de septiembre de 1973, apenas levantado el toque de queda, hubiera sido una presa perfecta para una patrulla militar.
Por otra parte, el asilo fue la única opción para mi padre, cuyo carnet de identidad decía «refugiado político». Si era detenido, tenía todas las de perder.
Una semana después del asilo, fueron expulsados del país y llegaron a México. Sin un peso, pero indemnes. Mi madre viajó sola el 17 de septiembre, y una semana después llegó mi padre a Ciudad de México.
* * *
Sin embargo, para mis abuelos maternos, como para muchos otros chilenos, el golpe significó un alivio.
Se acabó el desabastecimiento: milagrosamente, tras el golpe se llenaron los almacenes que hasta entonces estaban vacíos. Se acabaron las marchas, las protestas, las discusiones políticas, porque las marchas, las protestas y las discusiones políticas pasaron a estar prohibidas.
Los militares clausuraron el Congreso, los partidos y los sindicatos.
* * *
Como mis padres estaban en el centro de Santiago, muy bien pudieron escuchar el ruido atronador de los aviones Hawker Hunter venidos desde el sur para atacar el palacio presidencial, una vez que Allende se negó a entregar el poder a los militares.
Los golpistas eran liderados por el general Augusto Pinochet, jefe del Ejército nombrado por el propio Allende, quien en el transcurso de esa mañana, al no poder ubicarlo, incluso pensó que podía haber sido detenido por los sediciosos.
Esa mañana, mis padres escucharon al mandatario en su último discurso por Radio Magallanes:
«Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
* * *
¿Mamá imaginaría que iba a comenzar un largo exilio, que tendría dos hijos en el extranjero, que tardaría doce años en volver a ver su querido puerto de Huasco? ¿Ella, cuyo único pecado era estar casada con un ex guerrillero extranjero?
¿Papá se imaginaba ya en Cuba, sin saber que allí terminarían en los setenta varios de sus ex compañeros de armas, incluso aquellos que lo buscaron para asesinarlo?
En aquel tiempo, muchos pensaron que los militares darían el golpe, estarían unos meses y luego convocarían a elecciones, como Eduardo Frei Montalva, el jefe de la Democracia Cristiana.
Él apoyó el golpe sin saber que también era en su contra, y que él mismo sería asesinado por la dictadura en 1982.
* * *
Primera conclusión: la clase obrera fue derrotada en el golpe de Estado, y pagaría las consecuencias.
No serían pocas.
* * *
Segunda conclusión: en 1973, el PS y la DC no pudieron ponerse de acuerdo para salvar la democracia, pero sí para consolidar el neoliberalismo, a partir de 1990.
* * *
Tercera conclusión: sobre el papel de Estados Unidos en el golpe militar debo decir que siempre es más fácil echarle la culpa al de afuera y no asumir la propia responsabilidad.
Si los chilenos hubiéramos sido capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros y de solucionar el problema políticamente, cualquier injerencia norteamericana habría sido inútil.
Creo.
* * *
Cuarta conclusión: Allende no cerró el Congreso, no prohibió los partidos políticos ni los sindicatos, no destruyó los registros electorales, no abrió campos de concentración, no persiguió, no torturó ni mató a los opositores a su gobierno.
Creo que queda claro quién instauró una dictadura.
* * *
¿Hay otros países en que un número significa tanto, como ocurre con los chilenos y la cifra «73»?
7 +3 = 10. 1 +0 = 1. Es paradójico que simboliza el número de la unidad, que fue lo que ese día se destruyó en Chile.
Claro que también puede ser así:
1 + 9 + 7 + 3 = 20. 2 + 0 = 2.
El 2 simboliza la dualidad.
¿La división?
¿El bien y el mal?
¿Qué tal 1+1+9+1+9+7+3=31. 3+1=4.
El 4 representa el orden, la ley, la estabilidad.
Qué significado más milico.
* * *
«El único país del mundo que puede levantar la cabeza y decir: ‘sacamos a los comunistas’, somos nosotros».
No, Pinochet. No nos sacaste.
Tasuta katkend on lõppenud.