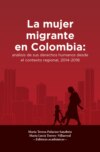Loe raamatut: «La mujer migrante en Colombia»

La mujer migrante
en Colombia
La mujer migrante en Colombia: análisis de sus derechos humanos desde el contexto regional, 2014-2018
Resumen
Este libro es el resultado de investigación del proyecto “Feminización de la migración venezolana en Colombia: análisis regional con enfoque de derechos humanos, 2014-2018”. Presenta una serie de reflexiones en torno al rol de la mujer dentro de la dinámica de los procesos de movilidad humana provenientes de Venezuela. En este texto los investigadores se concentran en analizar la doble situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, toda vez que deben enfrentar una situación compleja en términos de acceso a derechos y la consecuente exposición a riesgos derivados del abandono de su lugar de origen o residencia habitual. Además, en este estudio se hace una aproximación a la perspectiva internacional y nacional de esta realidad en tres ciudades colombianas, Bogotá, Santa Marta y Cúcuta, y se documentan los principales desafíos que enfrenta esta población y se pone en evidencia la necesidad de que desde el marco normativo se pueda contar con un adecuado enfoque diferencial.
Palabras clave: Derechos humanos, desplazamiento, políticas migratorias, derechos de género, enfoque diferencial Colombia, Venezuela.
Migrant Women in Colombia: Analysis of Their Human Rights from the Regional Context, 2014-2018
Abstract
This book is the result of a research project titled “Feminization of Venezuelan Migration in Colombia: Regional Analysis with a Human Rights Approach, 2014-2018.” It presents a series of reflections on the role of women within the dynamics of human mobility processes coming from Venezuela. In this text, the researchers focus on analyzing the situation of double vulnerability of migrant women, since they must face a complex situation in terms of access to rights and the consequent exposure to risks derived from leaving their place of origin or habitual residence. In addition, this study presents an approach to the international and national perspective of this reality in three Colombian cities: Bogotá, Santa Marta, and Cúcuta, while documenting the main challenges faced by this population and evidencing the need for an adequate differential approach based on a regulatory framework.
Keywords: Human rights, displacement, migration policies, gender rights, differential approach, Colombia, Venezuela.
Citación sugerida / Suggested citation
Palacios Sanabria, M. T. y Torres Villarreal (eds.). (2020). La mujer migrante en Colombia: análisis de sus derechos humanos desde el contexto regional, 2014-2018. Bogotá, D. C.: Editorial Universidad del Rosario.
https://doi.org/10.12804/urosario9789587845471
La mujer migrante
en Colombia:
análisis de sus derechos humanos
desde el contexto regional,
2014-2018
María Teresa Palacios Sanabria
María Lucía Torres Villarreal
—Editoras académicas—
La mujer migrante en Colombia: análisis de sus derechos humanos desde el contexto regional, 2014-2018 / María Teresa Palacios Sanabria, María Lucía Torres Villarreal, editoras académicas. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2020.
Incluye referencias bibliográficas.
1. Mujeres – Emigración e inmigración – Venezuela – Colombia 2014-2018. 2. Mujeres – Emigración e inmigración – Aspectos sociales. 3. Mujeres – Condiciones sociales – Colombia. 4. Derechos de la mujer. 5. Derechos humanos. 6. Migración – Venezuela – Colombia. I. Rojas Rodríguez, Natalia. II. Luna de Aliaga, Beatriz Eugenia. III. González Tamayo, Nicolás. IV. Ojeda Díaz, Marcela M. V. Ramirezparis Colmenares, Xiomara. VI. Iregui Parra, Paola Marcela. VII. Hurtado Díaz, Nathalia. VIII. Universidad del Rosario. IX. Título.
| 305.42 | SCDD 20 |
Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. CRAI
| DJGR | Octubre 27 de 2020 |
Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

© Editorial Universidad del Rosario
© Universidad del Rosario
© Varios autores
Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 No. 12B-41, of. 501
Tel: 297 02 00, ext. 3112
Primera edición: Bogotá, D. C., 2020
ISBN: 978-958-784-547-1 (ePub)
ISBN: 978-958-784-548-8 (pdf)
https://doi.org/10.12804/urosario9789587845471
Coordinación editorial:
Editorial Universidad del Rosario
Corrección de estilo: María Mercedes Villamizar C.
Diseño de cubierta: Juan Ramírez
Diagramación: Martha Echeverry
Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.
Hecho en Colombia
Made in Colombia
Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a la Universidad ni sus políticas institucionales.
El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co
Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito de la Editorial Universidad del Rosario.
Contenido
Introducción
María Teresa Palacios Sanabria
María Lucía Torres Villarreal
I. La feminización de las migraciones con enfoque de derechos humanos: aproximación teórica y conceptual
Natalia Rojas Rodríguez
Beatriz Eugenia Luna de Aliaga
II. Una mirada en torno a la realidad de las mujeres migrantes en materia de derechos humanos desde el contexto internacional al nacional
María Teresa Palacios Sanabria
María Lucía Torres Villarreal
Nicolás González Tamayo
III. Crisis migratoria en el Caribe colombiano: el caso de las mujeres migrantes provenientes de Venezuela en la ciudad de Santa Marta
Marcela M. Ojeda Díaz
IV. Mujeres migrantes venezolanas en el nororiente colombiano: situación actual y desafíos vistos desde la ciudad de Cúcuta
Xiomara Ramirezparis Colmenares
V. Migración de mujeres provenientes de Venezuela: un desafío para Bogotá
Paola Marcela Iregui Parra
Nathalia Hurtado Díaz
Introducción
1. A propósito de la mujer en la migración: breve alusión a la transformación de las migraciones internacionales desde la feminización
La migración internacional es una realidad mundial que se muestra compleja para los Estados de origen y de destino. Por lo regular, los países debaten dilemas que circundan los asuntos sociales, económicos, de defensa y seguridad de sus fronteras y el acelerado proceso de globalización ha cambiado las dinámicas de relacionamiento entre los Estados y los discursos que sustentan sus acciones y marcos normativos, haciendo más evidente la relación entre desarrollo y migración. Esto plantea desafíos en términos de optimización del recurso humano y denota que los procesos de movilidad pueden ser vistos como oportunidades para el progreso social, si se logran gestionar de manera eficiente, ordenada y bajo la premisa de la protección de los derechos humanos. Así lo ha propuesto el Pacto Mundial Migratorio, suscrito en Marrakech en 2018, al expresar en su Objetivo No. 23, relativo al fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas mundiales, la necesidad de forjar estrategias de asociación de nivel bilateral, regional y multilateral que permitan la formulación de soluciones especiales que aborden claramente las oportunidades y retos de la migración (ONU, 2018, p. 35).
Las cifras de la Organización de la Naciones Unidas —en adelante ONU—, han venido registrando un incremento de la población migrante en los últimos años; hoy se estiman 272 millones de personas en esta situación en todo el mundo (ONU, 2019), lo que recrea una dinámica que no decrece sino que, por el contrario, constituye una tendencia sostenida y con vocación de permanencia. Los movimientos son heterogéneos y la población que migra puede ser caracterizada de diversas formas, lo que resulta de vital importancia tanto para los Estados como para la Comunidad Internacional, pues a partir de allí, pueden producirse respuestas no solo internas, sino regionales frente a las necesidades de la migración.
Una de esas modalidades es la que obedece a los motivos que impulsan la migración, entre ellos se encuentran los migrantes económicos, las personas refugiadas, los solicitantes de asilo y también pueden identificarse personas sin nacionalidad, más conocidas como apátridas. Por otra parte, el criterio de la documentación que portan las personas también es un factor de clasificación; es así como por ejemplo las cifras de los organismos internacionales también buscan conocer el índice de personas en situación de regularidad o irregularidad (OIM, 2020). Así mismo, es posible contar con aproximaciones sobre la migración haciendo alusión al sexo o género, escenario en el que las estimaciones internacionales se refieren a una relativa paridad de hombres y mujeres dentro de los movimientos humanos. De la totalidad de los migrantes, según las proyecciones de organizaciones internacionales, cerca de 124,8 millones de personas son mujeres, lo que destaca su relevancia y participación en la fuerza de trabajo (ONU, 2019); vale la pena mencionar que 1 de cada 6 mujeres se desempeña en el trabajo doméstico (ONU Mujeres, 2018).
Las mujeres migrantes se encuentran en un riesgo mayor de sufrir violaciones a sus derechos humanos, toda vez que son discriminadas en mayor medida al acceder al trabajo; suelen ser estigmatizadas como trabajadoras domésticas o sexuales y, en consecuencia, son víctimas de explotación laboral y sexual en redes de trata de personas y de tráfico de migrantes. Esta situación está ampliamente documentada por el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes en uno de sus más recientes informes, en el que insta de manera urgente a los Estados para que desarrollen la perspectiva de género de manera integral dentro de sus políticas internas (ONU, 2019).
Por otro lado, del total de migrantes, 24,4 millones están registrados como refugiados (ONU, 2019), de los cuales el 50% son mujeres y niñas. A su turno, pese a que no existen datos precisos sobre el número de personas apátridas en el mundo, el ACNUR presume que la cifra es elevada y los más afectados por la falta de reconocimiento de nacionalidad suelen ser los niños, quienes representan un tercio. Por su parte, las mujeres también suelen verse gravemente afectadas en sus derechos, dado que en la actualidad, en 25 países se prohíbe a las mujeres trasmitir la nacionalidad a sus hijos, situación que afecta a los menores de padres desconocidos (ACNUR, s.f.), y aún existen 3 Estados que impiden a los hombres trasmitir la nacionalidad, cuando se trata de hijos extramatrimoniales (ACNUR, 2019).
Lo anterior evidencia de manera somera la altísima vulnerabilidad de las mujeres en situación de movilidad humana, aspecto que al parecer resultó estar invisibilizado por décadas, pese a que la presencia de la mujer en los flujos migratorios no es un hecho nuevo. Según Veroniqué Landry, en la historia de las migraciones se ha presentado una fuerte tendencia teórica que persistió hasta los años ochenta y gira en torno al androcentrismo, la cual busca privilegiar el papel del hombre e invisibilizar el rol y la experiencia de la mujer dentro de este proceso (2012, p. 103). Bajo esta perspectiva, la persona, como sujeto migrante, se presenta desde una visión laboral masculina, donde la mujer es simplemente una acompañante, circunstancia que obedece a la distribución social de los roles entre el hombre y la mujer y a la relación entre producción y reproducción (Jiménez, 1999, p. 7), que impera desde una óptica patriarcal.
El inicio de la construcción del concepto de la feminización de la migración, aspecto central de la investigación que soporta este texto, se produce a partir del desarrollo de la noción diferencial del sexo (Landry, 2012, p. 104), surgida a mediados de los años ochenta, lo que ha implicado un cambio cualitativo en la manera de concebir los movimientos migratorios, pues ubica a la mujer como un sujeto protagonista dentro de las teorías clásicas que explican la migración y les reconoce independencia y voluntad para tomar la decisión de abandonar su territorio de origen y buscar oportunidades de desarrollo. Otros de los aportes de la incorporación de la lógica de las mujeres en el discurso de los movimientos de personas son: que ha permitido visibilizar la proporción de la mujer migrante a nivel mundial, ha desmitificado el desempeño de los roles tradicionales de la mujer y ha puesto de presente la dinámica de la migración como consecuencia de la globalización.
Lo anterior permite marcar una transformación en la óptica de sujeto accesorio con la que ha sido vista la mujer en estos procesos, pues su movilización ya no debe ser validada desde la migración del hombre y se le permite decidir desde su íntima autonomía a abstenerse de hacerlo en caso de que así no lo quiera (Reysoo, 2004, p. 21). Debe recordarse, que dentro del concepto más amplio y evolutivo del derecho a migrar, conocido como ius migrandi, uno de los elementos esenciales radica en no ser forzado a hacerlo y tener la libertad de decidir permanecer en el lugar de origen o de residencia habitual (Chueca, 2008, p. 754).
Así, la feminización de la migración como aporte teórico para la comprensión de la movilidad humana y como contribución práctica para la satisfacción de los derechos de las mujeres puede verse como una teoría en constante construcción, que fija el centro de atención en las particularidades de la mujer a lo largo de todo el proceso migratorio, esto es: las motivaciones previas al viaje; los deseos de progreso, desarrollo, protección a la vida o integridad personal o del grupo familiar; el cuidado y manutención de sujetos dependientes; y el cumplimiento del proyecto de vida individual, entre otras innumerables razones que impulsan la migración. En el tránsito y llegada al territorio de destino, la mujer migrante también enfrenta una serie de particularidades que pueden coincidir con las de los demás sujetos; sin embargo, el reconocer ese impacto para la mujer, reivindica el discurso desde su propia autonomía y refuerza su estatus de sujeto pleno de derechos.
Dentro de la riqueza del concepto, para Saskia Sassen, la feminización de la migración implica una comprensión de la complejidad de esta realidad, dentro de una economía globalizada (2003, p. 1), pues la movilidad está fuertemente interrelacionada con la apertura mundial y con la interdependencia comercial entre Estados desarrollados y en vía de desarrollo. Lo anterior no escapa del espectro de acción de la mujer, pues la perspectiva feminista se relaciona con la geografía; de allí que la filósofa enriquezca el discurso con la noción de las contrageografías de la globalización, descrito como aquel proceso en el cual las economías mundiales abren un amplio espectro dentro del mercado laboral, que de manera indirecta habilita espacios de ocupación a la mujer (Sassen, 2004). Al mismo tiempo, este proceso acentúa y genera una serie de desigualdades y segregaciones en contra de la mujer, situación que se produce por el desempeño de estas en muchos oficios infravalorados, informales y sin seguridad (Sassen, 2004, p. 123). De allí la importancia de que en las políticas adoptadas por los Estados se incluya el inexcusable enfoque diferencial en favor de la mujer migrante.
La importancia del rol de la mujer y el reconocimiento de sus necesidades es tal que, desde la adopción de la Agenda 2030, que desarrolló los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se puso de manifiesto la necesidad de transversalizar en estos la igualdad de género, el acceso a las oportunidades y la erradicación de la violencia, como camino hacia la consecución de la justicia. De esta manera, es posible hallar el punto de convergencia entre la mujer y los movimientos migratorios en metas orientadas a dignificar las condiciones de la migración; erradicar la trata de personas y el tráfico de migrantes (ONU, 2015, 5.2); poner fin a las formas modernas de esclavitud y erradicar el trabajo forzoso (ONU, 2015, 8.7), promoviendo premisas de trabajo decente y seguro, reducción de las desigualdades entre los países y facilidades para la migración segura, ordenada y regular (ONU, 2015, 10.7).
Lo expuesto anteriormente plantea una clara invitación a la academia para desarrollar procesos de reflexión en los que se ubique como eje central a la mujer migrante, pues su presencia, impacto y contribución, tanto para la sociedad de origen como para la de acogida, es un hecho indiscutible. Es necesario que se superen los sesgos de discriminación por motivos de sexo y de origen nacional y se contribuya de manera decidida a la construcción de Estados más equitativos, justos, pacíficos, que reconozcan a cada sujeto su importancia dentro del estándar más alto de dignidad y derechos humanos.
2. La mujer migrante como centro de la migración: un aporte a la discusión de un tema poco reconocido y estudiado
Partiendo de la importancia de la mujer migrante que se ha evidenciado en la historia, aunado al rol que ha venido adquiriendo en la dinámica de las migraciones actuales, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, dando continuidad a su interés académico que sobre migración ha venido desarrollando desde hace más de 14 años, decidió girar la mirada hacia el análisis de la mujer en el marco de la migración, lo cual ha adquirido especial relevancia en la actualidad con ocasión del masivo éxodo de venezolanos derivado de la crisis política, económica y social que vive su país. En ese sentido, se reafirma la connotación histórica de migración de las mujeres y se evidencia una agravación de sus riesgos y condición de vulnerabilidad a causa de la situación que actualmente se vive en Colombia.
El proyecto1 que da origen a esta publicación tuvo como objetivo central analizar, desde un enfoque de derechos humanos, la feminización en el marco de los flujos migratorios entre Venezuela y Colombia, durante el periodo 2014-2018, con el fin de visibilizar la situación de las mujeres migrantes, lo que las convierte en un grupo con doble condición de vulnerabilidad, como se ratificará a lo largo de los escritos que se compilan en este texto. Para alcanzar el objetivo, se realizaron diagnósticos regionales en tres ciudades seleccionadas para el proyecto: Bogotá, Cúcuta y Santa Marta, en los cuales se pretendió identificar la situación de los derechos humanos de este sector de la población y las rutas de acceso para su protección. El diagnóstico tuvo como fase central la realización de talleres con dos grupos de actores involucrados en la migración: i) con funcionarios de entidades públicas y organizaciones sociales que intervienen en la atención a mujeres migrantes provenientes de Venezuela en cada una de las ciudades seleccionadas y ii) con mujeres migrantes provenientes de Venezuela y con la academia, con el fin de detectar problemáticas en el acceso a los derechos y validar las rutas de acceso a dichos derechos.
Se tomaron para el diagnóstico las tres ciudades referidas, por la afluencia de migrantes provenientes de Venezuela y las referencias que de la problemática se podían abstraer de estas, dadas sus condiciones geográficas, culturales, etc. Respecto a Bogotá, porque como lo ha reportado Migración Colombia, a diciembre de 2019 se registra en Colombia un total de 1 771 237 migrantes venezolanos, de los cuales el 20% se ubica en Bogotá y la cataloga como la primera ciudad de destino. En relación con Cúcuta, no solo porque la migración ha sido una constante en la historia de la región, sino por su condición fronteriza con Venezuela, lo que representa el paso obligado de muchos migrantes por la zona, bien de manera temporal, bien de forma definitiva; estas dos ciudades se ubican en el rango de más de 100 000 migrantes venezolanos, según las mediciones de la autoridad migratoria. En cuanto a Santa Marta, porque se pretendió analizar una ciudad con otras características geográficas y que si bien no reportaba cifras tan altas de migración como las dos anteriores, evidenciaba una importante afluencia de migrantes en lo que se refiere a ciudades del Caribe. Según Migración Colombia, dentro de los departamentos que tienen entre 50 000 y 100 000 migrantes venezolanos se ubican varios del Caribe colombiano, entre ellos, el del Magdalena reporta más de 90 000 a diciembre de 2019.
En cifras de ciudadanos venezolanos por departamento, por encima del Magdalena solo se ubican La Guajira y Atlántico, pero estarían dentro del rango de más de 100 000 migrantes y en ese nivel ya se habían seleccionado para el diagnóstico a Bogotá y a Norte de Santander (ver tabla 1). Al analizar las cifras de los años 2018, como fecha de cierre del proyecto, y 2019, a manera comparativa, para entender la importancia del departamento del Magdalena en términos de crecimiento de la migración, se evidencia un aumento porcentual del 105%, en tanto que Atlántico y La Guajira si bien tuvieron crecimientos, no fueron de esa magnitud. Al interior de este departamento, la ciudad de Santa Marta condensa casi el 50% de los migrantes, lo que evidencia la importancia de escoger esta ciudad como laboratorio para el diagnóstico (ver tabla 2).
Tabla 1. Número de ciudadanos venezolanos por departamento en la costa del Caribe (2018-2019)
| Departamento | 2018 | 2019 |
| Atlántico | 105 459 | 156 346 |
| La Guajira | 123 756 | 155 689 |
| Magdalena | 41 460 | 85 092 |
| Bolívar | 31 674 | 74 645 |
| Cesar | 32 471 | 54 638 |
| Sucre | 11 498 | 22 257 |
| Córdoba | 6 373 | 12 410 |
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2. Cambio porcentual en el número de ciudadanos venezolanos por departamento en la costa del Caribe (2018-2019)
| Departamento | Variación % |
| Magdalena | 105% |
| Atlántico | 48 % |
| La Guajira | 25 % |
Fuente: Elaboración propia.
Para el desarrollo de la investigación, se diseñó un equipo de trabajo liderado por la Universidad del Rosario, conformado por investigadoras de la misma universidad y consultoras en las ciudades seleccionadas, con el fin de crear un escenario idóneo para la consecución, organización y análisis de la información en este tema de vital importancia, pero que ha sido poco abordado en las discusiones alrededor de la migración. De esta manera, los aspectos más relevantes del análisis realizado en el marco del proyecto se recogen en los escritos que conforman este texto, los cuales, esperamos, formen parte de las herramientas estructurales que el Estado colombiano debe adoptar con miras a la construcción de una verdadera política migratoria integral con enfoque de derechos humanos.
Así las cosas, el libro titulado La mujer migrante en Colombia: análisis de sus derechos humanos desde el contexto regional, 2014-2018, se compone de cinco capítulos que pretenden presentar un panorama global de la situación de las mujeres migrantes a nivel nacional e internacional y de esa manera entender las tendencias que se evidencian en los escritos de las ciudades estudiadas, resaltando de manera especial los resultados obtenidos a partir de la implementación del instrumento metodológico empleado en los talleres con las mujeres migrantes. Se trató de una herramienta creada con elementos y lenguaje pedagógico, denominada El tarjetón de derechos, el cual tenía dos componentes: i) el Top 5 de derechos, en el cual se presentó un listado de derechos para que las participantes enumeraran, según sus propias experiencias, aquellos que consideraban los de mayor relevancia en su ciudad y ii) una sección sobre situaciones de discriminación, en la que se solicitó que, por medio de palabras o dibujos, describieran las situaciones de las cuales hubieran tenido conocimiento y que implicaran algún acto asociado a la discriminación basada en el género o en su origen nacional.
En ese sentido, el lector de esta obra dará inicio con el primer capítulo, denominado “La feminización de las migraciones con enfoque de derechos humanos: aproximación teórica y conceptual”, elaborado por Beatriz Eugenia Luna de Aliaga y Natalia Rojas Rodríguez. El escrito inicia con una pregunta asociada a los alcances, implicaciones e importancia de emplear el enfoque de derechos humanos en el abordaje de la feminización de la migración a nivel global, entendiendo que mujeres migrantes, para efecto del texto, cubre a las nacionales, extranjeras y dentro de estas, especialmente a las venezolanas. Parten de la premisa de identificar una constante histórica de desigualdad de género en el contexto de la migración, para lo cual plantean un recorrido histórico analizando el rol de la mujer en este escenario, el concepto de mujer y los elementos esenciales que conducen a un estándar especial de protección, la situación de sus derechos asociada a los riesgos propios del género y de la migración, y cómo ello condujo a la elaboración de instrumentos internacionales para su protección. Se presta especial atención a la necesidad de entender el derecho a migrar de la mujer como un derecho progresivo, que busca garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las mujeres como un todo, con el énfasis que da el hecho mismo de la migración.
El segundo capítulo, titulado “Una mirada en torno a la realidad de las mujeres migrantes en materia de derechos humanos desde el contexto internacional al nacional”, elaborado por María Teresa Palacios Sanabria, María Lucía Torres Villarreal y Nicolás González Tamayo, pretende evidenciar cómo los instrumentos internacionales diseñados para la protección de los derechos humanos de los migrantes y de las mujeres, de los cuales Colombia es firmante, se incorporan al ordenamiento jurídico colombiano, dando cuenta de la pertinencia e importancia de sustentar las normas internas en atención a los estándares internacionales. Para ello, en un recorrido normativo global, se analizan los instrumentos de derecho duro y de derecho blando que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos, detallando los aspectos relevantes en el análisis de la protección a los derechos de las mujeres, para luego transitar en el recorrido al escenario normativo nacional, trayendo a colación las principales normas que han abordado los temas de migración y la jurisprudencia constitucional correspondiente, tratando de evidenciar la incorporación de los lineamientos establecidos en la primera parte y cómo se maneja la condición de los derechos de las mujeres en el contexto migratorio.
En los capítulos tercero, cuarto y quinto, se presentan los elementos más relevantes del diagnóstico realizado en las ciudades seleccionadas. Así, el tercer capítulo corresponde al título “Crisis migratoria en el Caribe colombiano: el caso de las mujeres migrantes provenientes de Venezuela en la ciudad de Santa Marta”, elaborado por Marcela Ojeda Díaz. La autora parte de un problema jurídico para desarrollar su escrito, asociado con las estrategias de atención que han implementado las entidades distritales para el manejo de los desafíos en derecho para las mujeres migrantes venezolanas. Para ello, plantea el contexto de la migración en la ciudad y el concepto de mujer migrante que existe en el imaginario de las instituciones, la academia y en las mismas migrantes de la región; luego de ello, propone la situación de los derechos en la ciudad como hallazgo central del taller, a partir de la implementación de la herramienta aludida líneas atrás, denotando las barreras detectadas por las migrantes y las rutas de atención previstas por el Distrito para dar protección a sus derechos. Algunos importantes aportes hallados en ese escenario de interacción precisan, de un lado, el hecho de que la gobernanza territorial y las relaciones sociales entre nacionales y extranjeros han cambiado con la migración venezolana y así mismo, cómo el conocimiento de los derechos y las rutas para su defensa se constituyen en medios para mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias.
El capítulo cuarto, llamado “Mujeres migrantes venezolanas en el nororiente colombiano: situación actual y desafíos vistos desde la ciudad de Cúcuta”, elaborado por Xiomara Ramirezparis Colmenares, parte de un planteamiento asociado con la situación de derechos humanos de las mujeres migrantes provenientes de Venezuela y cómo estos se han protegido. Reconoce dos situaciones de hecho muy relevantes para entender el contexto de la región: i) el problema inicia con las deportaciones y expulsiones masivas realizadas por el Gobierno de Venezuela en 2015 y se suma a ello el éxodo masivo derivado de la crisis que se vive en el vecino país, especialmente de cara a la escasez de alimentos, medicamentos y la mínima o nula prestación de servicios públicos y lo que todo esto representa en clave de derechos humanos y ii) Cúcuta ha sido una ciudad históricamente receptora de migrantes, siendo hoy en día el segundo lugar de destino de los migrantes provenientes de Venezuela, luego de Bogotá. Es interesante resaltar que una de las conclusiones que presenta la autora, como hallazgo de los talleres realizados, es la necesidad de que las autoridades regionales se planteen la vinculación de los migrantes al desarrollo socioeconómico de la ciudad y superar el manejo humanitario que ha venido dándose a una situación que no parece tener vocación de temporalidad.