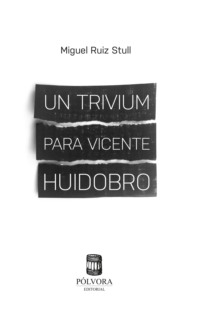Loe raamatut: «Un trivium para Vicente Huidobro»

Título original: UN TRIVIUM PARA VICENTE HUIDOBRO
© SOCIEDAD EDITORIAL LA POLVORA LIMITADA
© Miguel Ruiz
ISBN: 978-956-9441-16-5
ISBN digital: 978-956-9441-62-2
© Edición
PÓLVORA EDITORIAL
Av. Luis Thayer Ojeda 95, of. 510, Providencia, Santiago.

Editor: Lucas Sánchez
Corrector de Estilo: Víctor Saldaña
Diseño Gráfico: Lucas Sánchez
Portada: Simón Jara Correa
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com
UN TRIVIUM PARA VICENTE HUIDOBRO
Miguel Ruiz Stull
For a Greenlight outlandish-Event
INDICE
Un Trivium para Huidobro: A modo de presentación
Prefacio: La lógica de Huidobro
Entre manifiestos y Cagliostro o de una gramática en Huidobro
Un campo inexplorado, una retórica en Huidobro
Ensayo sobre estilo y variación
Dos cuestiones sobre el estilo (Deleuze, Rancière)
Estilo, experiencia, poema
UN TRIVIUM PARA VICENTE HUIDOBRO: UN MODO DE PRESENTACIÓN
Existe, se puede percibir, una clase peculiar de exhaustividad en el ímpetu poético de Vicente Huidobro. Lo exhaustivo se expresa en las singulares intensidades que recorren su composición de frases, la diversidad de operaciones y procedimientos y una suerte de complejo programa que se anida, pero que también se hace extensivo en el despliegue de su característica comprensión poética. Quizá sea esa la profundidad del proyecto creacionista que ya se puede notar en la temprana escritura del manifiesto “Non serviam”: cabría siempre recordar este punto que busca Huidobro con esta suerte de acto inaugural de emancipación del control de una empobrecida noción moderna de mimesis que afecta sin duda a todo el ámbito de las vanguardias. De qué se trata entonces esta singularidad poética que marca con empuje el creacionismo: se trata de liberar los procedimientos literarios de las costumbres de escritura ya establecidas para definir al hecho que es la literatura desde su propia facticidad, sin duda histórica, pero no menos material. Quizá este punto sea el que más se explora en esta serie de ensayos que indagan sobre las operaciones específicas que monta Huidobro para dar cuerpo a la peculiaridad que afecta a su programa poético que habría de coincidir con una necesaria reflexión sobre el estilo. La premisa central de esta serie de aproximaciones, que desde acá se pueden hacer legibles, es tratar de poner en evidencia que el poeta ha de tener una cuidadosa atención, quizá al modo de una sutil prudencia, en los actos de transformación del sistema de lengua, que para este caso resulta ser el castellano eminentemente. La exhaustividad que he notado para dar cuenta del proyecto poético creacionista implicaría en efecto una especial atención a la apertura de potencialidades que se esbozan y se materializan en la escritura literaria de Vicente Huidobro.
No podría ser entonces tan solo creación de simples o complicados neologismos, tampoco de expresar novedades poéticas que produzcan perplejidad o fascinación inmediata frente a la lectura. La tarea de Huidobro se enfoca, lo veremos paulatinamente en cada unos de estos ensayos, en intervenir la mecánica del sistema lingüístico castellano con el fin de crear nuevas relaciones que afectan a la comprensión de lo real, nuevas direcciones virtuales de expresión de un sentido. Habría de haber, por consecuencia, una suerte de estética que soporta esta preliminar afirmación, puesto que la poética huidobriana requiere de una profunda convicción de que el poema puede en potencia alterar las condiciones habituales de la configuración de la experiencia en general. Sin embargo, en este cuadro se requiere saber cómo estas estructuras definen los contornos que acreditan lo real en cuanto tal, pero bajo un principio que esa forma de encuadre o toma vista no podría ser considerada bajo título de única, como tampoco la más privilegiada para entender que la literatura sea simplemente una anomalía de la normalidad de una lengua cualquiera. Para ello está el poema/poeta, por ello muestra de manera expresa e imperativa que la experiencia también podría estar sujeta a alteraciones en la justa medida en que un poema libera las operaciones específicas que le ofrecerían un diseño preexistente a su propio paso al acto. Esta estética a mis ojos podría ser enunciada bajo la consigna de un poético trivium que habría de replantear los procedimientos y las operaciones de extensión de sentido que todo escrito de Huidobro pareciera pretender. Para liberar hay que reformular y emular esas mismas formas de puesta en orden, del texto sin duda, pero también de la experiencia por efecto, señalando no solo la arbitrariedad de la instalación del orden antiguo, si no también para desplegar nuevas formas de distribución de lo sensible que expresa todo poema bajo las exigencias manifiestas en Manifiestos por el poeta Huidobro.
He ahí nuestra apuesta: para subvertir la poética hay que variar de modo inmanente los procedimientos típicos que han promovido un entendimiento y un concepto para la literatura. Un trivium para Huidobro es efectivo solo en la medida en que se pueda comprender esta puesta en variación continua no tanto de las obras como de los instrumentos alterados que dan expresión a su singular figura. En una palabra, la construcción de un estilo que pone de manifiesto nuevas formas de relaciones entre estados de cosas y que se expresa por el rendimiento radical de las estructuras lingüísticas que subtienden a la experiencia singular de la lectura. De qué modo se altera estas condiciones efectivas de producción poética, además si todo esto se trata de dar una imagen al modo del antiguo y clásico trivium para el creacionismo, pareciera ser que solo podría haber una manera: repensar las potencialidades de una lógica, de una gramática y de una retórica. Entonces, no es casual que este libro se inaugure con una reflexión que atañe a estas tres disciplinas de las artes liberales, artes que por cierto han de pensar no solo las condiciones, sino que también los efectos que sus prácticas y técnicas extienden en el dominio de lo real, y que sin duda afectan a las condiciones efectivas de nuestra experiencia puesto que ellas señalan la diversidad de modos de configurarla.
Me permito entonces traer algo de Huidobro desde la memoria, de una lectura quizá inicial, sin duda imprecisa y vacilante como toda primera lectura, un puñado de versos de Altazor…
Hay que resucitar las lenguas
Con sonoras risas
Con vagones de carcajadas
Con cortacircuitos en las frases
Y cataclismo en la gramática
Toda lógica, toda gramática, toda retórica supone un hecho muy preciso, aunque muy difícil de auscultar en su naturaleza: una lengua que simplemente existe. Simplemente existe, puesto que estamos en medio de ella en todo momento y en ese intermezzo notamos cada vez la potencia de su propia variación, en la mayoría de los casos de alto tenor colectivo. Por ello hay usos en las lenguas y la transformación de esos mismos usos que, en algunas ocasiones, se nos hacen evidentes. Cambio y estabilidad de las lenguas son marcas simples de la ocasión contingente de su propia existencia y si su estado singular es la contingencia de los procesos de formación y deformación de los elementos, palabras y frases y enunciados que la pueblan, su naturaleza no podría si no ser altamente maleable dada tal ductilidad que expresa el despliegue de su materialidad. Quizá sea esto lo que posee en lo profundo el ánimo de Huidobro en relación con las potencialidades de la literatura y que en gran medida alienta la escritura de estos ensayos.
De esta forma, una lógica no solo debe regular la consistencia o coherencia de la disposición de series enunciativas en vista de rozar algo así como la verdad: quizá la verdad no sea si no una suerte de nueva incrustación de regularidad que hace sentido solo por la vía de la paradoja que pone en relación ajena estados de cosas que nos son de los más habituales para dar expresión a la alteración de un sentido que no preexistía antes del propio despliegue poético que todo poema promueve en Huidobro. La forma entonces es más un efecto que una causa, efecto de conjunciones y disyunciones de formantes que presentan una huidiza unidad lógica.
De este modo, una gramática no solo debe producir y reproducir enunciados bajo un principio de corrección frente a una norma, sea analítica sea prescriptiva, que se pretende como estable bajo la presentación de determinadas, en tanto acabadas, operaciones regulativas: la gramática tiene en potencia nuevos procedimientos de formación de enunciados puesto que esas mismas operaciones de formación pueden variar y así transformar los efectos bajo un mandato de variación de los procedimientos inmanentes que se expresan en las extensividades enunciativas que en potencia puede actualizar dinámicamente. El modo entonces hace extensivo efectos probables que sustraen existencias de lo inexistente, posibilidades de lo imposible, y si hay suerte, si este fuera el caso, incrustan una peculiar necesidad para la serie efectiva de lo contingente.
Y así es el caso que la retórica se retrotrae a sus vetustos anuncios de producción discursiva, puesto que es más que una colección de tropos o de figuras que pueden o no ordenar o adornar e incluso sazonar el significado esencial de un discurso cualquiera: la retórica acá se libera de la cosmética o de una culinaria, para volver a encontrar su potencia de despliegue, retomar el ánimo epidíctico con que fue empujada desde sus inicios para emular sus propios procedimientos que ya no persiguen solo la persuasión sino más bien un extraño asombro, quizá maniático, quizá ensoñador, que lo inhabitual nombrado por Huidobro de modo inmediato presenta en su apuesta por la poesía, pero que se hace extensiva a prácticamente todo el dominio de lo literario. La retórica entonces ya no se acomoda al caso, si no que lo forma, lo deforma puesto que sabe que toda existencia es múltiple, y en tanto que múltiple, admite sin vacilación la afirmación de la multiplicidad de presentaciones virtuales que pueden o rozar o electrificar o siniestrar todo acto de nombrar llevado a un simple clamor melódico que intenta palpar lo real.
PREFACIO, LA LÓGICA DE HUIDOBRO 1
1
A toda forma de escribir es posible atribuirle un plan que determina su propia forma de realización. La escritura de Cagliostro (1924-26) de Vicente Huidobro se configura, en este sentido, como un plan. En el caso específico de la novela-film Cagliostro, la presencia de este plan de composición se nos hace evidente, en la medida en que está escrito. Esta obra de Huidobro se precisa en su estructura desde el inicio bajo la forma de un prefacio que sirve o hace las veces de una especie de retórica o poética en donde descansan y se encarnan los medios por los cuales la novela adquirirá una determinada forma. Poético y retórico, ya que esta doble inscripción garantiza, por un lado, una prescriptiva que dominará toda la escritura de una supuesta nueva forma de novela y, por otro, determina ciertas condiciones estéticas que fundamentan la naturaleza híbrida del objeto de la composición.
Este plan se trasunta en la determinación de ciertas reglas en que derivará la construcción de una novela, pero no de cualquier novela, sino de una novela-film. Es esto precisamente lo que se vuelve problemático en esta particular obra de Huidobro: no es que acontezcamos a la formulación de una novela de tesis, al modo como se entendía la típica novelesca decimonónica inscrita en clave realista, sino más bien estamos en presencia del establecimiento de una especie de plataforma poética donde se mostrará la narración como el lugar de la actualización de la operancia de ciertos medios de construcción de un nuevo género literario, a saber, una novela-film.
El Prefacio de Cagliostro es, sin duda, el lugar donde se asienta esta especie de programa de escritura en que se realiza un inventario y explicación de los recursos que darán articulación y dinamismo a este experimento narrativo. La apuesta está en una armonización de la estructura del relato con el contenido de lo narrado: se postula una suerte de transparencia o continuidad entre el contenido de los acontecimientos y la expresión lingüística a la cual esta está sujeta. Esta cuestión es el problema específico a investigar: si es efectiva esta transparencia o continuum en el relato mismo y bajo qué condiciones se realiza.
Esta continuidad entre lo narrado y lo efectivamente presentado en el decurso de la novela-film manifiesta a lo menos dos características que circunscriben la naturaleza de su composición: (1) la focalización híbrida y alternante que provoca un efecto de duplicación de planos en donde se asienta el argumento de la obra y (2) la inclusión coimplicativa de un determinado lector que acontece a la expectación de su propia lectura. Es en este límite impreciso, pero axial, donde el relato funciona como la exhibición de un film. Es en ese lugar donde se montan tanto la visión del relato como lo dicho a través de la narración, lo que desemboca consecuentemente en el dinamismo apostado para la construcción de las distintas secuencias que configuran la totalidad de la obra.
Estas secuencias corresponden a un determinado régimen de la escena. Son escenas que una a otra van dando la suma del relato que excluye toda ambición de detalle y descripción de su propia presentación. He ahí lo revolucionario del método emprendido por Huidobro en la composición de esta novela, de un relato de inicios del siglo viente cuando aún no era posible pensar una nueva estética que dominara la construcción temporal y espacial de una narración. En otras palabras, en Cagliostro, se emprende como proyecto, la instalación de una realidad narrada como una totalidad comprimida, la cual conjunta virtualmente una serie y un número indefinido de acciones particulares que son imposibles de comprender en una sola mirada, brindándolas bajo una forma casi unitaria. Es el valor estricto de la escena que se configura como clave para el análisis y la comprensión de la composición que encarna tanto elementos narrativos como efectos cinematográficos en la constitución de esta obra.
2
La estrategia de Huidobro es ciertamente la del plan. Reviste un carácter doble y complementario: es económico y sustractivo a la vez. La relevancia crítica de la obra general de este autor estriba y concierne a una posición experimental de la literatura en cuanto producto artístico. Es un arte de escritura literaria, pero ciertamente este arte pende de una previa y necesaria reflexión acerca de la naturaleza del material, donde la ejecución o el agenciamiento de las técnicas literarias tiene lugar efectivo: la obra propiamente tal. Esta reflexión, tanto general como específica, explícita o implícita, acerca de la naturaleza del material, y entendamos al lenguaje como esta materia, se torna fundamental en la experiencia de la escritura en Huidobro. Es lo que la crítica literaria y textual de la obra huidobriana ha señalado bajo el término de superconciencia creadora.2 No obstante, es el carácter y las condiciones de esta superconciencia lo que es problemático, ya que implica un plan de escritura que cifre y constituya como tal su valor de producción, de una creación capitalizada a través del agenciamiento de ciertos medios específicos previamente apostados.
Es posible observar esto desde Espejo de agua (1916), obra que es inaugurada con el poema “Arte Poética”.3 En ese poema se establecen los marcos y la dirección de una especie de labor como poeta, como artista de la palabra, pero también, como veremos, del discurso mismo. Cuando Huidobro escribe: “Por que cantáis la rosa, ¡oh!, Poetas / Hacedla florecer en el poema” (OP 391), realiza un agenciamiento enunciativo que ordena las reglas propias del arte, del discurso, o del discurso poético si se quiere, con las reglas propias del hacer y del actuar. Decir y hacer se identifican en esa unidad mínima del pensamiento poético, el verso, supliendo las formas atributivas analíticas y sintéticas que determinan cierto estilo de ciframiento y entendimiento acerca de lo real. He ahí el cuidado de la sentencia del poeta acerca del valor y función del adjetivo, cuando no da vida, mata; en cuanto que releva su alta potencia modal respecto de la sustancia que determina en su atribución. Desde esta perspectiva, es claro el grado de significancia y la función de los diversos Manifiestos escritos y efectuados por el poeta chileno, que sintetizan no solo su idea de poesía, sino la tarea a la que esta se halla convocada: llave que abre mil puertas e invención de nuevos mundos. Este paradigma lírico se asienta en la visión, pero en una visión liberada de la necesidad de una verdad referencial.
Ciertamente este aspecto de que “el vigor verdadero / reside en la cabeza” (OP 391) se tematiza y se replica en su intención en la confección de la novela Cagliostro. Es lícito comenzar por la observación del Prefacio y su particular estructura y significado. Esta porción inaugural del texto se halla divida en tres momentos: (1) inspección del saber enciclopédico acerca del tema y el personaje a novelar, (2) crítica a este paradigma a través de la introducción del criterio de lo extraordinario y (3) definición de la naturaleza literaria de la novela-film y las reglas de composición de este nuevo estilo narrativo.
El primer párrafo del Prefacio medita acerca de la misteriosa presencia que envuelve al tema Cagliostro para el sentido común: “Sin duda alguna todo el mundo ha oído hablar de Cagliostro” (Huidobro 1997, 31). Es precisamente en este oír y hablar donde se asientan los contenidos propios del sentido común, donde la referencia y el origen de tal o cual discurso se esfuman o se borran por la acumulación de sentencias que denotan directa o indirectamente este tema. He ahí el interés del poeta y de los eventuales lectores de una obra que retoma dicho carácter. Huidobro se pregunta ¿quién es Cagliostro? Y se responde retóricamente por medio de la alusión directa al saber enciclopédico : nos brinda una ambigua y poco precisa referencia de las características del personaje, su profesión, actividades, nacionalidad, supuestas fechas de nacimiento y defunción, etc. No obstante, a Huidobro no parece convencerlo demasiado esta forma de determinación de un tema: “Otras enciclopedias dicen que nada se sabe de cierto sobre su origen, ni tampoco sobre su muerte” (Huidobro 1997, 31). Naturalmente el poeta se detiene a describir todas las maravillas que este mago-médico italiano era capaz de hacer por medio de sus singulares habilidades. Pero lo que efectivamente importa, en el discurso de presentación del personaje aglutinador de la trama de esta novela, es que las opiniones de orden explicativo propias de las enciclopedias concluyen en que todo lo extraordinario que se deja contar o que se deja oír acerca de este personaje es a causa de la hábil charlatanería de Cagliostro, que provoca en sus espectadores el efecto de sugestión colectiva. En consecuencia, todos los hechos de este personaje están teñidos por una lógica de la falsedad. Todo lo extraordinario es simplemente una faz o aspecto, o mejor, un simulacro de verdad, un embuste y un engaño. Hasta ahí el saber enciclopédico:4 su función es establecer una clasificación de las variaciones y usos legítimos de las palabras, réplica exacta del ideal de lengua perfecta o caracteristica universalis de la época clásica e ilustrada, excluyendo todo lo anormal, extraordinario, o fuera-de-lo-común que pueda presentar tal o cual objeto –basta tener en cuenta, a modo de ejemplo, el cuidadoso análisis que Foucault efectúa para la locura y las ciencias humanas, como objetos de observación y definición, principalmente. 5
Es precisamente esta transparencia, entendida como imperativo para la comunicación o el establecimiento de un conocimiento certero y seguro acerca de las cosas, lo que coloca en discusión el proyecto poético de Huidobro. Lo extraordinario se constituye como criterio sensible de la medida y la visión de las cosas, como lo enfatiza el propio poeta:
Curioso argumento es este que, queriendo destruir hechos maravillosos, los explica por medio de otros hechos no menos maravillosos. Rechazan un extraordinario en nombre de otro extraordinario. Porque es innegable que un hombre que tiene el poder de sugestionar a toda una colectividad para hacerle ver lo que él quiere que vea es, por lo menos, tan extraordinario como el hombre que fabricara oro, que alargara la vida o hiciera crecer las perlas, y que este hecho es tan maravilloso como los otros (Huidobro 1997, 32).
La enciclopedia fija sus agenciamientos y enunciados en definir una especie de recorrido legítimo y correcto de las palabras, excluyendo sus variaciones o usos imperfectos en su estado de lengua natural, de modo que pueda establecer una especie de código del saber por medio de relaciones de proximidad y equivalencia.6 El poder de la palabra está en la sugestión, en la rehabilitación de una verdadera retórica de la persuasión, entendida desde su formato antiguo,7 que valida lo extraordinario de los efectos que se cumplen y se abren paso por medio del discurso. Estos falsos hombres de ciencia de la generación de hace unos treinta o cuarenta años, que no quieren aceptar nada fuera del comer y el digerir, ese positivismo decimonónico con su retórica fijada en la referencia real como supuesto, es lo que tiene en mente la crítica radical de Huidobro, en cuanto que este sistema se propone como el más explicativo y veraz. No obstante, el foco no se desplaza hacia la fe en la opinión vulgar, ni en una credulidad absoluta despojada de cualquier clase de escepticismo, sino más bien implica que: “parece que hay muchos fenómenos que no conocemos aún y que, si no se pueden explicar de un modo inteligente, más vale la pena no explicarlos y declarar con franqueza que por ahora no pueden explicarse” (Huidobro 1997, 32).
Esos hechos que se cuentan y se dejan oír acerca de Cagliostro y de sus artes herméticas no son menos extraordinarios que las nuevas invenciones del siglo veinte como fueron el gramófono, la telegrafía, la televisión y todos los fenómenos de electricidad. En efecto, lo extraordinario para Huidobro está más en los medios y sus productos que en el supuesto progreso que tal o cual ciencia positiva pueda efectuar. El punto en discusión está ciertamente en una crítica implícita al ideal absoluto y unívoco de la proposición científica. Verso del poema contra proposición asertórica de la ciencia, sería la clave para entender el propósito poético de la escritura huidobriana. Nuevamente resuena la concepción de verso como llave que abre mil puertas. Y así lo propone Huidobro: “¿Quién puede afirmar y en nombre de qué puede afirmarse que Cagliostro no [. . .] curó enfermos desahuciados por otros médicos? Eso sería como sostener que la ciencia en todos los hombres tiene que ser forzosamente igual” (Huidobro 1997, 33).
Forzosamente igual, a partir de quién o en nombre de qué es la interrogación de la poética general de Huidobro. No es casual entonces que los temas narrativos y también dramáticos retomados por el poeta chileno estén marcados por el signo de la exclusión, como es el caso de Cagliostro y, posteriormente, Giles de Rais (1932), o bien, el caso del Mío Cid Campeador Hazaña (1929), cuyo aspecto aparece también esbozado bajo el signo de lo enigmático, remoto y misterioso respecto de su personalidad y hazañas. Cagliostro responde a este extrañamiento buscado conscientemente, extrañamiento que aparece bajo el atributo y la caracterización general de lo extraordinario, de lo fuera-de-lo-común. Es así como sentido común y enciclopedia serían las antípodas entre el pensamiento poético y el poema propiamente tal. Es precisamente este principio de certeza y de seguridad el que ha sido colocado en jaque por la peculiar enunciación poética de Huidobro.
¿Cagliostro, un charlatán? Es posible; todos los médicos son charlatanes. Asistid a una sesión de la Academia de Medicina. ¡Qué magnífica charlatanería y qué seguridad en la charlatanería! Leed las memorias presentadas a las academias médicas y a los institutos desde sólo cuarenta años a esta parte, haced el cómputo de las teorías discutidas, admitidas y hoy caídas. ¡Qué brillante charlatanería y qué seguridad tan rotunda en la charlatanería! (Huidobro 1997, 34).
En este sentido es posible comprender lo que en “Arte Poética” aparece bajo la expresión imperativa de Inventa nuevos mundo y cuida tu palabra. Este extrañamiento de la palabra presupone una perspectiva de nuevo mundo, de la producción de una nueva visión, lo que se corresponde con el cuidado de la palabra. La palabra poética, el verso como mínimo del pensamiento poético, posee un rigor expresivo que alienta y se propone como una iluminación implicativa, y no explicativa como la proposición científica, que debe caracterizar al enunciado poético. Es ahí donde el arte se vuelve experimental, abriendo paso o lugar a un campo infinito de iniciativas, a la práctica productiva del discurso literario. Es así como la literatura no va estar sujeta a una exterioridad ya formateada o tamizada por alguna posición trascendente a la obra misma, como es el caso de la novela decimonónica, realista, naturalista o criollista. El cambio de perspectiva impuesto por la prosa de Huidobro se resuelve en la práctica rigurosa de un principio de inmanencia que supone la construcción comprometida de una nueva visión de la exterioridad. Es por esta razón que la ciencia, y su expresión en la acumulación del saber bajo el formato de la proposición que se constituye como unívoca, coherente y referencial, es la rival de todo discurso literario, en la medida en que la ciencia piensa habitualmente la exterioridad como totalizable por medio de una clausura sistemática de sus elementos, condición necesaria y suficiente para causar un efecto de certeza, de seguridad. Estos elementos para la prosa o el verso son el punto de arranque, el resorte y la materia para la apertura de un nuevo campo de lo visible: este material no es más que el lenguaje, y la experiencia que sirve de correlato para su actualización y que asume su carácter de incierto e infinito.
Es en este lugar en donde la palabra estética asume la ambigüedad o polisemia que le es constitutiva: como teoría de la experiencia posible y como teoría del arte que reflexiona con y a través de la experiencia real.8 Esta dualidad significativa es asumida en diversos momentos por Huidobro, prueba de ello son sus numerosos manifiestos, pero sostenemos que el esfuerzo del poeta es tomar la experiencia artística, en este caso poética, como condición previa de toda experiencia real. Esta ambigüedad quizás no es resuelta, pero sí se determina como una tentativa de coincidencia de los dos sentidos en que tiene lugar el concepto de estética. Y en esto el papel del lenguaje, en su pura facultad de nombrar, se torna en una expresión primordial que atestigua el agenciamiento de la emergencia hacia nuevas formas de enunciación y la determinación de diversos planos de visibilidad. Es así como podemos definir, en términos generales, que la experiencia poética de Huidobro, tanto en su lírica como en su prosa, se constituye a partir de una reflexión previa de lo visible, de la mirada, y no ya desde una escucha o el sonido, como sería el caso del romanticismo y sus escuelas derivadas.
Huidobro afirma el paradigma de la visión como presupuesto básico de su reflexión poética, al finalizar su Prefacio de este modo:
He querido escribir sobre Cagliostro una novela visual. En ella la técnica, los medios de expresión, los acontecimientos elegidos, concurren hacia una forma realmente cinematográfica. Creo que el público de hoy, con la costumbre que tiene del cinematógrafo, puede comprender sin gran dificultad una novela de este género (Huidobro 1997, 35).
En este penúltimo párrafo que compone el Prefacio, se describe en términos muy sucintos la naturaleza general de este proyecto de novela-film, la que se justifica y se propone desde dos aspectos generales: el primero tiene que ver con la producción de la obra, la técnica empleada en su construcción, y el segundo define las condiciones de recepción. La producción de la obra en su aspecto formal tiene por exigencia para el poeta, que los medios concurran hacia una emulación cinematográfica: es por esta razón que las expresiones de orden lingüístico y la estructuración misma de los hechos deben estar de acuerdo, deben corresponder respecto del efecto fílmico buscado o que sirve como meta de lo narrado. Este objetivo, que se encarna en la visión fílmica de la narración, está garantizado estéticamente por una condición de recepción, por una costumbre en el público que hace al texto entrar al umbral de lo legible. Lo que finalmente persigue Huidobro es la inauguración de un nuevo estilo de enfocar la narración. Define nuevos marcos y parámetros de producción y recepción de eventos puestos en una secuencia de orden narrativo. Desafortunadamente, estos medios son solo enunciados y no explicados por el autor, pero, como posteriormente veremos, son puestos en marcha en Preludio en tempestad mayor, sección que inicia Cagliostro, novela-film. Nuestro objetivo crítico se reconoce, en consecuencia, en la identificación de estos medios expresivos, que son lingüísticos primordialmente, pero que están en correspondencia o entrecruzados por una lógica cinematográfica de reciente invención y producción al momento de la escritura de Cagliostro.
Respecto de este cruce de medios, lingüísticos y cinematográficos, podemos anticipar que la lógica, o las reglas de producción de este discurso novelado cinemáticamente, corresponde a una cuidadosa técnica de yuxtaposición, síntesis y elipsis en la estructuración de los eventos propios del argumento de la novela: esto quiere decir que más que optar por una acumulación de recursos para capitalizar la riqueza de la obra, Huidobro decide, conforme a su pensamiento poético, ejercer o agenciar una constante sustracción de elementos para armar el cuadro general, no tanto de la obra como de la situación de lectura en la que la novela se afirma y se realiza. Su verdad cinematográfica se halla y reside en la implementación de una lógica del espectáculo que funciona como condición formal de la legibilidad del texto.