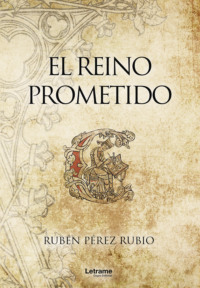Loe raamatut: «El reino prometido»
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
info@Letrame.com
© Rubén Pérez Rubio
Diseño de edición: Letrame Editorial.
ISBN: 978-84-1386-257-6
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
NOTA DEL AUTOR
En honor al pasado y a la verdad, decidí omitir a los principales personajes históricos que coexistieron en los años en los que transcurre esta novela para poder así manipular y tratar a mi antojo los hechos verídicos que el paso de los años han tenido a bien conservar. Es el caso de Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio, hombres que han pasado a la historia por su liderazgo, sus hazañas y por ser los principales impulsores de una reconquista que concluiría más de dos siglos después. Es esta una novela llena de leyendas, realidad y ficción a la que se le ha otorgado la mezcla necesaria con la que poder hacer una historia más entretenida y compleja. En ningún momento se pretende dar lecciones de historia, pues aquí se leen verdades a medias, invenciones con pinceladas de verdad e historias sacadas de la imaginación.
Seguro que sabrán distinguir las partes manipuladas de los hechos verídicos que aquí se relatan.
Las calles, barrios y templos religiosos mencionados existieron en la época narrada. La complejidad del sistema monetario y sus constantes cambios me ha llevado a tomar el maravedí como moneda de uso principal durante toda la novela. También encontrarán, en menor medida, los óbolos y dineros de vellón. Lo mismo ocurre al tratar de comprender las medidas, tanto de longitud como de peso y volumen, pues variaban de un lugar a otro. Hay que recordar que las medidas se tomaban con partes del cuerpo. Pie, palmo, codo… con los consiguientes problemas que aquello ocasionaba durante la vida cotidiana, por ejemplo, en gremios como la construcción.
Mi único deseo es entretener y hacer en la medida de lo posible más ameno su tiempo, cada vez más ocupado y menos independiente.
PRINCIPALES PERSONAJES VERÍDICOS
-Diego López III de Haro: Ricohombre de Castilla. Señor de Vizcaya y alférez del rey.
-Lope Díaz III de Haro: Hijo del anterior.
-Nuño González de Lara: Señor de la Casa de Lara. Gobernador de Castilla y León y tenente de Sevilla y Écija.
-Jaime I de Aragón: Rey de Aragón, Valencia y Mallorca. Conde de Barcelona y Montpellier.
-Sancho de Aragón: Hijo del anterior. Arzobispo de Toledo.
-Teobaldo II de Navarra: Rey de Navarra y conde Champaña y Brie.
-Enrique I de Navarra: Hijo del anterior.
-Remondo de Losana: Obispo de Segovia y arzobispo de Sevilla.
-Amadeo IV de Saboya: Conde de Saboya.
-Pedro Gómez: Maestre del Temple.
-Fernando Ordoñez: Maestre de la Orden de Calatrava.
-Pedro Yáñez: Maestre de la Orden de Alcántara.
-Pelayo Pérez: Maestre de la Orden de Santiago.
-Pedro Sánchez de Monteagudo: Tenente de Roncal y del Salazar entre los años 1264 y 1269, títulos que me he tomado la licencia de adelantar en esta historia.
-Juan Sánchez de Monteagudo: Hijo del anterior.
-Juan García de Villamayor: Mayordomo Mayor del Alcázar.
PERSONAJES FICTICIOS
-Eduardo de Castilla: Rey de Castilla y de León.
-Constanza de Saboya: Esposa del rey e hija de Amadeo IV de Saboya.
-Ricardo: Infante de Castilla y heredero a la corona.
-Pedro: Infante de Castilla.
-Enrique: Infante de Castilla.
-Sancho de Molina y Mesa: Hermano del rey Eduardo.
-Rolando de Ampudia: Secretario y consejero de la reina Constanza.
-El Capitán: Soldado. Fiel y leal amigo del rey Eduardo de Castilla.
-Lope: Soldado al servicio de Rolando de Ampudia.
-Samuel Ibn Moshé: Médico judío al servicio del rey.
-Isabel: Protagonista de esta historia.
-María y Ramón: Padres de Isabel.
-Auria y Leonor: Hermanas de Isabel.
-Munio: Esposo de Isabel. Aprendiz de carpintero.
-Martín y Elisenda: Padres de Munio.
-Moira: Amiga de infancia de Isabel.
-Inés: Joven de buena cuna enamorada de Munio.
-Alonso Crozat: Noble navarro. Padre de Inés.
-Román: Niño abandonado en el Monasterio de Poblet.
-Casilda: Madre de Román.
-Eudald: Prior del Monasterio de Poblet.
-Zacarías: Monje.
-Robert: Monje.
-Oriol: Cantero. Enamorado de Casilda, madre de Román.
-Iñigo: Mozo de cuadras en el Alcázar de Sevilla.
-Saturnino de la Cruz: Alarife del puente de San Martín en Toledo.
-Hermenegilda: Esposa de Saturnino.
-Alexia: joven meretriz en la ciudad de Toledo.
-Isaac: Médico en Toledo. Hijo de Samuel Ibn Moshé.
-Kadisha: Hermana de Isaac.
-Bernat: Joven barcelonés. Astuto y vividor.
-Guido: Gigante usado como atracción de feria.
-Jimena: Mujer de alta alcurnia.
-Khadir: Dueño de un local clandestino en Toledo.
-Rodrigo, Roldán, Telmo y Celso: Hermanos malabaristas.
-Herminio y Úrsula: Matrimonio de ancianos que cuidan de Román.
-Gerardo de Verona: Copista y traductor italiano.
CAPÍTULO I
Alta traición
1252
ALCÁZAR REAL, SEVILLA
30 de mayo del año del Señor de 1252
El perfil ámbar de un nuevo amanecer se esbozaba sobre el horizonte. La mañana prometía tormenta, siembra de aquellas plomizas nubes que sometían los cielos en los últimos días. Las aves, tempraneras, emprendían el vuelo para interrumpir aquel silencio sepulcral bajo la atenta mirada de los guardias, que ocupaban el patio en absoluto silencio. La noche había sido fría para aquella época del año y agradecieron el cambio de guardia, dirigiendo sus apresurados pasos hacia las cocinas para recibir un caldo bien humeante como única recompensa. Apenas intercambiaron unas palabras mientras absorbían aquel manjar que poco a poco les hizo entrar en calor. Sabían que aún les quedaban muchas horas en vela y más de uno cayó vencido al sueño al abrigo de las dos descomunales chimeneas que había en ambos extremos de la estancia. Cualquier lugar era válido para descansar, ya fuese apoyado junto a la leña amontonada o acurrucado sobre los sacos de grano allí amontonados. Otros decidieron ir a la capilla, pues querían rezar por la vida de aquel al que protegían desde que entraron a su servicio, el hombre al que todos admiraban y por el cual sentían devoción.
Empezó a llover con fuerza.
Iñigo holgazaneaba aprovechando la tregua al fin concedida. Buscaba algo que amenizase las horas de espera en las caballerizas, si bien no era poco el trabajo que allí se cumplía en los últimos días. Había que limpiar y cepillar a los caballos, darles de comer y beber, cortar sus pezuñas si así se lo requerían o arreglar las sillas de montar. Les habían ordenado hacer vida durante los próximos días en el interior de las caballerizas reales. Descansarían junto a los animales y respirarían sus mismas fragancias, siempre dispuestos para recibir como era menester a los distinguidos hombres que en los próximos días acudirían al Alcázar sobre sus monturas, de las que deberían hacerse cargo sin demora. Venían a cumplir con el rey Eduardo de Castilla, que yacía en sus aposentos privados en espera de la inevitable llamada del Señor.
Observó a sus hermanos.
Hugo y Alonso miraban distraídos las huellas que habían dejado sus roídas botas. Apoyaban sus traseros sobre la bancada de madera que descansaba junto a la entrada, sumidos en el silencio. Tomó asiento junto a ellos y cerró los ojos. Aquella no era la vida que habían soñado de niños, una existencia donde la espada y el orgullo de combatir al infiel habían sido deseados desde la niñez. Pero bien era cierto que eran unos privilegiados. Durante las malas cosechas, muchos eran los que morían en los campos, azotados por el hambre y la miseria. A ellos nunca les faltaba un plato sobre la mesa ni un lecho limpio en el que poder dormir. Tenían una cómoda posición dentro de la sociedad, pues muy pocos conseguían trabajar al servicio del rey.
Pero sus sueños de infancia seguían ahí…
Apenas le había dado tiempo a echar una cabezada cuando les anunciaron la inminente llegada de un grupo de caballeros muy especial para el soberano. El líder que lo encabezaba era algo más que un amigo para él. Era como un hermano. Su protector.
El Capitán.
Así era conocida la mano derecha del rey Eduardo de Castilla. Apenas un puñado de notables hombres conocía su nombre. Pero no era aquello lo que hacía enigmático y especial a aquel hombre. Era su personalidad arrolladora, la misma que le hacía ser respetado y admirado hasta la devoción por el soberano y los soldados que luchaban a su lado. Aquello despertaba la antipatía entre ciertos sectores de la nobleza y el clero, pues era un líder indomable que no se dejaba arrastrar por la codicia ni respetaba los códigos de conducta con ellos.
Era un alma libre al servicio de su rey.
Nacido y criado en tierras de Zamora al igual que Eduardo, eran amigos desde la más tierna infancia. Según apuntaban las malas lenguas, el padre del Capitán fue el encargado de hacerle los trabajos sucios al progenitor de Eduardo, don Alfonso de Castilla. Se rumoreaba que el Capitán había salvado la vida de Eduardo de una muerte segura cuando aún eran unos niños. Se lanzó al agua sin vacilar un segundo cuando escuchó al por entonces infante pedir auxilio tras sufrir fuertes calambres en ambas piernas mientras nadaba en un río cercano. Presa del pánico, comenzó a sumergirse hasta perder el conocimiento.
—Os debo la vida —le habría dicho Eduardo una vez en la orilla.
Solo tenían seis años cuando ocurrió el accidente y muchos años después aún se la debía. El Capitán nunca se apartaba de su lado en la batalla, pendiente en todo momento de sus movimientos y decisiones. En todas y cada una de las conquistas realizadas por Eduardo se ubicaba a su diestra, incluso por delante de los maestres de las grandes órdenes militares castellanas o de la nobleza más prominente y destacada de Castilla.
Salieron con presteza al patio de armas cuando un soldado apostillado en lo alto de las almenas anunció la llegada de aquellos caballeros.
—¡Abrid las puertas! —ordenó el oficial a un grupo de soldados que en ese momento jugaban a las tabas.
Iñigo miró a sus hermanos y suspiró.
La fama de aquel hombre le ponía nervioso y tuvo ganas de vomitar, pues había escuchado que no dudaba en sacar su mano a pasear si algo de lo que ordenaba salía mal.
Los imponentes portones se abrieron para dejar paso a tan distinguidos caballeros, que se adentraron en el patio de armas con gran estruendo. Hugo y Alonso acudieron a ellos con paso vacilante, pero ninguno se atrevió a prestar sus servicios al Capitán.
Maldijo a sus hermanos en silencio.
Observó al Capitán de soslayo mientras se acercaba, el corazón encogido bajo su pecho. Sus botas estaban manchadas, mezcla del polvo del camino y la lluvia caída en las últimas horas. Se había quitado el yelmo que ahora descansaba bajo su fornido brazo mientras con la otra mano sujetaba las riendas de un espectacular corcel de color azabache. Miró con detenimiento la túnica que le protegía del frío. Era de fina lana castellana, repleta de jirones y costuras por todas partes. Colgada del cinturón, asomaba la imponente empuñadura de su espada, trabajo de algún afamado maestro espadero de la ciudad.
Vio preocupación en aquella temible mirada de la que tanto había oído hablar. Se apiadó de él unos instantes, hasta que se apeó de su montura.
—¡Cuidadlo! —exigió con severidad mientras se sacudía el polvo—. Que no le falte de nada, ¿me habéis entendido, muchacho?
Tragó saliva y asintió ocultando la mirada. Cogió las riendas del corcel y se alejó apresuradamente.
—¿Impone? —le preguntó Hugo con curiosidad mientras frotaba con paja fresca a uno de los animales.
—Sí —reconoció.
Siempre había soñado ser como aquel hombre admirado por su arrojo en la batalla y su lealtad inquebrantable hacia su rey. Se hablaba mucho de su fiereza con la espada y de sus estrategias en combate. Soñaba con luchar algún día a su lado, pero su humilde posición le impediría cumplir aquel sueño anhelado.
Tal vez algún día la fortuna le sonriese.
Descubrió a diversos personajes en una estancia lateral. Representantes de la Iglesia, nobles de pequeñas casas señoriales, adelantados y merinos mayores, funcionarios y algunas cortesanas de dudoso prestigio que ocultaban sus cabellos bajo sus cofias en señal de respeto, esperaban el anuncio de una muerte que todos sabían ya próxima.
Cruzó la estancia sin saludar a nadie.
El mayordomo mayor abrió una de las puertas laterales cuando le vio.
—Acompañadme, Capitán —indicó—. Os esperan con impaciencia.
Lo precedió a través de un largo pasillo que ya conocía de memoria. Los grandes ventanales quedaban ocultos bajo tupidos cortinajes que apenas filtraban la luz de aquella mañana fría y nublada. Al final del pasillo tomaron la diestra hasta alcanzar una puerta de doble hoja de inmensas proporciones que custodiaban un par de soldados armados con lanzas. Allí esperaban las personalidades más influyentes del reino.
Miró de uno en uno a los allí presentes.
De pie, al lado de una chimenea sin prender, cuatro caballeros cesaron la conversación. Los reconoció por sus inconfundibles túnicas. Los maestres de las órdenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara y del Temple, le saludaron con un leve movimiento de cabeza. Al fondo de la sala, junto a uno de los ventanales, la mirada perdida más allá de las maravillosas vistas que ofrecía la ciudad de Sevilla, conversaban a voz templada don Remondo de Losana, obispo de Segovia y confesor de la reina junto al médico personal de Eduardo, el judío Samuel Ibn Moshé.
Aquel galeno de mediana edad cuya fama había traspasado las fronteras del reino, había puesto al servicio del rey durante muchos años toda su experiencia y saber. Había cursado sus estudios de medicina y teología en la universidad de Salerno, cuna de la medicina en Europa. Pero nada más podía hacer por la vida de Eduardo, tan solo esperar lo inevitable.
En el centro de la sala descubrió al hermano del rey, don Sancho de Molina y Mesa junto a Nuño González de Lara, uno de los más leales y poderosos nobles del reino. Habían compartido campo de batalla y los respetaba.
Se acercó a ellos.
—Capitán.
—Señores —saludó—. ¿Cómo está?
Sancho cedió la mirada al suelo. Apenas podía hablar.
—El médico afirma que es probable que no pase de esta noche —confirmó al fin Nuño González de Lara.
Asintió con tristeza. Llevaba dos jornadas sin parar de cabalgar. En cuanto le dieron la nueva, cogió a seis de sus más leales soldados y partió a toda prisa desde Toledo a Sevilla. Solo habían detenido sus pasos para comer y dar descanso a sus monturas. No veía a Eduardo desde hacía un par de meses y no se perdonaría en la vida no haber podido despedirse de él.
Era su único amigo.
Cruzó su mirada con la del obispo de Segovia, que desapareció poco después por una puerta lateral. Los aposentos privados de Eduardo.
Torció el gesto. Nunca había aceptado ni considerado a los representantes de la iglesia. Su oficio, aquel de la oratoria en nombre de Dios, le inspiraba la misma confianza que ofrecían los cuatreros o forajidos con los que se había cruzado a lo largo de su vida. Sus venenosas lenguas embaucaban a los fieles, pobres campesinos en su mayoría a los que se les prometía el infierno eterno si no cumplían con sus ya atestadas arcas. Cardenales, obispos y hasta el mismísimo papa Inocencio III, vivían rodeados de lujo y poder, escupiendo sobre aquellas mismas palabras que con tanta fe fingida pregonaban al pueblo, aquellos cuya humildad y pobreza sí semejaban con la vida que había llevado Jesús.
Se creía creyente, pero llevaba años sin pisar una iglesia. No iba a misa ni rezaba como la mayoría de la cristiandad. Su fe era más simple, pues confiaba sus problemas al Altísimo en privado, sin necesidad de santuarios ni prelados de por medio, pues Él lo escuchaba todo.
—¿Quién está ahora con Eduardo, además del clérigo?
—La reina Constanza.
Suspiró.
No sentía simpatía alguna por ella, pero reconocía que aquella mujer representaba en todo su esplendor el poderío del reino de Castilla. Altiva y desconfiada, era reconocida por los hombres que la veían por vez primera como la mujer más hermosa que habían visto jamás. Su pelo, del color de la madera de castaño, caía en cascadas por debajo de su cintura mientras sus ojos almendrados mostraban el poder de los que se saben seguros, tan importantes e influyentes como los libros que descansaban en los monasterios. Su influencia sobre las decisiones que tomaba Eduardo era más que notable, opiniones pensadas desde la lógica y la ambición de quien desea el poder absoluto y no lo puede alcanzar.
Era hija de un noble italiano, Amadeo IV de Saboya, un hombre muy poderoso que accedió a la petición de Eduardo para unirlos en sagrado matrimonio. Era el segundo para los dos. De aquella unión nacieron dos varones. Los infantes Pedro y Enrique.
Se casaron en la solemne catedral de Sevilla, antigua mezquita de la ciudad hasta caer esta rendida cuatro años atrás al asedio sufrido por las tropas castellanas lideradas por el propio Eduardo.
—Creo que debería esperar a que salgan.
Don Sancho de Molina le dio una palmada en el hombro.
—Eduardo ha dado orden de que os hagan pasar —expresó el hermano del rey con los ojos vidriosos aún—. La reina saldrá en cuanto os vea.
Asintió sin entusiasmo alguno.
La estancia estaba prácticamente en penumbras cuando entró. En el interior de la chimenea ardían un par de leños, pues no se quería cargar en exceso el ambiente. En el centro de la alcoba, en un lecho de madera noble, yacía pálido el rey Eduardo I de Castilla. Por un momento pensó que había llegado demasiado tarde.
—Constanza —saludó el Capitán con una leve reverencia.
Dejó plantado al obispo de Segovia, que le había mostrado el anillo de oro en espera de un beso que nunca llegó.
Don Remondo lo fulminó con la mirada.
Eduardo, que ya había despertado, contemplaba la escena divertido.
El Capitán se percató de aquello y se arrodilló junto a su rey. Agarró con fuerza su mano temblorosa.
—Pensé que no llegaba a tiempo, mi rey.
Eduardo sonrió no sin esfuerzo.
—Os dejaremos a solas —dijo Constanza mientras sonreía con ternura a su amado esposo.
—¿Necesitáis algo, señor? —preguntó don Remondo.
—Que traigan al infante. Por favor.
Constanza cerró la puerta tras de sí y miró con tristeza a don Remondo. No podía soportar la idea de perder a Eduardo, el peso de toda una corona como responsabilidad hasta la mayoría de edad del infante Ricardo. Aquel niño era el recuerdo más sagrado que poseía Eduardo de su primera esposa, Beatriz de Suabia. Lo quería con locura desmedida, tanta, que siempre había dudado si quería de igual modo a sus otros dos hijos, los que ella había parido con tanto dolor y sufrimiento mientras él partía a la guerra o se mantenía ocupado en los quehaceres y responsabilidades a los que se debe un rey. Jamás le había hablado de lo sola que se había sentido a su lado, pero tampoco podía culparlo de nada. Cuando estaban juntos, creía desfallecer de amor, embelesada en sus labios mientras abrazaba su cuerpo. La cuidaba como no lo había hecho nadie y le dedicaba palabras de tal belleza que lo hacían irresistible. Pero la sombra de la duda siempre había estado ahí y, gestos como el de ahora, parecían confirmarlo.
—Solo quiere ver a Ricardo… —murmuró.
—No os preocupéis —consoló el obispo—. Entended que es el heredero a la corona de Castilla.
—Sí, será eso.
Custodiada por don Remondo, apenas prestó atención a las reverencias que se hacían a su paso. Hizo llamar al infante mientras se acercaba al rincón donde conversaban el hermano de Eduardo, don Sancho y el médico judío.
—¿Cuánto tiempo le queda, Samuel?
El medico dudó unos instantes.
—No sabría decirle —repuso el galeno—, pero es más que probable que no pase de mañana. Está sufriendo mucho.
Constanza asintió con pesadumbre.
No sabía si sería capaz de soportar la muerte de su amado esposo. Cerró los ojos un intento por ocultar aquellas primeras lágrimas que acariciaban sus mejillas ante los recuerdos pasados al lado de su amado. Sabía que no era muy querida entre aquellos que ahora la rodeaban. Tardó varios meses en aprender la lengua y aquello no ayudó a entablar relaciones o amistades cercanas al poder. Sus doncellas y su secretario personal le informaban de todos aquellos rumores y habladurías que se decían bajo las sombras de palacio. Muchos dudaban de su lealtad y amor por Eduardo, pues decían, lo había conquistado con armas sabias de mujer. Pero la realidad era bien diferente. Fue el propio Eduardo el que pidió con gran insistencia su mano a su padre.
Aquel recuerdo permanecería presente el resto de sus días.
—Casarás con Eduardo de Castilla, Constanza.
La había citado en su despacho personal. No quería que sus hermanos lo supiesen de momento.
—Me lo ha pedido y he aceptado. Vas a convertirte en reina de Castilla, hija.
Apenas le salían las palabras tras escuchar las nuevas.
—Por supuesto que sí, padre. Sé que os ilusiona mucho.
Su padre la miró con ternura.
—Eres joven aún, hija mía. Una oportunidad como esta no pasa todos los días.
Constanza asintió sin emoción alguna.
Su padre, Amadeo IV de Saboya, era uno de los hombres más poderosos de Italia, pero las continuas disputas y rebeliones de sus tíos contra él le llevaron a pedir apoyo militar a Eduardo, que a pesar de tener sus propias guerras contra los infieles, comandó un numeroso ejército de hombres que consiguió en pocas semanas persuadir las intenciones de los hermanos de su padre para llegar a un acuerdo que se alcanzó a cambio de concesiones fiscales y tierras en la ciudad de Chillon.
Contrajo una gran deuda con el rey castellano.
Apenas tenía quince años cuando vio a Eduardo por primera vez en su Lyon natal. Era de noche cuando llegó junto a sus hombres. Ella esperaba junto a la entrada del palacio, cabizbaja y sometida a la presencia de un rey. Cuando la alzó, encontró a un hombre cansado por el largo viaje. De mediana edad y un atractivo difícil de disimular, cruzaron sus miradas durante unos segundos. No fue capaz de sostenerla y solo pudo retirarla para esbozar poco después una sonrisa disimulada ante los susurros de sus doncellas, más pendientes de los soldados castellanos que de otra cosa.
El leve gesto con la cabeza de su padre le sirvió para saber que debía retirarse y volver a la monotonía del interior.
La segunda vez que se vieron fue en la catedral de Sevilla para sellar su enlace. Las calles de la ciudad se colmaron de gente mientras una continua lluvia de pétalos de rosa caía con gracia sobre la carroza real donde aguardaba impaciente. Eduardo esperaba en el interior del templo rodeado de caballeros, nobles y gentes de alta alcurnia junto al altar. Iba vestido con sus mejores galas. Las miradas se posaron sobre ella mientras recorría junto a su padre la distancia que le separaba de Eduardo. Había sido criada desde niña con aquel propósito, casar con un hombre importante, pero nunca llegó a imaginar que sería con un rey. Su primer matrimonio ya no tenía importancia, pues ahora sería reina de Castilla.
Ya en el altar, observó con detenimiento a su futuro esposo. Apenas había cambiado con los años. Eduardo era mayor que ella. Las guerras y la presión de todo un reino sobre sus espaldas habían hecho mella en su rostro. Sus ojos eran claros y el pelo estaba moteado por algunas canas. Pero lo que más destacaba en él seguía siendo su porte varonil y elegante.
Tras la ceremonia salieron juntos de la catedral. Las gentes de Sevilla se agolparon para ver a la nueva reina de Castilla mientras se adentraban felices en la carroza real que los esperaba para dejar el lugar. Saludaron a la muchedumbre, escoltados por la guardia personal de Eduardo y el séquito de clérigos y nobles que ya marchaban.
En aquel momento comprobó el cariño que la ciudad le profesaba al rey.
Finalizado el banquete, se retiró a sus aposentos en compañía de sus doncellas. Se tenía que preparar para la gran noche. Estaba nerviosa, pues ignoraba por completo cómo debía comportarse en el lecho de un rey. El conde de Monferrato no había sido precisamente el mejor maestro, ya que apenas la había tocado en el tiempo que estuvieron casados. Encuentros marcados por las borracheras y la violencia.
La ayudaron a desvestirse de su pulcro traje de bodas mientras preguntaba unos cuantos consejos de cómo debía comportarse y qué debía hacer. La peinaron y perfumaron con azahar, un dulce aroma que decían embaucaba a los hombres en extremos insospechados.
Tocaron a la puerta suavemente, y tras unos segundos de dudas, despidió a sus doncellas. Eduardo se presentó con la misma ropa que había llevado durante la ceremonia. Le vio cerrar la puerta tras de sí y comenzó a desprenderse de ella hasta quedarse desnudo. Ella, ruborizada ante la imagen, retiró la mirada mientras cerraba los ojos con fuerza. Eduardo se tumbó a su lado, la miró con detenimiento y preguntó:
—¿Estáis nerviosa?
—La verdad es que un poco, mi rey.
Él sonrió con ternura.
—No me llaméis así, pues solamente soy vuestro marido y vos no seréis jamás esclava alguna para mí.
Mientras él se tumbaba y le acariciaba la mejilla, rezó una plegaria para que todo fuese bien. Eduardo la besó en los labios mientras con la otra mano le acariciaba los pechos con una delicadeza extrema.
Se excitó.
Ya nada quedaba de aquella mujercita de mirada huidiza y sonrisa tímida que se conoció en los primeros meses. Su carácter se había vuelto dócil entre aquellos desconocidos a los que debía reinar junto a Eduardo. El tiempo y las amistades la hicieron comprender a los castellanos, hombres de un orgullo y carácter difícilmente domable. Aquello la ayudó para conocer mejor las intrigas palaciegas, que la devolvieron a su realidad, allí donde ella se había sentido cómoda desde la cuna. Era inteligente, decidida y, en ocasiones, reconocía, despiadada con aquellos que iban en su contra. Ya desde niña se lo había demostrado a sus hermanos. Ninguno era capaz de ganarla en puntería con el arco, práctica reservada solo para los varones hasta que alzó la voz a su padre pidiendo una oportunidad. Aquello le valió una bofetada que nunca olvidaría, pero que fue el salvoconducto para hacerle entrar en razón y dejar que practicase junto al instructor de sus hermanos. Otros que pagaban sus arrebatos eran los sirvientes. Si no obedecían a sus órdenes, mentía sobre ellos. Si el castigo era menor, ordenaba por su cuenta que el látigo hiciese jirones la piel de sus espaldas. En una ocasión el castigo se le fue de las manos y la desgraciada sirvienta murió desangrada. Aquello también le costó una fuerte reprimenda por parte de su madre, pero nada más que palabras que los días hicieron olvidar. La adolescencia hizo templar su carácter para agudizar sus instintos más sutiles, aquellos que servían para cambiar los acontecimientos en beneficio de los Saboya.
Ahora tocaba beneficiar a su reino, el de Castilla y León.
El Capitán tomó asiento junto al lecho de su rey. Sus manos unidas.
—Vuestro amor al clero me sigue fascinando, Capitán —comentó Eduardo con sarcasmo una vez estuvo a solas con su amigo de la infancia.
—No puedo evitarlo, señor —protestó el Capitán—. Engañan a los más débiles desde sus púlpitos.
—Y no solo a los más débiles…
El Capitán asintió mientras sonreía.
Advirtió que a Eduardo le costaba hablar y decidió ser lo más breve posible para no verle sufrir más. Era un gran rey, pero mejor amigo. No soportaba la idea de perderle, menos aún de verle en aquel deplorable estado, él, que había sido un lobo en la batalla.
—¿Por qué me has hecho llamar, Eduardo? —empezó a tutear el Capitán.
La amistad de muchos años le hacía hablar así.
Eduardo lo miró y cerró los ojos un instante. Se sentía muy fatigado y no tenía tiempo.
—Sabes que me muero, amigo, así que vayamos al asunto.
Cuando terminó de hablar le entró un ataque de tos. El Capitán le acercó a los labios una copa cuyo contenido era indescifrable, pero cuyo olor le hizo resoplar. El rey le dio las gracias de la única manera posible en aquellos momentos. Una mirada de gratitud que le encogió el corazón.
Eduardo, hombre ducho en la batalla y conocido entre sus enemigos como la espada de Dios, perecería sobre un lecho y no en la guerra como había sido su ilusión y deber como rey, guiando a sus ejércitos de castellanos a su cruzada personal contra los hijos de Alá.
—Deberías descansar —sugirió el Capitán mientras retiraba la copa.
—Tranquilo, amigo, bastante voy a descansar cuando me reúna con el Señor —comentó Eduardo con algo parecido a una sonrisa en sus labios—. Antes de marchar me tienes que hacer una promesa.