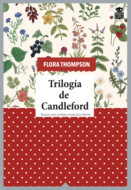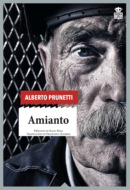Loe raamatut: «Arraianos»
ARRAIANOS

XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN
ARRAIANOS
TRADUCCIÓN DE LUISA CASTRO

SENSIBLES A LAS LETRAS, 1
Título original: Arraianos
Primera edición en Hoja de Lata: abril de 2013
© Xosé Luís Méndez Ferrín, 1991
© de la traducción, Luisa Castro, 1994
© de la imagen de la cubierta, Jamino, el de Felipín, Eladio Begega
Fototeca del Muséu del Pueblu d’Asturies, Xixón
© de la fotografía de la solapa, Zaldi Ero, 2001
© de la presente edición, Hoja de Lata Editorial S. L., 2012
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
info@hojadelata.net / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección de pruebas: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-16537-69-3
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
Lobosandaus
Medias azules
Lino
El Exclaustrado de Diabelle
Botas de elástico
Un castillo en los páramos
Ellos
Adosinda horrorizada
El militante fantasea
Quinta Velha do Arranhão
A los que hacen posible A trabe de Ouro A J. Viale Moutinho
… ¡es preciso tener cuidado con estos arraianos!
M. RODRIGUES LAPA
Está poblado este libro de gentes transgresoras que se mueven entre montañas y por navas y eriales en las que el poder político pusiera un día una Raya imaginaria que nunca logró separar totalmente al pueblo que llamamos portugués de su Norte gallego, y viceversa. Los hombres y las mujeres de La Raya fueron llamados «arraianos», y lo siguen siendo a su paso por los cuentos aquí reunidos.
LOBOSANDAUS
I
15 de septiembre
Mi querido tío:
De acuerdo con sus instrucciones, me dispongo a ponerle al corriente de las particularidades de mi llegada a este término municipal de Nigueiroá y, más exactamente, al villar de Lobosandaus, donde radica tanto la capitalidad del concejo cuanto la escuela unitaria a la que accedí en propiedad gracias a la paternal protección y munificencia de Ud.
Sito en la ladera de la llamada Serra Grande, Lobosandaus es un núcleo de población de cien vecinos que me ha producido una fuerte impresión. Silencioso, el sol oblicuo de este final de verano le da un carácter mediterráneo, seco, lúcido. Su campo de feria es una dehesa de robles varias veces centenarios: se asienta sobre un bancal y le hace contorno una verja de fundición con dos florones fabricados por Malingre, a imitación de los de la Alameda de Ourense, lo que resulta un excelente belvedere sobre los llanos en los que culebrea un río mínimo que allí se llama Das Gándaras y que en las cartas geográficas reza como Lucenza por pasar en su curso alto por la feligresía de tal nombre. Al otro lado de aquel espacio de carquesias y matorral bajo, en cuyas ondulaciones los dólmenes no son raros, se yergue un murallón oscuro coronado de agujas de formas caprichosas, como extrañas esculturas parecidas a fantásticas tuberías de órgano. Es la Serra, contraria a la llamada Grande, denominada de O Crasto. En sus más altos cuetos están plantados los marcos de Portugal. Ahora mismo, mientras le escribo esta carta, momentos antes de ir a personarme a la escuela para el acto de posesión, estoy viendo desde mi cuarto tan sobrecogedora extensión de baldíos, en la que pastan las vacadas de estas gentes pastoras y en la que los albares producen la miel clara y pesada que le ha venido dando tan merecida fama al concejo de Nigueiroá. Porque es el caso, mi señor tío, que tan pronto como llegué fui rogado de aposentarme en casa Aparecida y quedé altamente satisfecho de tal alojamiento.
Tengo un amplio cuarto, con escritorio, que da a una galería con la que también comunican otras habitaciones. Desde allí, viendo al fondo las cumbres de la Raya, iré escribiéndole a Ud. sobre las pequeñas cosas que vayan constituyendo mi vivir en Lobosandaus, lugar que yo siento, apenas a una hora de poner pie a tierra de la yegua que me ha traído desde Bande, después del interminable viaje en diligencia, como un final del mundo conocido, recogido en sí mismo aunque soleado, amable y hospitalario. Aparecida, la patrona de la posada, y su marido Luís no pudieron ser más atentos, ceremoniosos y cálidos en la recepción que me hicieron. Con ellos tendré que vivir sabe Dios cuánto tiempo y ellos serán los que me introduzcan en la convivencia y conocimiento de las gentes de Lobosandaus, de las que yo soy, desde ahora, vecino, aunque privilegiado a causa de la función docente y pública que aquí me trae.
Deséeme, por lo tanto, mucha suerte mi señor tío, a quien beso la mano con filial reverencia.
II
20 de septiembre
Señor tío:
Después de la mía anterior, y no esperando la respuesta de Ud., me apresuro a enviarle una segunda misiva desde Lobosandaus con el fin de relatarle un acontecimiento en grado sumo infortunado.
Hoy, de madrugada, los que primero se levantaron en el villar hallaron ahorcado en la rama de un cerezo, mediante nudo corredizo hecho con una soga, el cuerpo de un hombre de cincuenta años que resultó ser el del señor Nicasio Remuñán, capador de oficio y vecino de aquí al lado, de Lucenza. «Siempre llevaba espuela mexicana de plata y era hombre campante», me había dicho el criado viejo de la posada, de nombre Hixinio. Me impresionó lo sucedido porque, al día siguiente de mi llegada a Lobosandaus, tuve ocasión de verlo entrar al tal Nicasio en casa Aparecida con su gran sombrero de ala caída, zamarra hasta media pierna, desabrochada para dar permiso de lucimiento a la leontina con tres esterlinas del caballito tintineantes. Tenía una risa franca en la que relumbraba una abundante dentadura de oro y hablaba muy alto, como haciéndose anunciar por una corneta. Grandes mostachos pardos le adornaban la nariz como si llevara dos escobas contrapuestas debajo de la trompa roja y patatuda.
El caso es que el bueno del capador me resultó simpático. Tan pronto me extendió la mano, me clavó una mirada muy intensa y me dio la bienvenida a las tierras de Nigueiroá. «Por donde no pasó Jesucristo», dijo con un guiño de ojo que me pareció misterioso y algo así como un aviso de peligro.
Por otra parte, quiero que sepa que, según Ud. me ordenó, he acudido a la rectoral a visitar a don Plácido Mazaira. Le entregué su carta de presentación y, francamente, no me gustó la manera que tuvo de recibirme. Me pareció una persona fría y poco dada. No mira de frente y ni siquiera me mandó sentar ni me ofreció compartir con él el chocolate con roscón que tenía como merienda. Tampoco se interesó por la salud de Ud. De modo, señor tío, que si Ud. me lo permite, no daré ningún paso más de acercamiento hacia ese clérigo antipático que, evidentemente, no quiere tratos con personas desconocidas por muy sobrinas que éstas sean del señor Penitenciario de la Catedral de Ourense. Por otra parte, me ha dado la impresión de vivir muy aislado de las gentes de su parroquia.
Sin otro particular y a la espera de sus apreciadas noticias, le saluda con todo respeto.
III
5 de octubre
Querido tío:
Me llamó mucho la atención la coincidencia de que Ud. tuviese conocimiento del señor Remuñán. Sabía, eso sí, que él era entusiasta de los agrarios pero, como en esta tierra por no haber ni siquiera existe la institución consuetudinaria del foro, el abolicionismo carece casi por completo de relevancia pública y popular. Asimismo, ignoraba yo totalmente que Nicasio Remuñán fuera, como Ud. me enseña, un importante propagandista de las ideas solidarias y un amigo dilecto del señor abad de Beiro. Por supuesto, el saber que el infortunado capador había fascinado con su hablar jaranero las amenas reuniones gastronómicas y literarias a las que sé concurre regularmente Ud. en la compañía de don Antonio Rey Soto, de don Miguel Ferrín y de don Basilio Álvarez en la Pousa de Vilaseco, cedida para tan inocentes esparcimientos por doña Angelita Varela, me hizo sentir con una extraña intensidad el luctuoso acontecimiento, que parece haber sido calificado ya como suicidio por el Juez de Bande.
Qué quiere Ud. que le diga, señor tío, pero desde el día en que Nicasio Remuñán Flores murió ahorcado en la rama de un cerezo de los molinos de Lucenza, o sea Das Gándaras, en Lobosandaus todo se ha vuelto que si el capador por aquí, que si el capador por allá, que si el tío Nicasio era así, que si el tío Nicasio era asado, que parece que no haya otra conversación en casa Aparecida, donde yo hago toda la vida fuera de la escuela porque hace una semana que esto es una torrentera. Una lluvia cerrada, espesa, inmóvil como paño de luz lechosa que se pusiera ante los ojos, enturbia los días, y las noches son un arroyar de aguas parloteantes por los caminos, un ruido cambiante e idéntico a sí mismo de techos de pizarra y paja que lloran toda la soledad de este fin del mundo contra las piedras de las calzadas. Y a medida que voy sabiendo que el tío Nicasio era viudo sin hijos, que el señor Remuñán había venido de la parte de Pontevedra, de Poio, más exactamente, como oficial del herrador de Celanova, y que se había casado en Lucenza, a medida que me voy enterando por Ud. de la vida de él más allá de estas tierras esclavas, una rara sensación de peligro me viene una y otra vez al pecho, mientras se me representa la cara del difunto guiñándome el ojo en el día de mi llegada a éstas.
En la posada y tienda de Aparecida tienen una cocina de hierro con corredor de mármol alrededor donde se sientan los viajantes, cuando los hay, la gente que viene a la feria y, a diario, yo, naturalmente, para comer, cenar y demorarme, sobre todo por la noche, en parrafadas y conversaciones sin final. Allí luce mucho Clamoriñas, criada joven con cara de albaricoque que, con el pañuelo caído, deja brillar la cabeza, dorada como la mies, a la luz azulada del carburo y, mientras sorbe las berzas del caldo con la cuchara de madera, se ríe por lo bajo y comenta con chispas en los ojuelos que el viejo Hixinio tenía una querella, por ejemplo, con el difunto del tío Nicasio. Y el criado viejo de la casa, que había criado a Aparecida y a sus hermanos ya muertos o perdidos en Cuba o en el Norte, se pone a decir y contradecir con una sonrisa maliciosa de su boca sin dientes, por la que circulan migajas grandes y blandas de borona, que si esto y si lo otro. Y yo saco la conclusión de que sí, que efectivamente Nicasio Remuñán era un galanteador impenitente que no respetaba solteras ni casadas y que ya había tenido, en cierta ocasión, que pasar su tiempo en Portugal por asunto de la cosa prohibida de hacer por el sexto mandamiento y que ya el señor cura se había hartado de tirarle puntadas en misa. Eso sí, la mocedad le apreciaba, y lo cierto es que era siempre bienvenido en el filandón, donde destacaba improvisando cantares de desafío para entrar y allí era el primer danzarín de bolero y los lanceros que, como mi señor tío seguramente no ignora, son las melodías bailables que las gentes de este confín prefieren, al son de las panderetas, triángulos y sartenes. No puedo, sin embargo, dejar de decirle, mi señor tío, que una idea me está obsesionando. ¿Y si el capador Nicasio no se suicidó y fue asesinado por causa de sus malas costumbres con las mujeres?
Sin otro particular, se despide de Ud. su sobrino que lo ama.
IV
22 de octubre
Señor tío:
A la pregunta que Ud. me formula respecto al médico de aquí, Luís Lorenzo, he de responderle que se pasa mucho tiempo en Bande, que no concurre a las tertulias de casa Aparecida y que me parece hombre de ciudad y sumamente descontento de su destino en estos confines de la civilización. Apenas nos hemos cruzado el saludo unas cuantas veces. Eso sí, cuando fuimos presentados por el alcalde, que no sé si le he dicho que es Luís Pardao, el marido inútil y descolorido de la diligente Aparecida, Luís Lorenzo echó pie a tierra desde una yegua negra como el carbón, se sacó el bombín, se cuadró muy cortés y me tendió la mano al tiempo que me ofrecía su casa y sus servicios. «Soy médico interino y malamente me mantengo de las igualas», me dijo, con un frunce de asco en el hocico untuoso. Miró en torno y después encaró de frente a Pardao, como si desafiara una fuerza extraña y poderosa. No comprendí nada. Si me lo permite, señor tío, le diré que para mí el médico interino es un petimetre.
En cuanto a los pormenores de mi vida, ésta resulta de lo más simple. Voy de la escuela —allí disfruto, como Ud. sabe, de mi labor docente igual que otros gozan de los placeres prohibidos— a la posada, donde se cobija una divertida sociedad conversadora, mientras afuera, en el mundo, la lluvia no deja de caer estos días a turbiones violentos y feroces.
Y poco a poco me voy enterando de hechos relativos a la familia que me hospeda y que no me habían sido revelados al principio, si acaso por pudor escrupuloso. A saber, que Pardao y Aparecida tienen un hijo y una hija. El mayor, Turelo, o sea Artur, viaja continuamente por Portugal dedicado al negocio de compra de oro y plata y está casado con Dorinda, de la que no tiene hijos, y que es una espléndida mujer de cara morena y cuerpo abundante que a menudo pasa largas horas en casa de sus suegros, con los que se lleva bien. La hija, parece que más joven, está encamada en un lugar que yo, imprecisamente, sitúo en la parte sur de la casa. A pesar de la enfermedad que la retiene en el lecho, no tengo noticias de que Luís Lorenzo la visite nunca. Clamores me confió, con ojitos de cielo muy abiertos y un pasmo en la boca, que aquella joven tenía el cuerpo abierto. Le llaman Obdulia, a la encamada.
Sin otra cosa por hoy, pide a Ud. licencia su sobrino.
V
30 de octubre
Mi querido tío:
Por fin se ha retirado la lluvia y el cielo ha quedado limpio, azul hasta llegar a herir de pureza la vista de los ojos. La temperatura ha descendido vertiginosamente y con ella se me enfría el alma, señor tío. No tema, tío mío, por la posible carga de concupiscencia que sin duda Ud. percibió en mi mención, un poco adornada en exceso, quiero pensar, de Dorinda de Turelo. Puede creerme, sí, que de ella emana una armonía poderosa, como cuando nos sobrecoge la mole de una roca, pero nada más lejos de mí que una atracción sensual por tal mujer casada ni por ningún otro individuo de sexo femenino habitante en esta soledad que mata. El frío me congela las cisternas del deseo, de cualquier deseo. Me noto distante, ido; no podría decir triste. Del mismo modo que cada mañana amanece el sol sobre escarchas totales que hacen cristal blanco de las ramas desnudas de los abedules, cada día que pasa noto como si una odiosa y dura indiferencia se apoderase más y más de mi interior. Siento que la corriente de simpatía entre mis alumnos y yo se ha endurecido también. Hablo poco y me limito a escuchar las conversaciones que se enhebran y desenhebran hasta el infinito en la cocina de casa Aparecida. Y lo que es más curioso, señor tío, percibo que las gentes que me rodean y que yo frecuento están experimentando la misma evolución que yo. Sé, sin que hablen, lo que piensan, y cada vez me encuentro más lejos y siento más antipatía por Luís Lorenzo y por don Plácido Mazaira. Creo que ellos me pagan con la misma moneda.
No lo incomodo más con mi humor sombrío y le beso respetuosamente la mano.
VI
12 de noviembre
Mi respetado tío:
El país de Nigueiroá ya tiene la cara hosca del invierno. Ha llegado la nieve, a remolinos, en medio de lo gris, enterrándolo todo bajo los enormes copos. La nevada sobrevino, primero, tormentosa, con un viento glacial que cortaba la cara de la gente, de mañana. Los hombres entraban en casa Aparecida con las cejas y los bigotes encanecidos de nieve. Después, el viento, al atardecer, se apaciguó y el cielo, de sucio color, mandaba un resplandor tétrico sobre nosotros. Todo estaba cuajado de pálida premonición de cosas terribles: los losados, las hazas, los montes, parecían vibrar con una rara vida muerta dentro. Nunca había sentido Lobosandaus así de enajenado, y tuve miedo.
Algo me ocurrió, señor tío, justamente ayer, a raíz de la gran nevada. Ha de saber usted que la casa de Aparecida tiene un retrete de madera del que se sirven los huéspedes y los dueños de la casa, principalmente, pues los criados hacen sus necesidades, según he sabido, en el cagadero comunal situado entre unos peñascos detrás del muro de la era y, en caso de aprieto, en la cuadra de los cerdos.
Tuve yo urgencia de hacer del cuerpo y (disimúleme mi tío tan reiteradas insistencias escatológicas) me dirigí consecuentemente a la galería de atrás del último piso, en cuyo fondo se encuentra el retrete referido. Era media tarde, la nevada había parado en seco y el viento se había remansado en una hora de calma y temperatura soportable.
Fue entonces cuando sentí un escalofrío en la espalda. Una figura alta y delgada abría la puerta del retrete y avanzaba hacia mí por la galería. Tras los cristales, los tesos aguzados de la sierra de O Crasto me daban grima.
Me aparté a un lado con verdadero pavor, pánico diría incluso, señor tío. Me aparté para dejar paso a una mujer vestida de camisa blanca hasta los pies que se protegía del frío con un cobertor a rayas por la cabeza y los hombros. Me miró al pasar y pude ver su cara demacrada, los ojos oscuros que se encogían cercados por arrugas. Una sonrisa forzada me fue dirigida. Era Obdulia, la encamada.
Sin otro particular, se despide de Ud. su sobrino.
VII
15 de noviembre
Mi querido tío:
Acabo de recibir apreciada carta de Ud. en la que se muestra preocupado por mi estado de ánimo y trata muy amablemente de confortarme con el consejo de centrar mi atención en la labor pedagógica.
En verdad parece como si las pardas lejanías de jara y brezo, la severidad acerada de los techos de pizarra, el estremecedor nimbo de humildad y vapor de pobreza que recubre cobertizos, casas y hórreos cubiertos con la paja oscura y mojada de los inviernos, la pequeñez ruin de los perros, del ganado e incluso de las personas de aquí, todo, todo, me hubiera incorporado, enteramente, a su mediocridad infinita. Veo yo la gente de por aquí intensamente pálida y advierto en cada rostro unos ojos redondos, grandes y prominentes, vacunos diría yo inclusivamente, que los hacen parecer familiares. Ojos que aún parecen mayores en los rostros globulosos de los carboneros y pastores de A Fraga de Mundil, que bajan de la Serra do Crasto con un aspecto inquietante de gnomos enigmáticos y malévolos, en los días de feria grande. Los mismos ojos que hacen girar en el vacío los niños distraídos de mi escuela, de manos maltratadas por los sabañones, incapaces de abstracción y atrofiados por las parvas de aguardiente que les suministran las madres cada mañana.
Al cruzarme con don Plácido o con Luís Lorenzo, ellos bajan la cabeza y, después de dirigirme un furtivo saludo, aceleran el paso y yo sé que rechazan mi trato con la misma intensidad que yo el suyo. Me consideran como un aldeano más de Lobosandaus.
Ahora sí, hay una persona en quien no encuentro los ojos de vaca que parecen conferir un aire de familia a los habitantes de este lugar maldito. Me gustaría precisar que la tal es Dorinda, cuyo cuerpo desprende, para mí, resplandores de simplicidad salutífera y reconfortante.
Le besa la mano benefactora, su sobrino.