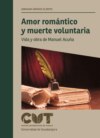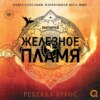Loe raamatut: «Amor romántico y muerte voluntaria»




Amor romántico y muerte voluntaria. Vida y obra de Manuel Acuña
se terminó de editar en junio de 2020 en las oficinas de la Editorial Universidad de Guadalajara, José Bonifacio Andrada 2679, Lomas de Guevara, 44657. Guadalajara, Jalisco.
En la formación de este libro se utilizaron las familias tipográficas Minion Pro, diseñada por Robert Slimbach, y Ronnia, diseñada por Veronika Burian y José Scaglione.
Para mis hijas, Lizeth y Andrea,
poesía y café con leche todos los días, ¡qué alegría!
¿No arderá eternamente la víctima secreta del amor?
Novalis
Índice
Presentación. El mito romántico
Capítulo 1. ¿Una muerte romántica?
Capítulo 2. Un suicidio de a dos
Capítulo 3. Un viaje sin retorno
Capítulo 4. “Y en medio de nosotros, mi madre como un dios”
Epílogo. Al final: Manuel Acuña, nombre de poeta
Referencias
Semblanza
 Presentación. El mito romántico
Presentación. El mito romántico
Nocturno
A Rosario
I
¡Pues bien!, yo necesito decirte que te adoro,
decirte que te quiero con todo el corazón;
que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro,
que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro
te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión.
II
Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días
estoy enfermo y pálido de tanto no dormir;
que ya se han muerto todas las esperanzas mías,
que están mis noches negras, tan negras y sombrías,
que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir.
III
De noche cuando pongo mis sienes en la almohada
y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver,
camino mucho, mucho, y al fin de la jornada
las formas de mi madre se pierden en la nada
y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer.
IV
Comprendo que tus besos jamás han de ser míos,
comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás;
y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos
bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos,
y en vez de amarte menos te quiero mucho más.
V
A veces pienso en darte mi eterna despedida,
borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión;
mas si es en vano todo y el alma no te olvida,
¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida,
qué quieres tú que yo haga con este corazón?
VI
Y luego que ya estaba concluido tu santuario,
tu lámpara encendida, tu velo en el altar;
el sol de la mañana detrás del campanario,
chispeando las antorchas, humeando el incensario,
¡y abierta allá a lo lejos la puerta del hogar…!
VII
¡Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo,
los dos unidos siempre y amándonos los dos;
tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho,
los dos una sola alma, los dos un solo pecho,
y en medio de nosotros, mi madre como un dios!
VIII
¡Figúrate qué hermosas las horas de esa vida!
¡Qué dulce y bello el viaje por una tierra así!
Y yo soñaba en eso, mi santa prometida,
y al delirar en eso con la alma estremecida,
pensaba yo en ser bueno, por ti, nomás por ti.
IX
¡Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño,
mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer;
bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño,
sino en amarte mucho bajo el hogar risueño
que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer!
X
Esa era mi esperanza… mas ya que a sus fulgores
se opone el hondo abismo que existe entre los dos,
¡adiós por la vez última, amor de mis amores;
la luz de las tinieblas, la esencia de mis flores;
mi lira de poeta, mi juventud, adiós!
(Acuña, 1949: 190-192.)
Este es el último lamento, el adiós a todo lo que el poeta amó —el amor de sus amores, la luz de sus tinieblas, la esencia de sus flores, su lira de poeta, su juventud—; es una despedida sin declamación ni simulaciones. Meses después de haber escrito el “Nocturno”¸ Manuel Acuña decidió morir: ingirió dos dracmas de cianuro el 6 de diciembre de 1873. Con mano firme dejó una nota exculpatoria: “Lo de menos era entrar en detalles sobre la causa de mi muerte, pero no creo que le importe a ninguno; basta con saber que nadie más que yo mismo es el culpable” (Acuña, 2004: 379).
El suicidio fue un escándalo en México, y la noticia se propagó por América, Francia, España y Argentina, país en el que se le compuso un tango. En ese tiempo se consideró como única culpable a Rosario de la Peña, mujer a quien le dedicó el poema “Nocturno”. Manuel Altamirano, poco tiempo después de la muerte del poeta, llegó de improviso a la casa de Rosario diciéndole: “Rosario, ¿qué has hecho? ¡Acuña se ha matado por ti!”. Se especularon traiciones por parte de Rosario. Ella protestó, dio explicaciones. Todo fue inútil. El mito se hizo indestructible. Rosario tuvo la gloria que Manuel ambicionó. Gracias al sacrificio del poeta suicida, ella pasó a la historia como “Rosario la de Acuña”.
¿Morir de amor? Esta es una interrogante que el “Nocturno” y la muerte de Manuel Acuña formulan. El amor que encuentra su realización en la muerte es un enigma que ha intrigado a teólogos, poetas, filósofos, artistas. La unión de los amantes en la comunión del ser absoluto de la muerte es un tema común en la literatura romántica. La muerte se confunde con eros cuando se considera que el amor es un estado de fusión sin dolor, un estado de cohesión con el otro, en el que cesa la búsqueda y la actividad de representación. La muerte aparece como la posibilidad de suprimir el sufrimiento, anular el deseo y extinguir el principio de individuación (Schopenhauer, 2009), por eso la muerte puede constituirse en un objeto de amor. El amor desgraciado y la muerte por amor es el leitmotiv de la poesía de los trovadores y de un tipo de literatura romántica. Ante ello, el psicoanálisis no podría quedarse callado. ¿Cómo es que el amor puede llegar a matar? ¿Vale la pena morir por otra cosa que no sea de amor? ¿Cómo es que ese eros que “cohesiona todo lo viviente” (Freud, 2000, AE XVIII: 49) aguarda en sí la propia muerte?
En este libro se realiza una exploración psicoanalítica de una pasión de Occidente: la vivencia intensa de un amor desgraciado cuyo destino es la muerte de los amantes. Tristán e Isolda, Romeo y Julieta son ejemplos de este mito que realiza el amor en la muerte. El amor romántico es una pasión que desemboca en la muerte: “Desde el deseo hasta la muerte a través de la pasión, tal es el camino del romanticismo”, dice Denis de Rougemont (2001: 241). La concepción de un amor que se legitima con la muerte del amante es un tema que se hizo popular en el romanticismo alemán. Las cartas del joven Werther —escritas por Goethe— ejercieron una fuerte influencia, se trata de una historia epistolar en la que el amante se suicida por un amor no correspondido. En México el mito del amor romántico alcanzó una de sus cúspides con la muerte de Manuel Acuña. En este trabajo se realiza una interpretación psicoanalítica de este tipo de mitos (en el que el amante muere voluntariamente por amor), y para lograrlo se toma el caso de Manuel Acuña.
En este trabajo de investigación se utiliza el método psicoanalítico para explicar las relaciones entre amor y muerte en la literatura romántica. Jean Allouch (1994: 64) dice que “el método [psicoanalítico] se inventa poniéndose en práctica a propósito de un caso. El hacer saber del método es también y en principio el de un caso”. El psicoanálisis no puede acercarse al acto suicida por medio de la prevención, el juicio moral, el castigo o la amenaza, sino que es necesario darle escucha al guion simbólico que se presenta en un caso. La producción del saber del método psicoanalítico emana de la situación clínica singular que procede en la particularidad del caso. El paradigma es el caso. Analizando cada caso en su singularidad, se puede preguntar por qué una persona (y no otra) ha podido superar la pulsión de vivir “de intensidad tan extraordinaria” (Freud, 2000, AE XI: 232). El psicoanálisis solamente puede descifrar las motivaciones inconscientes de la muerte voluntaria tomando un caso que, en su unicidad, tenga un valor de producción de saber.
El psicoanalista no debe revelar lo que sus pacientes le han confiado, por eso no puede exponer casos de su práctica clínica para investigar y transmitir el saber. El límite del método psicoanalítico es el secreto profesional: “la función de secretario, al igual que la del psicoanalista, comporta el acto de callarse y de ser, pues, una tumba, como tan justamente lo dice esta expresión francesa”, expresa Allouch (1994: 68). Para no violar el secreto, el psicoanálisis debe producir saber clínico a partir de un sesgo fallido que pueda validarse por el respeto a la ética de la confiabilidad. La fábrica de caso es un método que alude a la construcción de un caso en el cual se produce un sujeto que no es un paciente recostado en un diván. Se utiliza material de dominio público para construir un sujeto que pertenece a otra época, y así poder discutir cuestiones de interés clínico sin revelar el secreto confiado en el diván.
La fábrica de caso es un método clásico en el psicoanálisis. Para la producción de un saber que no se deslinde del fundamento clínico, Freud hizo uso de este método para estudiar el delirio de Daniel Paul Schreber, quien no fue su paciente. Para elaborar sus “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente” (Freud, 1911), el fundador del psicoanálisis se ocupó del testimonio escrito para producir un saber que se desprende de un caso singular y que puede ser importante para la teoría psicoanalítica. Por su parte, Lacan se ocupó de este método en el análisis del crimen cometido por las hermanas Papin, que aparece en un anexo de su tesis doctoral. En varios de sus seminarios se refirió a diferentes producciones literarias (por ejemplo: Edipo, Antígona y Hamlet) para obtener consecuencias clínicas de estas. En algunos casos, por ejemplo con Gide, Sade y Duras, Lacan realizó importantes puntualizaciones sobre la relación del autor con su obra. En el seminario “El Sínthoma” (1974), la escritura de Joyce fue el centro del análisis de Lacan para dar cuenta del síntoma como anudamiento de lo real, lo simbólico y lo imaginario. La literatura y la construcción de casos clínicos es un método válido en psicoanálisis para producir un saber sobre el sujeto.
La fábrica de caso no se lleva a cabo en la teoría de la representación diagnóstica, en donde habría un personaje histórico al cual se le analiza. Afirmar junto con Lacan que “el inconsciente es el discurso del Otro” implica señalar que el inconsciente no se encuentra en un interior que se está por pronunciar. Según Lacan, no hay un sujeto dado de antemano, no hay una unidad interior que preexista a la otredad. El lenguaje es una condición del inconsciente y no al revés. La subjetividad se encuentra en la alteridad del lenguaje, lo subjetivo no se encuentra del lado de quien habla sino en la exterioridad del significante. Tomando nota del decir textual del caso, una fábrica de caso es un artificio en el que se produce un sujeto que está soportado por el significante y las interrogantes que el caso suscita. A partir de la fábrica de caso es posible mostrar —o no— ciertas aristas clínicas que pueden aportar un saber a la teoría. La fabricación abre la posibilidad de tomar un caso desde el sesgo clínico sin exponer lo confiado y lo sucedido en un psicoanálisis.
En la fabricación de un caso se dispone de un decir textual, de tal forma que la construcción debe realizarse a partir de un entretejido de documentos y fuentes primarias, mediante las cuales se le da voz a aquel que ha dejado su testimonio. El psicoanalista se comporta como un secretario, porque está ahí para recibir un testimonio de forma textual, para dejar hablar a los textos, tomar el relato al pie de la letra y evitar agregar significados apresurados: “El secretario es la lengua de su amo”, decía Maquiavelo (citado por Allouch, 1994: 37). Generando preguntas, planteando problemas en el discurrir de la palabra, el psicoanalista se ubica en la función de secretario: toma nota —al pie de la letra— de los discursos con los que cada caso cuenta. Lacan así lo propone en el seminario sobre las psicosis:
Aparentemente nos contentaremos con hacer de secretarios del alienado. Habitualmente se emplea esta expresión para reprochar a los alienistas su impotencia. Pues bien, no sólo nos haremos sus secretarios, sino que tomaremos el relato al pie de la letra; precisamente lo que siempre se consideró que debía evitarse (Lacan, 2000: 295-296).
Tal como lo demuestra la cita anterior, el método psicoanalítico de Lacan se funda en tomar literalmente el discurso del sujeto. Aunque se auxilia del método historiográfico, no se reduce a este: no se trata de dar testimonio de lo pasado, sino de servir de escriba a la especificidad de la singularidad del sujeto interrogado. A propósito, Lacan (2004a: 26) dice: “Se trata de la aprensión de un caso singular. En ello radica el valor de cada uno de sus cinco grandes psicoanálisis. El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad”.
La fábrica de un caso debe fundamentarse siempre en un extremo respeto a la literalidad de los elementos disponibles, con cuidado de no traspasar los límites en la exacerbación de significados que podría plantear el investigador. La fábrica de caso tiene valor clínico en psicoanálisis, porque aporta conocimientos desde la especificidad de un testimonio singular.
En este libro interesa darle voz al acto suicida en la singularidad de un caso que pueda ofrecer una enseñanza sobre el mito del amor romántico, por eso se toma el caso de Manuel Acuña, ya que ofrece varias ventajas para su estudio: Manuel Acuña es un poeta de habla hispana cuya vida se desarrolló en México; el testimonio que su literatura ha dejado es importante para la historia de las letras mexicanas, el impacto social que tuvo su muerte forma parte de la historia cultural de México. Los discursos que su suicidio produjo han creado un mito sobre las relaciones entre el amor y la muerte, que necesitan ser reflexionadas a la luz del análisis del amor puro.
Un caso en fabricación se construye a través de sus fuentes. En esta investigación se consideran estas fuentes de primera mano: la producción literaria —poemas y obra dramática— del poeta, las cartas publicadas que Acuña envió a sus familiares y conocidos y una entrevista publicada en El Monitor Republicano en noviembre de 1873 poco antes de su fallecimiento, y que volvió a salir en prensa escrita a través de la revista Siempre! (septiembre, 1999) con pretexto de la conmemoración del poeta a 150 años de su muerte. También se consideran fuentes de segunda mano, como las biografías que se han hecho sobre el autor, testimonios que han dejado sus amigos íntimos y cuatro entrevistas realizadas a Rosario de la Peña, mujer de la que se enamoró el poeta. El fundamento de esta fábrica de caso son las fuentes primarias. Por respeto a la literalidad del decir del poeta, es necesario transcribir de forma completa sus poemas. Las fuentes secundarias sólo se utilizan para contextualizar el momento social e histórico en el que se desarrollan los acontecimientos de la vida del poeta y para dar lugar al discurso producido por su muerte.
El propósito de la presente investigación no es la aportación de conclusiones definitivas sobre las causas del suicidio de Manuel Acuña, sino la consideración de un caso específico para desplegar las relaciones entre amor y muerte en la literatura romántica en México. De tal manera que no se cierran las preguntas que abre el caso —ya sea por medio del diagnóstico, la imposición de un saber teórico sobre este o el apuntalamiento de razones primeras que pretendan ser las últimas— con una comprensión apresurada del problema. En este sentido, este trabajo no es un psicoanálisis aplicado que consista en la “aplicación de conocimientos psicológicos a temas del arte y la literatura, la historia de la cultura y de la religión, y campos análogos”, según la definición de Freud (2000, AE IX: 225). El objetivo de esta investigación no es “aplicarle” un diagnóstico o términos psicoanalíticos a la obra y muerte de Manuel Acuña, sino considerar su testimonio en lo que podría ayudar a dilucidar las relaciones entre amor y muerte en la literatura romántica.
Mediante el método psicoanalítico de caso, en este libro se investiga una concepción del amor que se expandió en el romanticismo. El amor romántico postula la idea de un amor que se purifica con el sufrimiento y la muerte. En Amor y Occidente, Denis de Rougemont realiza una descripción de la pasión amorosa que provoca su propia desgracia; esta pasión encuentra en la muerte la realización del ideal amoroso. Según este escritor suizo, en Occidente se expandió un gusto por la desgracia amorosa, una pasión sufriente que se desarrolla en la literatura y las artes románticas:
Amor y muerte, amor mortal: si esto no es toda la poesía, es por lo menos todo lo que hay de popular, de universalmente conmovedor en nuestras literaturas, y en nuestras más viejas leyendas, y en nuestras más bellas canciones. El amor dichoso no tiene historia. Sólo pueden existir novelas del amor mortal, es decir, del amor amenazado y condenado por la vida misma. Lo que exalta el lirismo occidental no es el placer de los sentidos, ni la paz fecunda de una pareja. No es el amor logrado. Es la pasión de amor. Y pasión significa sufrimiento. He ahí el hecho fundamental (Rougemont, 2001: 15).
La pasión amorosa es un camino que comienza con el deseo (descrito en muchas ocasiones como un flechazo, el consumo de un filtro o la visión de una escena), el sufrimiento frente a los obstáculos internos y externos (la etapa propiamente de sufrimiento), hasta la muerte (el fallecimiento puede ser de ambos amantes o de uno solo). Este libro tiene como objetivo abrir un espacio de lectura psicoanalítica con respecto a un caso de la literatura mexicana en el que se hace patente la versión romántica de este mito de amor desgraciado y mortífero. Ya que “Freud propone abordar cada caso nuevo como si fuera el primero” (Allouch, 1994: 44), los términos y elementos conceptuales psicoanalíticos no serán el tema fundamental de este texto, sino el discurso del poeta. Solamente es posible comprender la especificidad de la muerte de Manuel Acuña si se toma el caso en la diferencia que plantea respecto de la teoría. En el escrito “Variantes de la cura-tipo”, Lacan (1998: 344) dice:
El psicoanálisis es una práctica subordinada por vocación a lo más particular del sujeto, y Freud pone en ello el acento hasta el punto de decir que la ciencia analítica debe volver a ponerse en tela de juicio en el análisis de cada caso.
Al resaltar la singularidad de la vida y obra de Manuel Acuña, en este libro se toma el caso con base en el fundamento que Lacan propone para la clínica psicoanalítica: se otorga valor fundamental al significante y a la estructura del discurso. El punto de partida es este: escuchar lo que el caso dice en el transcurrir de la cadena significante, evitando partir de un saber a priori. El método consiste en atender lo que el caso efectivamente dice. No se utilizan los conceptos psicoanalíticos para no caer en las suposiciones de lo que el caso “quiso decir”. El método que se sigue es atender el decir textual de los significantes en atención a la estructura que el caso mismo propone.
Este libro es resultado de una investigación sobre el amor romántico que puede ser importante para la crítica literaria interesada en la obra de Manuel Acuña.
 Capítulo 1. ¿Una muerte romántica?
Capítulo 1. ¿Una muerte romántica?
Sábado 6 de diciembre de 1873
Aquel frío viernes 5 de diciembre de 1873 Manuel Acuña se había hecho acompañar por su amigo Juan de Dios Peza. Manuel iba, como de costumbre, con su chaqueta negra de largos faldones, brillosa y desgastada por el uso. Caminaba de forma torpe, pero deprisa. Su hablar era algo dificultoso. Juan de Dios Peza (1966: 67) lo recuerda así:
Un hombre triste en el fondo, pero jovial y punzante en sus frases, sensible como un niño y leal como un caballero antiguo, le atormentaban los dolores ajenos y nadie era más activo que él para visitar y atender al amigo enfermo y pobre […] Delgado de contextura, con la frente limpia y tersa, sobre la cual se alzaba rebelde el oscuro cabello echado hacia atrás y que parecía no tener otro peine que la mano indolente que solía mecerlo; cejas arqueadas, espesas y negras; ojos grandes y salientes como si escaparan de las órbitas; nariz pequeña y afilada; boca chica, de labio inferior grueso y caído, ornada por un bigote recortado en los extremos; barba aguzada y con hoyuelo.
Los dos amigos habían estado un rato en la fonda del Callejón de Arquillo, donde al poeta le gustaba asistir para sentarse cerca de una pintura que representaba a Francesca da Rímini. Después de comer, salieron y se dirigieron a la Alameda. Los dos amigos admiraban y seguían a Victor Hugo. Esa tarde leían Les feuilles de l’Automne. Cuando una de las hojas secas cayó al suelo, Manuel señaló un capítulo del libro diciéndole: “Mira, una ráfaga helada la arrebató del tronco antes de tiempo” (Peza, 1966: 68). Juan de Dios guardó la hoja en el capítulo como recuerdo y separador. Manuel recitó de memoria su poema “La génesis de mi vida”, composición que se extravió. Luego le dictó un soneto titulado “A un arroyo, a mi hermano Juan de Dios Peza”. Ese fue el último poema que Acuña compuso. Cuando caía el sol, dejaron la Alameda y se dirigieron a la calle de Santa Isabel número 10, casa de Rosario de la Peña. Se despidieron. Manuel le dijo que lo esperaba en su cuarto al día siguiente a la una de la tarde, si no llegaba se iría sin despedirse:
— Mañana, a la una en punto, te espero sin falta.
— ¿En punto? —le pregunté.
— Si tardas un minuto más…
— ¿Qué me sucederá?
— Que me iré sin verte.
— ¿Te irás a dónde?
— Estoy de viaje… sí, de viaje, lo sabrás pronto (Peza, 1966: 69).
¿Qué habrá querido decir el poeta con eso de que se iba de viaje? Tal vez se iría a Toluca, lugar donde lo conocían; tal vez había adelantado el viaje prometido a su madre, a quien visitaría en enero o febrero; tal vez haría un viaje por los alrededores de la ciudad. “¿A dónde se iba Manuel? ¿Cómo es que Manuel se iría de viaje si no contaba con dinero?”, se preguntaba Peza con preocupación.
En los últimos meses, Manuel Acuña se veía inquieto, solitario y tenso. Campos (1999) describe el estado del poeta de este modo:
En enero, incluso un amigo suyo, un joven abogado saltillense, Espinosa, les había advertido del difícil estado en que lo vio. No había nadie conocido que no comentara el estado de tensión, de fiebre continua, en el cual se hallaba, haciendo excesos en todo: lectura, escritura, desveladas, presentaciones públicas, organización de tertulias. Para trabajar, Manuel bebía a ciegas decenas de tazas de café. Parecía tener una batalla a muerte contra quién sabe qué y quién sabe quién y las huellas del esfuerzo y del agotamiento eran cada vez más visibles en su rostro.
La noche del 5 de diciembre de 1973, Manuel entró a la casa donde vivía Rosario. En cuanto a lo sucedido, ella afirma:
La víspera de su muerte llegó como de costumbre a la casa. Estuvimos charlando largamente y al fin se despidió de mi madre, habiendo yo salido a acompañarlo hasta la puerta. Ahí, al estrechar mi mano, puso en la mía una carta y se marchó. Cuando estuve sola en mi recámara la leí. Se despedía de mí para siempre y terminaba rogándome que le pidiera a mi madre que lo perdonara, pues que él la veneraba como a la suya propia. No pensé ni por un momento que hubiera tomado la fatal resolución de arrancarse la vida y atribuí aquello a una de sus acostumbradas violencias, en que hubiera decidido únicamente no volver a pisar las puertas de mi casa. Tan fue así, que a la mañana siguiente estuve esperando que pasara a saludarme, como era su costumbre, al volver de su práctica en el Hospital de San Andrés, y al ver que no llegaba me dije para mis adentros: Ya volverá cuando menos lo espere. Y me fui a comer tranquilamente (Rosario de la Peña en entrevista con Núñez y Domínguez, compilada en Campos, 2001: 74-78).
Rosario nunca mostró la carta que esa noche le dio Acuña, pues afirmaba que era algo tan íntimo que se juró a sí misma que sólo sus ojos la verían. Aquella noche, después de la visita a Rosario, Manuel —cuenta Peza— llegó tarde a su dormitorio en la Escuela de Medicina. Rompió y quemó muchos papeles que tenía guardados. Escribió varias cartas listadas de negro, una para su madre, otra para Antonio Cuéllar, otra para Gerardo Silva y dos más para unas amigas íntimas. Al día siguiente se levantó tarde, arregló su habitación, después fue al baño. Volvió a su cuarto a las doce. Salió después a los corredores. Estuvo conversando con algunos compañeros, y cerca de las doce y media volvió a entrar en su cuarto. Juan de Dios Peza llegó a visitarlo a la una y minutos, ya que un amigo lo detuvo en la puerta de la escuela. Al entrar a la habitación número 13 de la Escuela de Medicina, encontró sobre la mesa de noche una bujía encendida y a Manuel Acuña tendido en su cama “con la expresión natural de quien duerme” (Peza, 1966: 70). Guiado por un extraño presentimiento tocó su frente y la encontró tibia. Al alzar uno de sus ojos, la expresión de la pupila lo aterró. Junto a la vela se encontraba un vaso que sujetaba el último escrito del poeta: “Lo de menos era entrar en detalles sobre la causa de mi muerte, pero no creo que importe a ninguno; basta con saber que nadie más que yo es el culpable”.
Aturdido y loco, Peza salió del cuarto a pedir ayuda. Encontró a Oribe, Villamil y Vargas que conversaban en una habitación vecina. Todos se precipitaron al cuarto de Acuña. Oribe le dio respiración de boca a boca y se desvaneció intoxicado por la alta dosis de cianuro de potasio que el poeta había bebido: “Acuña había apurado cerca de dos dracmas de esa substancia” (Peza, 1966: 70), tóxico que actúa de forma rápida y letal.
Las reacciones del mundo literario sobre el suicidio de Acuña fueron de gran lamentación y tristeza: había muerto un hombre con un futuro prometedor en las letras. Los amigos del poeta se sintieron enfermos de pesar al saber la triste noticia. Su cuerpo fue embalsamado. Para no mutilar el cadáver, con una bomba exofagiana se extrajo el veneno que había ingerido. En la ex-capilla de la Escuela de Medicina estuvo tendido, y fue velado por los alumnos de la carrera. El cuerpo estuvo expuesto al público, que durante cuatro días desfiló ante el cadáver, llevando coronas y ramos de flores. El día miércoles 10 de diciembre de 1873 fue el entierro. Lo llevaron al Cementerio del Campo Florido. Los amigos, los conocidos, los hombres más importantes de aquel entonces, sus profesores, la bohemia, todos acompañaron al poeta. En una tribuna improvisada en el cementerio hablaron los alumnos de la Escuela de Medicina, representantes de la Sociedad Filoiátrica, otros en nombre del Liceo Hidalgo, la sociedad El Porvenir, integrantes de la Sociedad Literaria La Concordia, poetas, profesores, amigos. Justo Sierra selló la tumba y el entierro de esa mañana con las siguientes palabras:
¡Palmas, triunfos, laureles, dulce aurora
de un porvenir feliz, todo en una hora
de soledad y hastío
cambiaste por el triste
derecho de morir, hermano mío!
(Citado en Peza, 1966: 73.)
Vida y obra de Manuel Acuña
Manuel Acuña nació en Saltillo, Coahuila, el 27 de agosto de 1849, en la casa número 218 de lo que hoy es la calle de Allende. Sus padres, que contaban con bajos recursos, se habían casado dos años antes. Aunque parece que el poeta fue el segundo de doce hijos que tuviera la pareja, los datos biográficos ya no son tan claros cuando, en la entrevista que le realizaron a Manuel Acuña en noviembre de 1873, él mencionó lo siguiente: “Como sabe, yo soy de Saltillo, donde nací el 27 de agosto de 1849. Mi familia es numerosa y pobre. Yo soy el segundo de nueve hijos” (Acuña, 1999: 61). Es enigmático que Manuel Acuña haya dicho que es el segundo de nueve hijos, cuando realmente fueron doce los que tuvo la pareja.
Existe también una confusión sobre el día del nacimiento de Manuel Acuña. Él fue bautizado el 28 de agosto de 1849, y en la fe de bautizo se lee:
En esta Iglesia parroquial de Santiago de Saltillo, en veintiocho de agosto de mil ochocientos cuarenta y nueve, yo el infrascrito teniente de cura, José Manuel Flores, bauticé solemnemente, y puse los Santos óleos y Sagrado Carisma y por nombre Manuel a un niño de tres días de nacido, hijo de Dn. Francisco Acuña, y de Doña María del Refugio Narro (Caffarel, 1999: 7).
En el acta se señala que Manuel Acuña tenía tres días de nacido, lo cual indica que su nacimiento fue el 25 de agosto y no el 27 como se afirma que realmente sucedió, error que —pasados los años— disiparía el propio Acuña. En el acta sólo se señala que le han puesto por nombre sólo Manuel; no obstante, hay autores como Rebeca Vera Vera que afirman que el poeta llevaba también por nombre Ignacio, como lo atestigua su firma en un poema titulado “Pobre flor”, publicado en los Ensayos y sellado con las iniciales I. A., “equivalente a Ignacio Acuña, nombre poco conocido del poeta suicida” (Vera, 1968: 16). Sin embargo, no hay ninguna otra evidencia que confirme ese segundo nombre del poeta.
Conforme fue creciendo se iba desarrollando en Manuel Acuña una “rara sensibilidad”, según confiesa su hermana Dolores: Manuel Acuña sentía raros estremecimientos, inquietudes, desazones. Luego de haber aprendido las primeras letras en el hogar paterno, ingresó al colegio público en 1859, único de la localidad dedicado a la enseñanza superior.