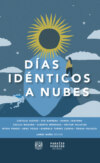Loe raamatut: «Principio de incertidumbre»

Pero ¿quién me dará la respuesta jamás usada? Alguna palabra que me ampare del viento, alguna verdad pequeña en que sentarme y desde la cual vivirme, alguna frase solamente mía que yo abrace cada noche, en la que me reconozca en la que me exista…
ALEJANDRA PIZARNIK
PRIMERA PARTE
1
Marta se sienta en el sillón de hule espuma y aspira el aroma combinado con el tabaco. Olor a su hermano. Mira la cajetilla abierta sobre la mesa improvisada que Ulises nunca pintó. Cien metros, dice el enorme carrete al centro de la sala. ¿Cien metros de qué? Cien metros de alfombra, cien metros de alambre, de cable, cien metros de soga. Cien metros a un lado de la cajetilla y un código escrito con un crayón azul. «¿Qué significa, Ulises?». «Nada». «¿Y por qué no la pintas?». «Así me gusta». «Te traigo un litro de pintura, ni que costara tanto». «Así está bien».
Enciende otro cigarro. Suena el teléfono y va hacia la cocineta. Siente la bocina pegajosa sobre el cachete. Tiene la frente húmeda.
—¿Por qué no me contestas?
—Es la primera vez que timbra, Raúl.
—No va a llegar, Marta.
Recarga los codos en la barra plastificada, fría. Toca las manchas color café cerca de la orilla y recuesta su cigarro sobre una, como un eco de los que su hermano puso ahí. Lo mira consumirse.
—Todavía no es hora.
—¿Sabes qué hora es?
—Voy a esperarlo, Raúl.
—¿Qué hora es?
Levanta la vista hacia la puerta de la única alacena. Sabe que detrás del café está el reloj despertador de Ulises. No quiere sacarlo. Cierra los ojos, ¿hace cuánto fue que chilló la tubería de vapor? Mira el camino de tubos en el techo. No se acuerda.
—Las siete y media, Marta.
—Debe haberse retrasado la presentación, no tarda.
Raúl se queda callado. Ella siente que el cabello se le pega a la nuca, a la frente. Apoya la bocina en el hombro para usar las dos manos y hacerse una coleta, apretando los dedos. Anoche había besado a Raúl en el cuello y él solo había dicho: «ya no quiero que huelas a cloro, Marta».
—¿Marta?
—Te llamo si no llega.
Cuelga. El tabaco del cigarro ha terminado por convertirse en un cadáver largo y gris. Como tú, hermano. Extiende la mano hasta la manija de la alacena y abre. Escucha el sonido del segundero y con las dos manos vuelve a agitarse el pelo. Pega la nariz al hombro y aspira. No percibe el olor a químico de alberca en su piel, pero sabe que está ahí. El segundero en la alacena tac, tac, tac, tac. Observa las tuberías del techo. «Esto es casi un cuarto, Ulises, ¿estás seguro que no quieres pasar tu día libre en mi departamento?». Tac, tac, tac, tac. ¿Y si el sonido goteara desde los codos de metal, justo arriba del carrete de cien metros? Tac, tac, tac. La imagen de los bloques de cemento que separan el techo de la alberca. Tac, tac. Los azulejos partiéndose y las toneladas de agua rompiendo la viga sobre ella. Tac. Cierra la alacena de un golpe.
«Finge que estamos en un barco». «Mejor hay que salir, hermano, ¿no sientes como si estuvieras enterrado aquí abajo?». La luz fluorescente que alguien colocó en la pared, por falta de espacio en el techo, baja de intensidad por un momento. Las calderas en el pasillo de afuera empiezan a hacer ese ruido de motor agudo. Más que un barco, el departamento siempre le ha dado la sensación de submarino. «El Nautilus que nunca se mueve, hermana». Camina por el pasillo estrecho y vuelve a entrar a la recámara. El camarote. Desde el marco de la puerta contempla el escenario que ha compuesto para Gilberto Camarena: la mesa de plástico blanco con los cuadernos de Ulises acomodados a propósito en fajos descompuestos. Un intento por reproducir el desorden de las sábanas sobre el catre, un desorden natural a su hermano. Marta se acerca y vuelve a jalar la cadena de la lámpara de escritorio, que enciende y apaga. Se quita un mechón húmedo de la frente y busca en los bolsillos de sus jeans una liga. Sus dedos delgados hurgan hasta encontrarla y luego peinan su cabello negro hacia atrás para atarlo de una vez. Ya volverá a soltarlo cuando llegue Gilberto. Se toca la cara, suspira con las manos sobre las mejillas y da un paso atrás. Siente el catre detrás de su pierna. ¿Era tan pequeño el cuarto cuando Ulises vivía? «No necesito más». «Si tanto te gusta esto de las calderas al menos pudieras trabajar para un deportivo grande, no sé, alguien que te ofreciera un espacio más digno». «¿Digno de qué?».
Se recuesta sobre el catre. Ulises niño, jugando a ser un monstruo escondido entre las cobijas, hace que apriete los párpados y se ponga de pie otra vez. «Ya duérmete, Ulises. Duérmete o voy a llamar a mamá».
Se talla los ojos. Entreabre los dedos y vuelve a ver la mesa, los estantes de libros. George Orwell, Julio Verne, Mary Shelley, Borges, Bioy Casares. Nada de Física, solo ficción. Y ficción vieja. «¿Qué pasó con tus libros?». «Ahí están». «No, los de la carrera». «Los doné a una biblioteca, ¿qué trajiste de comer hoy?», apretando el asa de la bolsa con los topers de comida, como si quisiera aventarla al suelo.
La primera vez que entró al departamento, después del funeral de Ulises, abrió el refrigerador para tirar la comida echada a perder. Se quedó observando el refrigerador vacío hasta que Raúl la abrazó. Ulises lo había limpiado todo antes. Incluso barrido y trapeado. Sus cosas estaban en cajas rotuladas: libros, sábanas, cocina, baño. Todo empacado salvo el despertador, escondido en su rincón. «Nos da mucha pena su pérdida, pero necesitamos el espacio desocupado para el nuevo técnico en una semana, ¿será suficiente?». La gerente del club evitando mirar las cajas cuando dijo que necesitaba dos. «¿Dos semanas?». «Sí». Sin soltar el paquete envuelto en papel manila que había sido rotulado con su nombre: Marta. «Dos semanas, por favor». «Si no le molesta que alguien de mantenimiento entre y salga para supervisar las calderas…».
No había logrado hacer la cita con Gilberto hasta ahora, que casi se cumplían las tres semanas. «Déjemelo dos días más, por favor. Le pago el mes de renta». «Entendemos su dolor, señora, pero…». Cada que el técnico entraba a ajustar la línea del agua fría y revisar los termostatos a un lado de la puerta de entrada hacía conversación para mirar, sin un asomo de discreción, las cajas del difunto abiertas; las revistas con portadas retorcidas de humedad que volvían a ocupar su espacio debajo del teléfono; la lata de café, de la misma marca que Ulises bebía, recién abierta sobre la barra de la cocina; tres tazas blancas y una roja pendientes de lavarse en el fregadero. «Entendemos su dolor». «Entendemos».
«No necesito que lo entiendas, Raúl». «Ya lo sé. Pero, ¿de verdad tienes que hacer todo eso? ¿Entrevistar a esa gente que hace años no hablaba con tu hermano y montarle un teatro al tal Gilberto? ¿No puedes leer lo que dejó tu hermano como un cuento de ficción?». «No todo es ficción». «¿Y si fuera?».
Toca la cubierta del primer cuaderno. La levanta con el índice y ve tan solo un pedazo de cuadrícula y el dibujo de un gato metido en una caja con un globo de texto: prrrrrr. Sabe que si da vuelta a la hoja, el mismo gato estará dentro de la caja, muerto.
Escucha el teléfono, pero el sonido que cruza el departamento para salir al cuarto de máquinas cubre el timbre. El vapor llena la tubería, primero a golpes, pam, pam, pam, y luego, con un zumbido bajo, que terminará afuera en un chillido, un grito largo y soprano que no se repetirá hasta dentro de cuatro horas. Sale para ir a abrirle la puerta al técnico. Si piensa que el departamento está solo, no tardará en usar su llave. Las luces vuelven a parpadear antes de abrir la puerta.
—¿Marta?
Y ahí está él, vestido de traje, celular en mano. Marta no tiene tiempo de soltarse el cabello. El abrazo obligado no se hace esperar y Marta lo recibe como ha recibido ya tantos, dejándolo apretar su cuerpo contra la tela oscura de su traje.
—Gilberto.
Siente la sombra de su barba raspándole la piel cerca del cuello, barba seguramente de ese día, y no de varios, como la usaba Ulises. En el abrazo percibe la forma dura de un objeto contra su espalda. Me trajo su libro. Y siente que los músculos de su abdomen se contraen en un espasmo muy similar al asco.
—Lo siento mucho, Marta.
Se lo dice al oído y luego se separa de ella. Gilberto reacomoda la pierna izquierda, un tic nervioso que ella reconoce. Lo había visualizado tantas veces en el marco de esa puerta y ahí estaba, el tic. No puede más que sonreír con un gozo secreto al contemplar otra vez el cambio en el peso de su cuerpo, aliviando la rodilla izquierda, seguido de un ligero estiramiento de la pierna, antes de que Gilberto señale al técnico detrás de él:
—¿Podemos pasar?
—Por favor…
Marta se hace un lado y lo observa cruzar la puerta de metal pintada en blanco. El técnico inclina la cabeza en dirección a Marta. Ella se suelta el cabello, invita a Gilberto a sentarse en la silla de plástico y vuelve a ocupar su lugar en el sillón de Ulises. Desde ahí, con las manos entrecruzadas, espera a que el técnico termine de ajustar las llaves, anotar los niveles de las válvulas a un lado de la entrada. No dice palabra, consciente de que Gilberto ha preguntado algo que ella no ha entendido, que se ha quitado el saco. Alcanza a ver que se desabotona el cuello para abanicarse. Ha interpretado su silencio, y como ella, espera.
—Buenas noches, señorita… regreso al rato —dice el técnico, sujetando la tabla con un formato en el que apenas habrá garabateado un número.
—Buenas noches.
Es Gilberto quien contesta e incluso acompaña al hombre hasta la puerta. La humedad del cuarto ya ha mojado su cabello castaño y corto a la altura de la nuca. Marta lo ve tocarse la nariz con el dorso de la mano antes de cerrar, seguramente en un intento por disimular la irritación que le provoca el olor. Ya no quiero que huelas a cloro, Marta.
—¿De verdad va a regresar? —pregunta Gilberto, arrugando la frente.
—Cada cuatro horas.
Marta lo mira, menos alto que antes, si eso fuera posible, menos delgado también. ¿Es verdad que tiene diez años sin verlo? Las líneas que se le marcan a cada lado de la boca parecen más profundas y el hoyuelo del lado izquierdo sigue ahí. Si quieres yo me quedo con Ulises esta noche, debes de estar cansada Marta. ¿De verdad hace diez años?
—¿Y qué pasa si no le abrimos?
—¿A quién?
—Al técnico.
Ella sonríe, identifica de nuevo el breve ajuste de la rodilla. Está sucediendo. Está aquí. De pie, arremangándose los puños de la camisa. Gilberto sin toga, entre los asientos de los familiares durante la misa de graduación de Ulises. Ahí, con su rostro de niño eterno, cínico. «Felicidades», había dicho como si la felicitara a ella, porque Ulises lo evitó subiéndose al coche antes de que pudiera alcanzarlo. Sin perder la compostura: «Felicidades». Gilberto de pie, en la calle, levantando la mano a manera de despedida mientras se alejaban del Expiatorio. Marta manejando y Ulises en el asiento del copiloto. Ulises hundido y ella mirando a Gilberto por el espejo.
—Supongo que no quieres un café.
Marta entra a la cocina. Se detiene frente al refrigerador, aprieta la manija y lo siente detrás, abriendo la alacena. Tac, tac, tac. Como si ya hubiera estado ahí. Tac, tac.
—¿Tienes vasos?
—Solo taza —responde, agachándose para alcanzar un par de cervezas.
Tac. La alacena se cierra. Marta pone las dos latas sobre la barra sin levantar la vista, casi rozando su hombro.
—Está bien. Mejor las reservamos para el café.
Aparentemente despreocupado, sin un dejo de extrañeza. Abre las dos cervezas, que dejan escapar un suave psst, y otro psst, mientras ella vuelve a recogerse el cabello. Espera que le pregunte cómo está, que es lo que todos preguntan, «¿Cómo estás, Marta?», con esa arruga entre las cejas y el tono dulzón de la piedad, «¿Cómo estás?». Pero Gilberto da un trago y hace la pregunta que nadie se ha atrevido a hacerle sin preámbulos. Sin sugerir lo primero que todos habían pensado: que Ulises era uno más de los que habían intentado reestructurar sus deudas y descubierto que eran impagables. «Pero tu hermano no tenía propiedades, ¿no?». Gilberto solo pregunta:
—¿Cómo lo hizo?
Marta observa la ceniza todavía compuesta en un cilindro a la orilla de la barra. Ha olvidado limpiarla.
—Se ahogó en la alberca.
Había pensado durante casi dos semanas, desde que consiguió su número de teléfono, cómo era que iba a decírselo. «Ulises esperó a que todos se fueran y en la madrugada descorrió una de las esquinas de la lona, se metió a la alberca y nadó hasta el otro extremo para no poder salir. Se desnudó y se metió a la alberca, hasta la zona en que la cubierta plástica no le permitiera arrepentirse». «Ulises se ahogó en la alberca que está sobre nosotros, la que viste antes de bajar aquí». Pero solo había salido esa frase aparentemente hueca. Nada de la llamada a las seis de la mañana, ni de la visita a la Cruz Verde para identificar el cuerpo. Ni una palabra de cómo la piel de su hermano parecía tener una capa más clara, una cáscara casi imperceptible, lista para desprenderse. Ulises. Su hermano. Se ahogó.
—¿Quieres sentarte, Marta?
Su mano, fría por el contacto con la cerveza, está sobre la de ella. Lista para desprenderse. Escucha los pasos de sus propias sandalias de vuelta a la sala. Toma la cajetilla y le ofrece un cigarro. Gilberto niega con la cabeza, ella le señala la silla de plástico.
—Por teléfono me dijiste algo de unos papeles. —Va directo al grano.
Ella da una segunda calada a su cigarro. El humo se le mete al ojo izquierdo, que le llora y entrecierra, y baja la mirada como tenía planeado antes de decir: «Ulises te dejó sus diarios. Fue todo. Una nota amarilla con tu nombre, Gilberto». Marta lista para empezar. Esta es la primera llamada, primera. Pero Gilberto se adelanta:
—Ulises me habló por teléfono… hace más de un mes, creo. La ceniza del cigarro cae el suelo.
—¿Hablaban seguido?
«¿Por qué no sales, Ulises? ¿Qué pasó con tus amigos, los de la universidad? ¿No me dijiste que Halina Lorska te había llamado para una comida de generación?». Su hermano haciendo un ruido con la nariz, un sonido burlón como respuesta. «¿Y Gilberto?». Un tirón del músculo en el cuello de Ulises, como una cuerda que alguien jalara desde dentro.
—No. —Levanta las cejas—. De hecho me sorprendió que tuviera mi número después de tantos años. No pensé que fuera una despedida.
—¿Te dijo algo?
—Nada. Solo me preguntó por Sofía. Si sabía algo de Sofía. Y luego colgó. —Se encoge de hombros.
¿Y sabes algo de ella?, quisiera preguntar, pero no es el momento. Se pasa las manos por las mejillas, sin soltar el cigarro entre los dedos.
—Será por eso que te dejó sus diarios. Fue lo único que escribió en la nota. Que te diéramos sus papeles. Los dejó sobre su escritorio.
Hay un momento de silencio. Marta no se atreve a mirarlo y se concentra en su fotografía en blanco y negro, impresa en la contraportada del libro al que no le ha puesto atención antes. El libro que Gilberto ha venido a presentar a la Feria del Libro, abandonado sobre el carrete, cerca del código sin referencia. Gilberto Camarena, El éxito es personal.
—¿Tú ya los leíste, Marta?
—¿Sus cuadernos?
Lo ve estirar la mano hacia la cajetilla y tomar un cigarro. Marta levanta la vista y le extiende el encendedor antes de seguir mintiendo.
—No. No todos.
2
Entrevista a Halina Lorska (fragmento).
18 de noviembre de 1994 a las 7:30 p.m.
Vips de Plaza México. Privado con ventana a la calle.
Empieza a oscurecer y a través del cristal se percibe el clima húmedo y fresco afuera. El tráfico de hora pico avanza despacio en la avenida.
Sí, me acuerdo perfectamente de Gilberto, desde el primer día de clases. (Hace una pausa, para acomodarse los lentes usando el dedo índice.) Éramos jóvenes, esa es la verdad, muertos de miedo pero emocionados: estábamos en la facultad de Física. (Cruza los brazos y se apoya sobre la mesa. Se le sube el color a la cara, como si estuviera a punto de hacerme una confidencia.) Era 1984, las primeras mujeres habían ido al espacio en el Challenger... Sally Ride, se llamaba una, te digo que tengo muy buena memoria… la otra tenía un nombre que empezaba con K… ¿Katherine? La mayoría nos imaginábamos trabajando algún día para la NASA o supervisando alguna planta nuclear, ya sabes. Dos años después, si no me equivoco, y creo que no, el Challenger estalló y fue lo de Chernóbil; claro que para entonces la mayoría de las mujeres de la carrera ya habían desertado y del grupo original quedábamos unos diez. (Sus dedos empiezan a jugar con la orilla de la servilleta.) Hoy la mayoría trabajan como maestros de secundaria, salvo uno o dos que hacen investigación en la UNAM, pero nada relacionado con reactores, ¿eh? Porque mira que he estado pendiente de la generación, así fue que me enteré de lo de Ulises… (Suelta la servilleta, otra vez sonrojándose. Levanta la mano, grande y gorda.) Déjame hablarle a la mesera, ¡señorita! (Su voz, más aguda, contrasta con el movimiento delicado de los dedos, que llaman.) ¿No quieres pedir algo?, ¿un café?, ¿una limonada? (Toma el menú de manos de la mesera y lo abre, aunque no tarda en ordenar, como si lo conociera de memoria.) ¿Segura que no quieres nada? (No. Y me obligo a completar: gracias.) Bueno, pues no… (Hurga en su bolsa y saca una libretita floreada, que hojea hasta encontrar un papel rosa con los nombres y teléfonos que me prometió cuando le llamé. Le agradezco y vuelve a guardar la libreta.) Antes de que se me olvide… ¿En qué estábamos? Gilberto Camarena, sí… (Habla viendo la servilleta, levantando la vista de vez en cuando. Dobla y desdobla la orilla.) Desde el primer día presumió que era descendiente del Camarena que inventó la televisión a color, pero eso no me consta. Es de las viejas familias de la ciudad, las que creen que tienen pedigrí solo por el apellido. Tenían lazos con la política: el papá y varios tíos tenían puestos en el Seguro Social. Neurocirujanos, creo, de los de bisturí, cuando todavía no existía la tecnología láser ni nada de eso. Total, que cuando los profes tomaron lista y entregaron programas nos despacharon a nuestras casas sin darnos clase, Gilberto nos invitó a tomar algo a su casa. A tomar algo, dijo, y sonó a que nos iba a ofrecer alcohol, pero no. En cuanto llegamos, la sirvienta (Cambia su atención de la servilleta a mí.), que lo llamaba Betito, nos sirvió agua de limón en la terraza. (Ahora mira más allá de mi hombro y se acompaña de movimientos de las manos para describir los espacios.) Era una de esas casonas viejas construidas en desnivel, tuvimos que subir una escalera para pasar por una de las salas, llena de cuadros con imágenes del Quijote, ya ves que a los doctores les encanta eso. Luego cruzamos una puerta de cristal para ir a sentarnos a una salita de ratán, en un área techada, junto al jardín… (¿Ulises estaba ahí?, temo que se dedique a describir las plantas.) Sí, claro, y también Alejandro Aceves, Nancy Herrera y este muchacho… (José Guadalupe Guerra, lo leo de mis notas.) Sí, Guerra. (¿Y Sofía, también estaba?) No, Sofía empezó el semestre tarde, unos días después, no sé por qué… (Se acomoda los lentes, aunque no se han movido de lugar. Retoma la rutina de la servilleta, ahora alisándola.) Gilberto empezó a preguntarnos cosas, que de qué prepa veníamos, que cuál era nuestro promedio, que por qué Física. Estaba estudiándonos. (Suspira.) Ya desde entonces Gilberto era hábil para leer a la gente, no por nada anda ahora por ahí estafando a vendedores y amas de casa con sus libros y sus cursitos de superación personal, ¿sabes? Preguntaba cosas que parecían inocentes, pero eso de los promedios se me hizo sospechoso. (Arruga la nariz.) Y qué tal eres para cálculo, Lorska, ¿es verdad que los polacos son más listos? (Índice al puente de los anteojos, antes de empezar a mover más las manos rechonchas, de uñas bien cuidadas. Imagino que alguien alguna vez le dijo: «Qué bonitas manos tienes, Halina», en un esfuerzo por hacerle un cumplido y ella desde entonces procura mostrarlas.) No sé si lo de Lorska la Moska se le ocurrió ese día mientras me observaba y sacaba uno de los hielos de su vaso para masticarlo o si fue después, cuando se sentaba con tu hermano y Sofía al fondo del salón… (Agitada. Apenas parece notar a la mesera, que deja su bebida en la mesa. Un preparado con frutas, popote y cuchara larga.) Gracias, señorita… ¿segura que nada? (No, nada, gracias. Doy un par de golpecitos a mi libreta con el bolígrafo.) Un parásito, es lo que era Gilberto… (Cucharea en busca de un pedazo de fresa, al fondo del vaso.) Debe ser, todavía, si me lo preguntas. Acababa de conocernos y ya estaba escogiendo a quién se le iba a pegar para pasar el semestre. (Hace una pausa y mastica la fruta. Lo hace delicadamente, despacio. Una dama, Halina Lorska. ¿Habrá tomado esos cursos de personalidad que impartían en las escuelas de señoritas? Porque debió de haber estado en un bachillerato para señoritas.) Para cuando la mamá cruzó la puerta de cristal para unírsenos en la terraza y el cínico de Gilberto se quejó con ella por lo de las aguas de limón que nos habían servido, en lugar de cervezas, él ya había decidido. Al primero que le presentó a la señora fue a tu hermano. Ulises Rivero, lo presentó. Así, sin levantarse de la silla y masticando todavía uno de sus hielos. Luego tragó y nos presentó a los demás. (Se inclina hacia delante para alcanzar el popote y da un par de sorbos rápidos, intensos, ofendidos.) Yo fui la última.
Entrevista a José Guadalupe Guerra (fragmento).
20 de noviembre de 1994, 10:00 p.m.
Bar El Gato Verde. Mesa cerca de la entrada. Maritere, la dueña, anuncia que empezará a cantar a partir de las once. Hay pocos clientes por la lluvia. Solo nosotros y un par de hombres maduros con una rubia de hombros anchos en una de las mesas del fondo.
El cabrón nunca se había subido a un camión hasta ese día. No tenía que decírmelo, me di cuenta: se agarró de los asientos, como hacen las doñas. No se apoyaba bien en las piernas. A cada parada del camión, Gilberto se movía todo. Yo me reí. Pinche fresa, pensaba. Pero entonces me caía bien. Él iba hable y hable, pero viendo de qué manera apoyarse. Vámonos a mi casa, nos había dicho. No sé qué ruta nos lleva de aquí. No sé qué ruta va a mi casa. Ni a ningún lado, había pensado yo, pero ahí estaba. Surfeando la ruta como si fuera una ciencia. (Se lleva la botella a la boca y le da un trago largo. Vuelve a ponerla sobre la mesa, haciendo ruido. Sonríe, entrecerrando los ojos castaños y grandes. ¿Me está coqueteando?) Al día siguiente llegó a la escuela con chofer y muletas. Tenía una lesión en las rodillas. De esas de futbol. Lo habían operado no hacía mucho y el esfuerzo del camión lo había jodido. Era una mamada, pero luego supuse que le dolió. Cuando ya estábamos por llegar a su casa, iba bien agarrado, amortiguando los movimientos del camión. Madreándose las rodillas. Y seguía platicando. Como si nada. (Vuelve a sonreír, me mira como esperando. Un gato esperando. Arruga la frente. ¿Y?, ¿qué sigue?, parece decir. ¿Qué más quieres? Da dos golpecitos con el dedo a la bocina de la grabadora.) Probando, probando. (Le doy un trago a mi cerveza. ¿Te acuerdas de qué hablaron?) De por qué la Física. La cursi de Lorska quería ir al espacio. Yo quería trabajar en pruebas de impacto con autos. Biomecánica. El único que tenía una idea de lo que hablaba era Ulises. Platicamos de las primeras pruebas, las que se hacían con cadáveres. Hablamos sobre las complicaciones éticas. (Levanta la botella, apuntándome con el índice. Alza las cejas de nuevo y noto en su frente una cicatriz blancuzca, sobre la ceja izquierda.) Aunque en la ciencia, si das resultados y nadie se entera de los detalles, la ética vale madre. (Trago acompañado de un suave tronido con la boca, antes de posar la botella en la mesa.) Otra bronca era conseguir cuerpos adecuados. Puro viejito. Tal vez vagabundos. Y era requisito que no hubieran muerto de forma violenta. Además de estar fresquitos, claro. Si no, la biométrica fallaba por descomposición. (Escribo una nota y subrayo la palabra cadáveres.) ¿Estás escribiendo que vas borrar esta parte de la entrevista? (Estira el cuello para ver mi cuaderno y hace de nuevo su sonrisa de ojos. Le sonrío de vuelta pero cubro mis notas. Él retoma la botella y no vuelve a soltarla.) Lorska la Moska y Nancy casi se vomitan. Pero Gilberto se reía. Tu hermano también. Era buena onda tu hermano. Habló del profesor Patrik. Más bien lo mencionó. No hablaba mucho, el Ulises. (Silencio corto. ¿Quién era Patrik?) Patrik se usaba a sí mismo como sujeto de prueba. Eso eran huevos. Y entonces Ulises se acordó de los cerdos, que también llegaron a usarse en pruebas de colisión. ¿Qué cerdos?, preguntó Gilberto. Las chavas empezaron a manotear. (Las imita, entornando los ojos, sin soltar la cerveza, con el meñique al aire.) Qué asco, no mamen, mejor hay que cambiar de tema. Ulises y yo nos reímos. Gilberto también. Claro, qué cosa más parecida a los humanos que los puercos, dijo. Era trucha, el Gilberto. Y con tu hermano digamos que era complementario: Ulises sugería, Gilberto completaba. ¿Y tú qué onda con la Física?, le preguntó a Ulises. Cuántica, dijo. (Echa el cuerpo hacia atrás y deposita la botella vacía, despacio, sobre el posavasos que no había notado, a un lado de la grabadora.) Mecánica cuántica. Eso eran palabras mayores. Metafísicas, casi religiosas, en mi opinión. Respetables. Pero no para platicar con agüita de limón. ¿Tendrás una cerveza?, le pregunté a Gilberto. Tu hermano aplaudió y Aceves se paró como resorte. No, no, siéntate, ahorita nos las traen, dijo Gilberto, que ni se movía de su silla. Le echó un grito a la sirvienta. Así, un grito pelón para que viniera y pedirle las chelas. Muy fresa, te digo. Aunque habría que considerar lo de las rodillas, que ya se había jodido en el camión. Y a propósito… (Vuelve a acecharme, estira el brazo y sopesa lo que queda de mi cerveza.) Si quieres que la entrevista rinda no puedes beber como si fuera sopa de fideo, hermana de Ulises que me dijiste te llamabas... (Marta…) Pide otra, Marta.
Entrevista a Nancy Herrera.
22 de noviembre de 1994, 9:00 a.m.
Vive en un departamento en planta baja, ubicado en la colonia Providencia. Me ha invitado a pasar a la sala de la casa, donde hay un corral en lugar de mesa de centro. Tiene al niño en brazos.
Creo que no va a llorar, ya se durmió… espero. (Lo acuna con movimientos bruscos, arriba y abajo, que parecen gustarle al niño porque empieza por relajar las manos, soltando poco a poco el collar de perlas. Miro su nariz. Una nariz pequeña, con unas fosas que parecen demasiado pequeñas para respirar.) ¿Estás bien? (Sí, claro… Déjame ver mis notas… ¿qué me dices de Gilberto Camarena?) Guapo. Muy guapo. (Se ríe, y bromea haciendo como que le cubre uno de los oídos al bebé.) No bonito, ¿eh? Varonil, aunque chaparro. Tenía las pestañas más rizadas y espesas que hubiera visto nunca. Podías ponerle un cigarro sobre esas pestañas y ahí se quedaba, te lo juro. (El niño se inquieta y hace un movimiento brusco con la cabeza. No me doy cuenta en qué momento me he puesto de pie, hasta que Nancy se levanta también. Me toca el brazo con la mano libre. Alcanzo a oler talco.) ¿Segura que estás bien? Está muy reciente lo de Ulises, ¿no quieres que nos veamos otro día? (Una nariz tan pequeña. La nariz que no tendría un hijo de mi hermano.) ¿Te ofrezco algo? ¿Un jugo de naranja? Estás pálida, mujer. (El niño empieza a gritar y es Nancy quien anota en un papel lugar, fecha y hora para volvernos a ver.) Me da mucha pena, María. (No la corrijo: Marta.) Este niño va a seguir llorando. Si nos vemos pasado mañana lo dejo en la guardería y verás cómo estamos más tranquilas… ¿te parece?... (El bebé ha atrapado un mechón de su cabello castaño y lo jala hacia sí. Ella solo inclina la cabeza. Él sigue gritando.)
Entrevista a Alejandro Aceves (fragmento).
22 de noviembre de 1994, 2:00 p.m.
Me citó en el aula 204 de la preparatoria mixta Lomas del Valle. Es la hora de salida de los alumnos. La tarde está soleada. Hay carteles de plantillas estudiantiles en los pasillos.
Es un peso terrible, la inteligencia. (Medio sentado en el escritorio: una pierna recta, apoyándose en la tarima de madera, la otra doblada, con el pie balanceándose ligeramente adelante y atrás. Los brazos cruzados.) Crea expectativas y uno supone que tiene que cumplirlas. Todos parecíamos tener ese peso sobre nosotros, una espada de Damocles pendiendo justo arriba de nuestras cabezas. El pavor a desperdiciar nuestra capacidad era una especie de inercia. (Mira su mocasín gastado que pendulea adelante y atrás y luego levanta la vista.) Nos había llevado hasta la facultad. Cada uno con distintos objetivos, pero desde el mismo punto de partida. Mis alumnos no viven esto: nuestra generación los vacunó contra ese miedo. No les angustia tirar su vida a la basura. Se sientan en estas bancas y me miran, esperando a que les diga qué es lo importante, cuándo es que tienen que tomar notas, si es que traen con qué tomar notas. Nosotros éramos distintos. Vivíamos bajo presión. (Hace un movimiento con la mano y abre la boca, como para decir algo. ¿Sí?, pregunto.) ¿Te importa si caminamos? (No, no, para nada. Da unos pasos al pizarrón, pero luego se gira para tomar sus libros. ¿Vas a borrar eso?, pregunto, señalando las fórmulas escritas con gis. Frunce el ceño y mira el pizarrón. La forma de mover su cuerpo me recuerda al robot alto y flaco de la Guerra de las Galaxias.) No. (Sigue frunciendo el ceño. Avanzamos hacia la puerta. Cierra con seguro y camina por el pasillo con pasos largos, retomando la conversación como si apenas hubiéramos parpadeado. Tengo que dar un par de zancadas para alcanzarlo. La grabadora extendida frente a mí.) Gilberto Camarena era de los que disimulaban mejor. Pero también tenía su espada. Alguna vez nos habló de su padre. Estábamos en la cafetería, entre una clase y otra, en pleno periodo de exámenes. Era la primera ronda y no sabíamos qué esperar. Fumaban como enajenados, con los libros sobre la mesa, arrebatándose la palabra para decir cómo pensaban que sería el examen. (Se detiene. Me detengo para no chocar con él. Huele a loción de dentista.) Creo que era cálculo diferencial. (Retoma el paso. Avanzamos hacia unas escaleras de cemento. Un par de estudiantes se besan sentados en los escalones. Aceves avanza al mismo ritmo, como si no fuera a esquivarlos para bajar.) Hablábamos señalando páginas, contradiciéndonos, hasta que Gilberto propuso comprar el examen. (Golpea los libros contra su muslo, haciendo un ruido fuerte y seco. Los adolescentes se levantan para dejarlo pasar. Han notado la grabadora y me miran curiosos. Con permiso, les digo. Aceves sigue hablando y avanza sin voltear a verlos.) ¿Alguien tiene conocidos en segundo o tercer semestre?, preguntó. El delincuente de Guerra fue el único que dijo que sí, que había manera de hacerlo. Los demás nos quedamos callados. (Alcanzo a escuchar a los muchachos reírse y los veo de reojo, cuchicheando, mientras sigo a Aceves hasta el siguiente pasillo.) De camino al edificio creo que fue Ulises el que le preguntó si de veras le hacía falta comprarlo. Nos habíamos quedado atrás porque entonces Gilberto traía muletas. (Llegamos a uno de los patios, donde algunos alumnos juegan con una pelota de beisbol, otros esperan sentados en las jardineras. Una mujer vestida de traje sastre camina en dirección a nosotros y Aceves le hace una seña hacia el edificio que acabamos de abandonar.) Rodríguez y Vázquez están bebiéndose el aliento allá arriba, ¿eh? (Le grita a la mujer, que supongo es la prefecta. Aceves me toma del brazo para guiarme a otro edificio. Siento sus dedos flacos, apretándome demasiado fuerte y doy un leve tirón que parece molestarle, porque acelera el paso todavía más. Cruzamos una cancha de volibol. Entramos a otro pasillo.) No recuerdo cómo fue que lo dijo, pero la idea central era esta: el padre era una eminencia médica a nivel nacional. Gilberto se había resistido a seguir sus pasos. (Levanta la mano con los libros y hace un gesto con la cabeza a manera de saludo cada vez que nos cruzamos con otros maestros.) Jugaba futbol. Y según él era un genio, pero la lesión en las rodillas lo había obligado a buscar otra cosa. (Se detiene frente a una puerta metálica con una pequeña ventana de cristal granulado. Busca la llave en los bolsillos de su saco. Abre y extiende la mano, indicándome que pase. Una mesa, tres sillas de plástico naranja y un archivero. Papeles pegados a la pared con chinchetas. Imágenes de tecolotes. Él se sienta frente a mí, detrás del escritorio. Busca algo en los cajones sin dejar de hablar.) Gilberto tenía que probar que era brillante. Tanto como el padre. Pero no iba a competir con él en medicina. El viejo era inalcanzable. (Revuelve papeles.) Perfectamente comprensible, aunque era evidente desde el principio que Gilberto Camarena no tenía en absoluto el perfil necesario para la carrera de Física. (Pone sobre la mesa un folder. Sigue buscando. Lo imito, hurgando mi bolsa en busca de mi libreta.) Así que no me extrañó que desertara al tercer año. Lo sorprendente fue que durara hasta entonces. Tengo entendido que terminó Psicología, una tangente de la profesión del padre. Dejó que la espada cayera sobre su nuca y aceptó los contactos paternos, a quien jamás iba a alcanzar. Le fue bien. Escribe libros, creo. Libros sobre superación personal que se venden igual de bien que los de teorías de conspiración sobre el caso Colosio. (Hace otra vez ese gesto de puchero, frunciendo el mentón: debe haber encontrado lo que buscaba. Yo abrazo suavemente mi libreta hasta que él me extiende una fotografía de colores opacos.) Ulises no sale. No le gustaban las fotos. (Es verdad, a Ulises no le gustaba salir en las fotos. Pero ahí estaba de alguna forma, detrás de la cámara, en lo que parecía ser la facultad de ciencias. Un pasillo con paredes de concreto y puertas de metal, el barandal gris y la luz del sol del otro lado, iluminando la escena que capturó la lente por la que miraba mi hermano. Ulises seguramente sonriendo un poco encorvado, incapaz de dar direcciones mientras los demás se acomodaban en aquel pasillo. Halina Lorska con unos diez kilos menos y unos lentes enormes, apretándose por detrás de todos para caber. José Guadalupe Guerra al frente e hincado para dejar ver a los demás, la cabeza cubierta con una boina al estilo del Che Guevara, lanzando el humo del cigarro hacia arriba. Aceves detrás de él, inexpresivo y casi estoico ante la estela de humo que se arremolina por encima de su cabello, seguramente tieso de gel. Nancy Herrera al centro con una sonrisa demasiado amplia, su cuerpo pegado a un atlético Gilberto Camarena que también sonríe y abraza a una muchacha que se cubre la cara con las manos. Casi está fuera del cuadro, o lo estaría si no fuera porque Gilberto la sujeta. Una chica muy delgada de cabello rojo y rizos agitados, como si se estuviera moviendo. ¿Quién es ella?, pregunto. Aunque conozco la respuesta.)
Tasuta katkend on lõppenud.