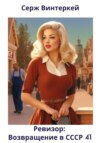Loe raamatut: «De Piñera a Boric.»

De la presente edición
El Líbero
1ª edición en español en El Líbero,
marzo de 2022

Dirección de Publicaciones
Av. El Bosque Central 69, oficina 201
Las Condes, Santiago Chile
Teléfono (56-2) 29066113
ISBN digital: 978-956-9981-26-5
Diseño & diagramación: Huemul Estudio / www.huemulestudio.cl
Diagramación digital: ebooks Patagonia
Esta publicación no puede ser reproducida o transmitida, mediante cualquier sistema — electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de recuperación o de almacenamiento de información — sin la expresa autorización de El Líbero.

Índice
Introducción
Elecciones 2020-2021: La suma de todos los miedos
Gonzalo Arenas Hödar
¿Qué pasó? Tratando de entender las últimas elecciones
Germán Concha
La conformación de la nueva élite de las izquierdas
José Joaquín Brunner
Una derecha moderna
Fernando Claro
Del ¿qué pasó? al ¿qué hacer? Una lectura de las enfermedades políticas del 2021 y de los posibles remedios del 2022
Sebastián Soto Velasco
Hacia una Constitución de la desigualdad
Constanza Hube
Los duros dilemas de Boric
Sergio Muñoz Riveros
Introducción

¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Varios autores escribieron para El Líbero ensayos que analizan desde la historia, las ciencias sociales, la política y el derecho los acontecimientos que a partir del 18/O (o acaso antes) trazaron un camino político electoral que hoy tiene al país en un proceso constituyente y a Gabriel Boric en La Moneda. La suma de estos artículos dan vida a este libro, que permite reflexionar sobre el momento actual que vive Chile.
El ciclo electoral se inició con el plebiscito de octubre de 2020. Tras responder si se aprobaba o rechazaba redactar una nueva propuesta de texto constitucional, vino la elección de gobernadores, alcaldes, concejales municipales, convencionales constituyentes, presidente, diputados, senadores y concejales regionales. Y todavía ese ciclo no se cierra: resta que se concrete el plebiscito de salida en el que se evaluará si se aprueba la Carta Magna, que posiblemente se lleve a cabo el próximo mes de septiembre.
En “Elecciones 2020-2021: La suma de todos los miedos”, el abogado Gonzalo Arenas aborda el origen del proceso. En su visión, fue el miedo el que llevó al acuerdo del 15 de noviembre de 2019, en el cual se estableció un plebiscito de consulta sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución. De ahí en adelante, señala, se abrió la puerta “a la violencia, la desestabilización política y el populismo como armas legítimas de acción política por parte de la izquierda chilena”. En ese ambiente se llevó a cabo el plebiscito el 25 de octubre de 2020, obteniendo la opción Apruebo una abrumadora mayoría, resultado que, según Arenas, no fue una definición política ni un punto de inflexión en la identificación política de los chilenos, sino más bien el reflejo de un confuso entorno político y social marcado -otra vez- por el miedo.
A su vez, el abogado constitucionalista Germán Concha expone algunas consideraciones a tener presentes al intentar profundizar en la comprensión de los resultados obtenidos por la derecha en el ciclo de elecciones que va desde 2017 a 2021. En el ensayo “¿Qué pasó? Tratando de entender las últimas elecciones” se refiere al surgimiento de una crítica general al sistema, donde las personas comunes se enfrentan a las élites (recordemos al movimiento de los “indignados”) y exigen un cambio radical. “¿Cuánto tiene que ver esta visión con el respaldo que obtiene la opción Apruebo en el plebiscito de 2020? ¿Hasta dónde ella explica el alto apoyo a candidatos independientes en la elección de convencionales de 2021?”
Por otra parte, resalta la derrota “moral” que significó para la centroizquierda el triunfo de Sebastián Piñera el 2009: “¿Cuánto se agravó esa visión en la segunda vuelta presidencial de 2017, con un nuevo triunfo de la coalición de centroderecha, esta vez, además, no sólo por mayoría absoluta, sino con la votación más alta que ella había obtenido desde 1989? ¿Cuánto influyó en el respaldo a las movilizaciones, y aún a la violencia desatada en Chile a partir de octubre de 2019?”
Concha señala que quizás más determinante en el devenir de la centroderecha es el abandono de su discurso tradicional para intentar acercarse a aquel enarbolado por la coalición de centroizquierda. “La derecha equivocó el camino para intentar sintonizar con el nuevo Chile que, según se suele decir, venía surgiendo como resultado del proceso de modernización capitalista que se había iniciado durante el Gobierno Militar, y, en vez de reivindicar el rol de sus ideas en ese proceso, optó por adoptar frente a él posiciones más similares a las de centroizquierda”.
A continuación, el sociólogo José Joaquín Brunner se refiere al recambio generacional de una parte de la élite política. En “La nueva élite de las izquierdas” establece que tal renovación se habría comenzado a desarrollar el 2021 en parte gracias a los distintos procesos de participación ciudadana. Se trataría principalmente de un recambio de tipo generacional que representa un intento de quiebre, unida esencialmente por su pensamiento anti-neoliberal pero sin un programa de transformaciones perfilado. “El recambio de la elite política en curso es, sin duda, el proceso más importante de transformación de la sociedad chilena en lo que llevamos recorrido del presente siglo. De él dependerá, críticamente, nuestro futuro”.
Pero en todo este proceso, ¿por qué la centroderecha, que no alcanzó a rozar el tercio de representatividad en la elección de constituyentes, a fin de año obtuvo la mitad del Senado? El economista y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso Fernando Claro analiza el triunfo de Gabriel Boric y la derrota de José Antonio Kast, y asegura que “esta crisis institucional a la que llegamos fue causada, en gran parte, por haber tenido dos presidentes seguidos entrelazados entre sí. Eso significó un estancamiento total de personas, ideas, discursos y el enraizamiento de rencores y amistades entre diferentes políticos que impidieron un flujo sano dentro de las sillas del poder”. Insiste en que “si la centroderecha aspira a gobernar no puede ser hegemonizada por el conservadurismo”.
En el ensayo “Una derecha moderna” además afirma que “la izquierda, y especialmente la de los últimos cuatro años, ha sido lo que los cientistas políticos llaman ‘oposición desleal’, algo que ha sido incluso catalogado como el principal mal de las democracias latinoamericanas”.
El abogado Sebastián Soto profundiza en las “enfermedades políticas” que han padecido tanto izquierdas como derechas en los últimos años. Las primeras habrían pecado de falta de contención, llegando a su cúspide al asumir la presidencia Sebastián Piñera en 2018. De ahí en más -y sobre todo post 18 de octubre- “las izquierdas compitieron por esconder cualquier espacio de moderación que pudiera matizar su apoyo al momento más desestabilizador que Chile conozca en el último medio siglo”.
El gran problema de la derecha, en cambio, asegura el autor, fue su simplicidad, “característica que puede ser en muchos ámbitos una virtud, pero en política es definitivamente un pecado”. La derecha “no tuvo en estas tres décadas elementos que la tensionaran y provocaran por ello una reflexión”. Para ambas “enfermedades”, el abogado sugiere sus remedios.
Por su parte, la también abogada Constanza Hube analiza “desde dentro” el proceso constituyente. En su calidad de convencional, identifica lo que en su opinión está en juego en la discusión: “Si hay un derecho fundamental que está en juego en esta discusión constitucional, y que es base de cualquier democracia, es el derecho a la igualdad ante la ley”. En su ensayo “Hacia una Constitución de la desigualdad”, afirma que “este derecho básico de toda democracia a nivel mundial está alterado gravemente en las discusiones aprobadas en informes de las diversas comisiones. Cuando se argumentó a favor de una Nueva Constitución se sostuvo que el objetivo era combatir la desigualdad, y al parecer esta solo ha aumentado”.
Cierra este conjunto de ensayos el escrito “Los duros dilemas de Boric”, de Sergio Muñoz Riveros. En él el autor define lo que a su juicio es el desafío más importante para el presidente Gabriel Boric: no naufragar. “Lo mejor será que actúe sobriamente”, dice, y para ello es imprescindible la estabilidad. Estabilidad que está amenazada por distintos flancos: el actuar de la Convención Constituyente, el terrorismo, el crecimiento de la economía.
Muñoz, un ex militante comunista, resalta la especial admiración de Boric por el expresidente Salvador Allende, y concluye: “Le conviene tener muy presente la experiencia de Allende y la izquierda socialista/comunista entre 1970 y 1973. Allí están concentradas las enseñanzas acerca de todo lo que no debe hacer”.
Elecciones 2020-2021:
La suma de todos los miedos

Gonzalo Arenas Hödar
Abogado.
Académico Universidad San Sebastián.
Violencia, miedo y Convención Constituyente
El llamado estallido social de octubre de 2019 y la violencia desatada hasta marzo de 2021 marcaron a fuego la sociedad chilena. El país fue testigo de más de 2.900 hechos de violencia graves, de los cuales el 85% ocurrieron entre octubre y noviembre de 2019, dejando un saldo de 118 estaciones de metro vandalizadas, 35 de ellas incendiadas y 7 destruidas por completo; cerca de 300 supermercados saqueados; 544 cuarteles policiales atacados, más de 1.000 vehículos policiales dañados y casi 5.000 carabineros lesionados, de los cuales 126 fueron heridos a bala. A lo anterior se deben agregar cerca de 10.000 civiles lesionados y más de 30 fallecidos.
Esta realidad inundó de miedo el ambiente político y social del país. El miedo a ser víctima de la violencia, el miedo a no poder retomar la actividad económica sacudida por el estallido, el miedo a un futuro político y social totalmente incierto.
El miedo fue también, aunque algunos de sus protagonistas lo nieguen, el origen del acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019 que estableció el Plebiscito Constituyente. Miedo al que, por último, se sumó la pandemia por Covid-19, la que mostró sus primeros efectos a partir de marzo de 2020 y que fue la causa real del término de la violencia.
Debido a las alarmantes cifras de la pandemia de Covid-19, el Plebiscito Constituyente fijado para el 26 de abril de 2020 se aplazó para el 25 de octubre del mismo año, fecha en que, a pesar de la mejora en las condiciones sanitarias, el país volvió a vivir la amenaza de la reactivación de la violencia callejera. Una especie de recordatorio al electorado sobre las posibles consecuencias de un resultado “no deseado” en el plebiscito.
Fue así como, desde principios de octubre, se notó un aumento en los ataques de carácter terrorista en la llamada Macrozona Sur, los que el 3 de octubre de 2020 cobraron la vida del trabajador forestal Pedro Cabrera de 49 años; le siguió, el día 19 de octubre, uno de los mayores ataques que se recuerdan en la zona, con la quema de 13 camiones en las cercanías de Angol.
También regresó, en gloria y majestad, la violencia en la llamada Plaza Italia de Santiago, la que se radicalizó luego de la caída de un joven de 16 años desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho. Se acusó a un carabinero de haber producido el hecho al interceptarlo.
La angustia de los vecinos de Plaza Italia volvía a salir a la luz. “Desmanes reviven angustia de los vecinos de Plaza Baquedano”, informó la prensa, agregando que “en medio de un creciente número de viviendas que están quedando vacías, los residentes esperan que el plebiscito constitucional del 25 de octubre ponga fin a la violencia que se arrastra desde el año pasado” (El Mercurio, 9 octubre 2020, C9). En la misma nota se consignan las palabras de la presidenta de la junta de vecinos San Borja, Carmen León, de 77 años: “Había ilusión de que estábamos saliendo de esto, pero no fue así”.
Misma esperanza manifestó el presidente de la junta de vecinos del Parque Forestal, Héctor Vergara, quien confiaba que después del plebiscito regresaría la paz: “Tenemos esperanzas de que con una decisión mayoritaria, que es lo que se manifiesta en las calles, venga un aspecto más positivo para el barrio”. Por su parte, Francisca Fernández, locataria de la fuente de soda Blanco, manifestó también su esperanza: “Algunos dicen que con el plebiscito este tipo de manifestaciones ya no deberían existir” (El Mercurio, 9 octubre 2020, C9).
Acercándose la fecha del plebiscito, el 9 de octubre Plaza Italia vivió el día más violento de protestas desde marzo de 2020. Destrucción de bienes públicos y buses de transporte colectivo, con su tradicional secuela de barricadas e incendios. Un desconsolado alcalde de Santiago afirmó: “Los vecinos están sintiendo que están regresando a octubre de hace un año, cuando las manifestaciones terminaron con violencia y destruyendo prácticamente todo el barrio” (El Mercurio, 11 octubre 2020, C8).
Por otra parte, en el campo político, un sector de los partidos de oposición aumentaba sus esfuerzos por provocar la desestabilización del gobierno presentando una serie de acusaciones constitucionales, incluyendo al Presidente de la República, a quien además le pedían la renuncia. A pocos días del Plebiscito Constituyente también fueron acusados los ministros del Interior y de Salud.
Por último, al cumplirse un año del estallido social no podía faltar la violencia. El 18 de octubre de 2020, a solo seis días del plebiscito, se realizó una verdadera demostración de fuerza. Las iglesias La Asunción y San Francisco de Borja fueron espectacularmente incendiadas; imagen ícono de esa jornada fue la caída de la aguja envuelta en llamas de la Iglesia La Asunción, la que “se desplomó frente a decenas de encapuchados que saltaban, gritaban, aplaudían y se sacaban selfies con sus teléfonos celulares, ‘festejando’ la destrucción del templo inaugurado en 1876”. Ante la quema, un angustiado arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aós, exclamó: “Les suplico, ¡basta, basta de violencia!” (El Mercurio, 19 octubre 2020, C1).
El país también fue testigo de los ya rutinarios saqueos a locales comerciales, farmacias, edificios públicos y ataques a comisarías de Carabineros. La “celebración” terminó con 22 carabineros heridos y 4 comisarías atacadas. Los hechos de violencia se repitieron en Antofagasta, La Serena y Punta Arenas.
En este ambiente de violencia extrema y miedo generalizado, más de 7 millones y medio de chilenos fueron a votar para el plebiscito constitucional, registrándose un inesperado aumento de votantes menores de 40 años. Los resultados fueron contundentes: Apruebo: 78,8% (5.892.832); Rechazo: 21,72% (1.635.164).
¿Implicó este resultado un cambio profundo en la identificación política de los chilenos? ¿Se podía concluir que la centroderecha había sido derrotada en forma definitiva y que el país daba un giro sin retorno hacia la izquierda política? Como veremos más adelante, al revisar los resultados de las elecciones municipales y parlamentarias posteriores al plebiscito, la respuesta es no.
Entonces cabe preguntarse, ¿a qué se debió esta mayoría abrumadora por la opción Apruebo?
En primer lugar, al hecho de que por primera vez se movilizó más de un millón de votantes nuevos menores de 40 años. En segundo lugar, a que un número importante de votantes de centroderecha, atemorizados o impresionados por los grados de violencia que vivía el país, consideró que el proceso de una nueva constitución podía encauzar institucionalmente las exigencias sociales y así ponerle fin. Por último, un importante grupo de independientes asumió como verdadera la promesa de que prácticamente todos los problemas de Chile se solucionarían con una nueva Constitución, discurso que se venía proclamando al menos desde las presidenciales de 2013 con la campaña “Marca tu voto”.
De todo lo anterior, nos atrevemos a proponer como hipótesis que el resultado del plebiscito 2020 no fue una definición política ni un punto de inflexión en la identificación política de los chilenos, sino más bien, el reflejo de un confuso ambiente político y social, marcado especialmente por el miedo de millones de personas a la violencia desatada por la izquierda más radical de nuestro espectro político con la complicidad pasiva (y en algunos casos activa) de los partidos de centroizquierda que conformaban la oposición al gobierno de Sebastián Piñera.
Elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales
Como consecuencia del triunfo del Apruebo en el Plebiscito 2020, se convocó a elecciones para elegir a los futuros miembros de la Convención Constituyente que debía redactar la nueva Constitución Política.
El acuerdo político alcanzado por parte del gobierno y la oposición el 15 de noviembre de 2019, concretado posteriormente en una reforma constitucional, establecía que la elección de constituyentes se realizaría con las mismas reglas que las elecciones de diputados. Sin embargo, posterior al acuerdo se aceptaron nuevas normas que tendrían consecuencias insospechadas.
Fue así como la ley 21.296 permitió a los independientes presentarse en listas como si fueran un partido político, reduciendo además los requisitos de patrocinios necesarios para poder postular, lo que atentó abiertamente contra el principio de toda democracia sana en orden a fortalecer los partidos políticos como instituciones fundamentales en el proceso de representación política.
Por otra parte, la ley 21.298 estableció 17 escaños reservados para pueblos indígenas, los cuales, en contra de la creencia original en torno a que serían un reflejo de las preferencias políticas de dichos pueblos, terminaron siendo absolutamente capturados por la izquierda, pasando a constituir en la práctica, escaños reservados de la izquierda más radical.
Estas nuevas reformas produjeron una total distorsión en el resultado final de las elecciones de constituyentes, la que en definitiva no reflejó la realidad política del país. Los resultados de la elección constituyente fueron:
| Centroderecha (Vamos por Chile): | 37 Constituyentes |
| Ex Concertación (Lista del Apruebo): | 25 Constituyentes |
| La izquierda FA-PC (Apruebo Dignidad): | 28 Constituyentes |
| Lista del Pueblo (Movimientos Sociales): | 26 Constituyentes |
| Independientes por una Nueva Constitución: | 11 Constituyentes |
| Independientes fuera de pacto: | 11 Constituyentes |
| Escaños reservados: | 17 Constituyentes |
Con estos resultados la centroderecha vio reducida su votación a un 20,5% de los sufragios con 1.173.198 votos y la ex Concertación o “Lista del Apruebo” sufrió una caída al 14,4% de las preferencias con 824.812 votos. Supuestamente se habían quebrado los tradicionales “tercios” de la política chilena en beneficio de la izquierda más radical.
Sin embargo, esta conclusión debe ser matizada, pues en el mismo acto electoral también se produjo la elección de concejales, las que tradicionalmente se han considerado como el referente más preciso para medir el apoyo electoral de las distintas fuerzas políticas y sus resultados mostraron una realidad muy distinta.
| Izquierda | Centroizquierda | Centroderecha |
| 31,4% | 34% | 33,6% |
| 439 (separados en 3 listas) | 1010 (una sola lista) | 784 (en 2 listas) |
De los resultados de la elección de concejales se podía apreciar que los tradicionales “tercios” de la política chilena seguían plenamente vigentes.
Como conclusión, nos atrevemos afirmar que los distorsionados resultados de la elección de constituyentes se debieron en parte importante al miedo a la violencia y al gigantesco error de aprobar leyes electorales que no se condicen con un sistema de representación política propia de democracias serias y desarrolladas.
Elecciones presidenciales: 21 de noviembre y 19 de diciembre 2021
Para las elecciones presidenciales, el miedo había cambiado de bando. El surgimiento de un candidato improbable en la derecha, como fue José Antonio Kast, despertó los temores más profundos en el mundo de la centroizquierda e izquierda chilena.
En el tramo final de la campaña presidencial se hizo cada vez más patente cómo el candidato de la derecha aumentaba en su apoyo popular, pasando de los últimos lugares a disputar la primera mayoría con el hasta entonces líder indiscutido de las encuestas: el diputado Gabriel Boric.
Lo anterior se acrecentó a partir del 18 de octubre de 2021 como consecuencia del segundo “aniversario” del estallido social, marcado nuevamente por la violencia irracional propiciada por la izquierda más radical. Barricadas, enfrentamientos con Carabineros, saqueos, incendios y ataques a comisarías y edificios públicos, incluido el estallido de una bomba en el edificio de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe). Hechos similares ocurrieron en Valparaíso, Antofagasta, La Serena, Concepción y Puerto Montt, a los que se sumaron 4 ataques incendiarios en la Macrozona Sur.
Al mismo tiempo, Sebastián Depolo, uno de los dirigentes emblemáticos del Frente Amplio, y que competía por un cupo de senador en la Región Metropolitana, señalaba en una entrevista: “Vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes” (El Mercurio, 1 noviembre 2021, C2).
Al igual que para el acuerdo constitucional, el plebiscito y las elecciones de constituyentes, sectores de la izquierda radical fueron rodeando de violencia y amenazas la elección presidencial, pero esta vez el resultado sería más bien contraproducente, porque el temor a dicha violencia llevó a fortalecer la candidatura del candidato de derecha José Antonio Kast.
A la violencia se sumó, nuevamente, la estrategia de desestabilizar políticamente al gobierno y así se presentó una nueva acusación constitucional, esta vez contra el propio presidente Sebastián Piñera, la que se aprobó el 9 de noviembre en la Cámara de Diputados por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. Sin embargo, finalmente fue rechazada en el Senado a solo días de la elección presencial.
Encuesta Cadem 2021

A pesar de la violencia y la desestabilización política propiciada por la izquierda más radical, los resultados dieron un sorpresivo primer lugar al candidato José Antonio Kast.
Resultados primera vuelta presidencial:
| Gabriel Boric | 1.815.024 (25,8%) |
| José Antonio Kast | 1.961.779 (27,9%) |
| Yasna Provoste | 815.563 (11.6%) |
| Sebastián Sichel | 898.635 (12,7%) |
| Eduardo Artés | 102.897 (1,4%) |
| Marcos Enríquez-Ominami | 534.383 (7,6%) |
| Franco Parisi | 900.064 (12,8%) |
| Total: | 7.114.318 |
Con este resultado, el miedo se apoderó esta vez de la izquierda a tal punto, que en la segunda vuelta presidencial no solo la izquierda, centroizquierda y centro se unieron contra el candidato José Antonio Kast, sino que además, el candidato Gabriel Boric logró movilizar a 1.250.163 de nuevos votantes.
Resultados segunda vuelta presidencial:
| Gabriel Boric | 4.621.231 (55,8%) |
| José Antonio Kast | 3.650.662 (44,1%) |
| Total: | 8.364.481 |
El candidato de la izquierda radical, el diputado Gabriel Boric, alcanzó así una victoria avasalladora, coronando una estrategia política que desde octubre de 2019 había hecho de la violencia, la desestabilización política y el populismo, un arma electoral de consecuencias insospechadas. Rompiendo los consensos básicos de una democracia sana, Gabriel Boric y sus partidarios han abierto la puerta a un oscuro camino en la futura convivencia democrática.
Algunas ideas finales
El miedo lleva a la polarización y las elecciones comparadas de diputados de 2017 y 2021 así lo reflejan (no utilizamos la elección de senadores, pues esta no se realizó en todo el país).
Si desglosamos la votación de las fuerzas de gobierno en derecha (Partido Republicano) y centroderecha (UDI, RN, Evópoli y PRI); y, por otro lado, la votación de la oposición en izquierda (FA-PC) y centroizquierda (ex Concertación), podemos apreciar claramente cómo ambos extremos se han convertido en los grandes ganadores del ciclo electoral iniciado en octubre de 2020.
| 2017 | 2021 | |
| Derecha (P. Republicano) | 0 | 11,1% (15) |
| Centroderecha (UDI, RN, Evopoli y PRI) | 40,2% (72) | 25,3% (53) |
| Centroizquierda (ex Concertación) | 30,1% (49) | 17,1% (37) |
| Izquierda (FA-PC) | 25,9% (33) | 33,3% (37) |
| Otros | 3,6% (1) | 12,9% (13) |
| Total: | 6.676.325 | 7.072.228 |
Uno de los hechos más comentados del período eleccionario que vivió el país desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2021 dice relación con los resultados aparentemente contradictorios que arrojaron las distintas elecciones.
Sin embargo, nos atrevemos a plantear como hipótesis que dicha contradicción no fue tal, si se distinguen dos tipos de convocatorias electorales. Por un lado, las elecciones generadas por el estallido social y el proceso constituyente y, por otro, las que dicen relación con las elecciones tradicionales de representación política, que son las que normalmente reflejan las reales y permanentes identificaciones políticas de la población.
Entre las primeras encontramos el plebiscito 2020 y la elección constituyente. Entre las segundas, las elecciones presidenciales, de alcaldes, concejales y parlamentarios (dejamos de lado las elecciones de gobernadores por ser un proceso aún difícil de clasificar por su novedad).
En las primeras, la influencia de la violencia desatada por la izquierda durante prácticamente todo el proceso eleccionario y la construcción de un sistema electoral especial para la elección de constituyentes alteraron en forma significativa sus resultados. Una mezcla de violencia, temor, populismo, intentos de desestabilización política, reflejaron unos resultados que no se condicen con la realidad política del país.
En cambio, en las elecciones propias de las identidades políticas de fondo de la ciudadanía, se puede apreciar que estas no cambiaron tan radicalmente y que los tradicionales “tercios” de la política chilena, con la corrección de ir hacia los extremos dentro de los dos principales (derecha e izquierda), se mantiene plenamente vigentes.
Por último, no se puede dejar de advertir que al momento del estallido social de 18 de octubre de 2019 existían condiciones objetivas para un malestar social profundo. Muchas de las demandas que fueron surgiendo durante este proceso son reales y, porque son reales, dieron un soporte poderoso a quien supo canalizarlas y dirigirlas (con su estrategia de violencia, desestabilización y populismo), como fue el caso de la izquierda representada en el presidente Gabriel Boric.
El problema de fondo no es, por tanto, el término de los “tercios” tradicionales de la política chilena o el giro hacia la izquierda de gran parte del electorado, sino que la puerta abierta en este ciclo electoral 2020-2021 a la violencia, la desestabilización política y el populismo como armas legítimas de acción política por parte de la izquierda chilena, pues la historia ha demostrado una y otra vez, que abierta dicha puerta, toma años y grandes sufrimientos volver a cerrarla.
Tasuta katkend on lõppenud.