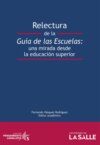Loe raamatut: «La educación superior en perspectiva lasallista»

Coronado Padilla, Fabio Humberto
La educación superior en perspectiva lasallista / Fabio Humberto Coronado Padilla, Jorge Eliécer Coronado Padilla. -- Editores Fabio Orlando Neira Sánchez, Juan Carlos Rivera Venegas. -- Bogotá : Universidad de La Salle, 2015.
128 páginas ; 16 × 24 cm.
ISBN 978-958-8844-67-1
1. Educación superior 2. Educación Lasallista 3. Lasallismo
I. Coronado Padilla, Jorge Eliécer II. Neira Sánchez, Fabio Orlando, editor III. Rivera Venegas, Juan Carlos, editor IV. Tít.
378 cd 21 ed.
A1476848
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
ISBN: 978-958-8844-67-1
Primera edición: Bogotá D. C., marzo de 2015
© Derechos reservados, Universidad de La Salle
Edición
Oficina de Publicaciones
Cra. 5 No. 59A-44, Edificio Administrativo, 3er piso
PBX (57-1) 348 8000, extensión 1224
Editores
Fabio Orlando Neira Sánchez
Juan Carlos Rivera Venegas
Dirección editorial
Guillermo González Triana
Coordinación editorial
Marcela Garzón Gualteros
Revisión de textos
Alejandro Molina Osorno
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo por escrito.
Presentación
El lasallismo como iniciativa pedagógica hace una apuesta por transformar las condiciones de deshumanización a través de la educación. De ahí la imperiosa necesidad de que las instituciones de educación superior lasallistas (IESL) expresen coherentemente su vocación por la formación integral de los sujetos, con el fin de brindarles bases profesionales sólidas, con profundo sentido humano y ético, para que sean capaces de enfrentar el mundo globalizado con las mejores herramientas y con propuestas innovadoras. Si bien es cierto que esta formación integral compete y ha de afectar a todos los actores de la educación superior, es urgente que se asuma la responsabilidad académica, investigativa y administrativa que ella demanda, en aras de favorecer el dinamismo de esta dimensión, la cual implica asegurar una capacitación permanente de los responsables directos de la formación para que puedan participar con efectividad en esta, así como del cuerpo administrativo y de servicios, con intención de que todos entiendan que se trata de un modo particular de relación del hombre consigo mismo, con los otros, con el mundo, con el conocimiento y con lo Absolutamente Trascendente.
Se entiende entonces que hay una tarea implícita para las IESL: la profundización, actualización, construcción y transmisión de ese conocimiento lasallista, que pasa por lo sociohumanístico, teológico y ético, con vistas a una formación integral de la totalidad de estudiantes, al igual que de profesores y de la comunidad educativa en general, a través de programas de investigación, de formación académica en las áreas correspondientes y de proyección y servicio a la sociedad, inspirados en el proyecto de cada institución. Se trata, en otras palabras, de promover el estudio y la asimilación del humanismo y la cultura cristiana, para consolidar una identidad particular que se caracteriza por un compromiso de toda la comunidad en favor de la equidad, la justicia y la paz.
De ahí la preocupación por promover la investigación lasallista que contribuya de manera permanente a la fundamentación y actualización teórica y pedagógica de los programas de formación técnica, tecnológica o profesional de pregrado y posgrado, a partir de la ética y la función social de los programas; que contribuya a desarrollar programas de extensión pertinentes; que promueva y apoye el quehacer de las IESL alrededor del estudio y desarrollo de una ética civil, una nueva conciencia ciudadana y una manera distinta de entender y vivir la dimensión política; que fortalezca y actualice la tradición formadora de las nuevas generaciones y que aporte en la innovación en cuanto a la búsqueda de modelos alternativos de desarrollo integral, justicia social, convivencia pacífica y desarrollo humano sustentable.
Es oportuno que las diferentes comunidades académicas que comparten los mismos ideales y el mismo sueño fundacional produzcan saber alrededor del tema, y que este se difunda entre ellas con intención de buscar consenso y sintonía en torno al fin de la pedagogía lasallista y lo que esta debería y podría aportar a la educación superior. Lograr un trabajo “juntos y por asociación” solo es viable si, a imitación de la primigenia comunidad, se comparte la utopía y se suman esfuerzos por lograrla. Con intención de darle espacio a esta tarea, se produce este proyecto que busca:
• Compilar la reflexión de algunos de los colaboradores de las obras, producto de la investigación, la experiencia y la sabiduría pedagógica en perspectiva lasallista, alrededor de las categorías que la constituyen.
• Presentar unas líneas de reflexión que sirvan de referencia e ilustración para directivas, administrativos, docentes e investigadores, en el que se presenten de manera clara y puntual aquellos elementos claves y básicos del lasallismo que hacen de las prácticas que allí se dan algo original, impactante y significativo.
Así pues, se presenta en primera instancia el capítulo titulado “La idea de universidad lasallista”, en el cual el autor, tratando de anticipar el devenir de la Universidad de la Salle, analiza y cuestiona el sentido mismo del concepto universidad y su papel frente a los retos del contexto (culturales, científicos, tecnológicos, diversos estilos de vida sociales, nuevas formas de gobernanza). De esta forma, se concentra en nuestro presente y en particular en nuestra realidad colombiana, con perspectiva hacia el futuro, para volver a poner en el foro de la discusión la pregunta de siempre, pero formulada de otra manera: Universidad lasallista, ¿qué dices de ti misma?
Luego, el capítulo “La educación superior y el lasallismo” esboza el sentido que tiene la perspectiva lasallista en la universidad. Aquí se reconocen las líneas que dan su identidad, y además se concientiza sobre el hecho de que, siendo este tipo de educación relativamente joven dentro del desarrollo del carisma lasallista, es por lo tanto un ejercicio en construcción que en cierto modo le da una holgura para enfrentar de una manera más acertada los retos que la sociedad le pone a esta forma educativa; con esto busca responder siempre, en toda la extensión, a su ser de universidad y, a la vez, a su ser lasallista.
En el capítulo “Identidad lasallista, misión y retos. El lasallismo, una espiritualidad para custodiar la vida”, el autor parte de un desafío: concebir la universidad como modelo para la sociedad, y no como un mero reflejo de esta, lo cual implica hacer una revisión del quehacer cotidiano, para entrar a cuestionar actuaciones y posturas que se viven dentro de las instituciones de educación superior. Mediante esta revisión se puede llegar a descubrir que es posible que la universidad no sea una institución propositiva, innovadora y creativa, que se termina amoldando a las exigencias del mercado imperante, para asegurar, tal vez por miedo a enfrentar críticas, aislamientos y descalificaciones, su propia subsistencia, lo cual hace que pierda, en buena medida, el enfoque de su misión y su razón de ser.
El autor plantea unas preguntas para invitar a que se reflexione sobre el papel de los docentes hoy y sobre las condiciones en las que realizan su labor. Utiliza la misma estrategia para pensar en los estudiantes y su realidad frente al estudio. Luego se realiza una mirada somera al acontecer en la sociedad actual, para justificar la importancia de analizar la trascendencia y el impacto de la educación superior hoy en nuestro país, y de reconocer el valor que conlleva el verla en perspectiva lasallista y lo que ello implica. Sin pretender dar una respuesta definitiva, se plantean unas ideas que ayudan a responder la pregunta ¿qué es ser lasallista?, para después abordar los temas de la identidad lasallista enfocada hacia la búsqueda de sentido, como una expresión cultural inmersa en la historia, y así finalizar planteando unos retos para una universidad que tenga este carisma. En sus conclusiones hay algo claro: “La educación superior en perspectiva lasallista, lejos de querer depositar la consecución de la misión en manos de expertos en teología, humanismo o ética, fomenta, capacita y alienta a todos los miembros de sus instituciones para que hallen el valor y el sentido de su propuesta”.
Seguidamente, en “Diálogos entre religión y razón en el contexto de la educación superior: una mirada crítica desde el proyecto educativo lasallista”, el autor trae a escena el tema de la dimensión religiosa, tanto en su formación como en sus creencias y prácticas en el contexto de la educación superior. Aborda la división entre ciencia y religión, entre conocimiento y creencias, entre la objetividad, la positividad de la ciencia moderna y la subjetividad y relatividad de las creencias religiosas, como herencia de la modernidad con la primacía de la razón y la autonomía. Describe de manera somera cómo la Universidad de la Salle de Bogotá, por su carácter confesional, ha optado por aproximarse a las relaciones entre religión y razón, fe y cultura, inspirada en valores y principios cristiano-católicos. Su texto evidencia la manera como la Universidad comprende dichas relaciones según el pensamiento social de la Iglesia, reconociendo el carácter ético y moral de las decisiones humanas. Describe también algunas finalidades de las instituciones educativas en lo referente a las convicciones religiosas y morales, inspiradas en los principios de la democracia deliberativa: el principio de la tolerancia, de la reciprocidad y del civismo. Asimismo plantea que la educación considera que el campo religioso no es solamente un hecho de cultura o de historia de las sociedades, sino un componente íntimo de las personas.
El capítulo “Economía y desarrollo: apuestas para el buen vivir desde una perspectiva lasallista” analiza y reflexiona sobre los avatares del modelo actual de desarrollo y el conflicto que por generaciones ha vivido Colombia, y que en particular hacen que la enseñanza de la Economía, las posturas sobre la calidad de vida y la idea de justicia que tengan los lasallistas deban ser una alternativa para este país, como una búsqueda constante del Desarrollo Humano Integral y Sustentable, para la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de enfrentar desde la economía los grandes retos del posconflicto.
En el capítulo titulado “La administración lasallista en el siglo XXI”, se plantea una reflexión sobre lo que supone una administración educativa con enfoque lasallista, y se sugieren unos retos que demandarían asumirla. La participación del personal administrativo en el desarrollo de la misión institucional es fundamental. Hoy, las actividades relevantes de una institución educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje superan el nivel pedagógico, pero involucran el administrativo y necesitan de este. La labor que desde allí se realice “puede ser factor decisivo para el éxito o fracaso de los programas académicos de la institución”, en cuanto a la calidad y la capacidad de gestión de la organización educativa. Por eso es imprescindible que el administrador educativo asuma el reto de aportar una gestión que facilite la colaboración académico-administrativa, que garantice unas sinergias que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos propuestos institucionalmente. Ello demanda una comprensión de la labor docente y de la trascendencia de la misión, y un compromiso con el logro de esta. Por otro lado, el docente debe confiar en que la gestión administrativa ha de contribuir con la realización de los proyectos educativos por el rumbo señalado. El texto ahonda este tema y sugiere unos estudios de esta “mancorna”, que evaluaron los efectos del apoyo administrativo en la eficacia del maestro. Estos llevan a preguntarse inquietudes como: “¿Qué pasa entonces cuando el maestro comprometido y consciente de la misión encomendada es dirigido y no acompañado por administrativos ajenos al mismo compromiso? ¿Cómo pueden permear en una institución los principios y valores que creen el ambiente propicio que fomente, aliente y facilite dicha misión?” Estas inquietudes permiten a su vez aterrizar el asunto en unos hechos concretos que exigiría vivir el carisma lasallista, con una clara intención: que la escuela vaya siempre bien.
Finalmente, en el capítulo sobre “Desarrollo de la misión en una universidad de los Hermanos Cristianos estadounidenses”, el hermano Emery presenta un contexto histórico de la misión lasallista en la educación superior. Expone la naturaleza y la cultura de la universidad a partir de la implementación de esfuerzos, énfasis curriculares, recurso humano, y nos devela la implementación de la misión lasallista en la Universidad de La Salle de Filadelfia, junto con una reflexión sobre esta labor en otras cinco universidades americanas lasallistas. El hermano abre con sus palabras la discusión sobre temas álgidos en la universidad: estándares de acreditación, secularización, educación católica. Además, nos describe someramente algunas experiencias que tienen: el Centro de Estudios Lasallistas, un espacio para entender más a fondo y valorar el carisma lasallista, a través del estudio del itinerario de Juan Bautista de la Salle y de la espiritualidad y pedagogía lasallista; el Instituto de Liderazgo Lasallista, el cual integra y promueve la herencia lasallista en la vida personal y profesional de líderes como futuros catalizadores de la misión lasallista; la Conferencia Lasallista, que anualmente reúne a los educadores lasallistas de la región, en donde se promulgan experiencias relacionadas con la formación para la misión y la espiritualidad lasallista, y que termina con un banquete en el que se exaltan los Educadores Lasallistas Distinguidos; el Instituto Lasallista para la Justicia Social, que opera según las enseñanzas de la Iglesia Católica y de la misión lasallista de servir a los pobres; el Programa de Voluntarios Lasallistas, que con comprometidos y bien entrenados voluntarios trabaja para empoderar a los empobrecidos particularmente a través de la educación; por último, nos da su propia idea de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas (AIUL).
Así pues, se consolida una reflexión teórica y práctica que permite trazar algunas pistas sobre las cuales transitar en la consolidación de un proyecto lasallista en educación superior. Una apuesta audaz, comprometida con las realidades del contexto, pertinente frente a las necesidades que el paradigma tradicional genera, e impertinente suficientemente para cuestionarlo y superarlo.
Fabio Orlando Neira Sánchez
Juan Carlos Rivera Venegas
Editores
La idea de universidad lasallista
Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, fsc*
Innovar tiene que ver con el cambio, con el riesgo
y con el fracaso, con el éxito y con lo vital. La in-
novación carece de método, la innovación carece
de lógica, pues el camino hay que construirlo.
J. Nieto
A la pregunta ¿cómo se imagina la Universidad de La Salle dentro de 20 años? respondí: como una universidad que estará realizando, entre otras, tres cosas fundamentales; la primera, conversando con las fuentes, es decir, con los clásicos de cada área del conocimiento; la segunda, que continuará soñando sueños en torno a un renovado proyecto de nación y, la tercera, que contará con autores e innovadores propios. Universidad que dentro de dos décadas no cuente entre sus profesores con un grupo significativo de autores ya posicionados y consolidados, o que hayan logrado crear patentes, inventos, novedades, no sobrevivirá, puesto que esto es condición sine qua non para mantenerse en un mundo competido donde otras instituciones también generan conocimiento e innovan. Universidad que dentro de cuatro lustros no siga soñando sueños nuevos en torno a proyectos de nación de los cuales hoy ni siquiera podemos avizorar tímidamente sus posibles rasgos, no tendrá nada que decirle a las nuevas generaciones, ni mucho menos tales jóvenes, en ese allá y entonces, vendrán a educarse en sus aulas. Universidad que en el año 2034 no mantenga una permanente y vital conversación con el patrimonio de la humanidad conformado por los clásicos de cada disciplina, de pronto subsistirá, pero haciendo eco al esnobismo ligero y carente de profundidad, nada trascendente y mucho menos formador en lo superior y para lo superior.
En esta ocasión vamos a examinar de manera particular la cuestión de la conversación con las fuentes clásicas, campo de reflexión dentro del cual enmarcaremos la presente disertación. Como bien lo afirmara el helenista Murray (2013): “Los pocos libros verdaderamente grandes de la historia, los libros cuya belleza y vitalidad intelectual siguen conservando la capacidad de acelerarnos el pulso e inspirarnos al cabo de más de dos mil años tienen un valor especial para la humanidad y no debemos permitir que mueran. Sin embargo, morirán a menos que, generación tras generación, se los siga estudiando, amando y reinterpretando” (p. 9). Cada uno podría enumerar cuáles son esos libros y esos autores básicos, esenciales, indispensables de su ciencia que han marcado un hito en la conceptualización y el avance de esta, y que se constituyen en pilares, en bases, en fundamento de su ser y quehacer, de su identidad y naturaleza. Sin su lectura y estudio juiciosos, sin su apropiación crítica, sin ese diálogo íntimo y personal con ellos no hay dominio de un saber y mucho menos posibilidad de creación de nuevos derroteros.
Saludable debate el que se da en los posgrados de la universidad al plantearse la posibilidad o no de generar conocimiento propio liberándolo de la dependencia del citar autores, no importa su mayor o menor prosapia académica, tras el noble propósito de lograr un pensamiento propio que responda a las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. El fondo de la cuestión radica no tanto en si se tienen en cuenta o no, sino en el tipo de abordaje que se haga de ellos —crítico, libre, independiente—. A mayor autonomía intelectual menos se requiere un pensamiento prestado, se camina en la libertad del espíritu pensante. Lo cual no quiere decir que se reniegue de la familia de discursos o de las tradiciones epistémicas que han construido un saber, para que él sea lo que hoy es. Sería arrogante pensar que se puede partir de cero y hacer a un lado siglos de desarrollo intelectual. Volver a las fuentes clásicas de cada área del conocimiento es un paso obligado de quien se sumerge en el hábitat universitario.
El asunto en mención se puede enmarcar dentro de una problemática más amplia: la de nuestra identidad cultural. El filósofo colombiano Eudoro Rodríguez (2003) la plantea así: “¿Cuál es la identidad de América? ¿Qué es lo específico de nuestra cultura, de nuestra historia? ¿Cuál es nuestro aporte a la dinámica de la cultura universal? ¿Existe una especie de ‘ser latinoamericano’?” (p. 165). Se responde afirmando que no se trata de una especie de diferenciación esencial con otras culturas sino de una especie de identidad histórico-cultural que se fragua en la praxis, las tradiciones, la memoria histórica de nuestros pueblos y en el sentido de su historia. En consecuencia, al no tener todavía una sólida tradición cultural en todas las áreas del conocimiento, lo que contamos es con una serie de problemas y tareas no resueltos todavía. Esto nos debe llevar a buscar nuevas síntesis que aporten algo nuevo a partir de la simbiosis entre la tradición heredada y nuestras propias realidades. Concluye su argumentación advirtiendo sobre “la necesidad imperiosa de volver en busca de nuestras raíces en forma crítica, pues esa comprensión del pasado desde el presente y su proyección al futuro es la única lectura inteligente y fructífera de la historia” (p. 169).
Haciendo memoria del devenir histórico de la Universidad de La Salle, su conversación con las fuentes lasallistas la ha venido haciendo permanentemente desde los orígenes de su fundación hace ya cincuenta años. Al estudioso le es posible rastrear tal cometido científico acudiendo a los documentos escritos, a las actas de los cuerpos colegiados —consejos, comités—, a las prácticas institucionales, a los acontecimientos, a los protagonistas que en distintas etapas de la historia institucional han releído y reactualizado los idearios lasallistas que nos legaron quienes nos precedieron, intentando responder la pregunta ¿qué es el lasallismo?, ¿qué significa ser universidad lasallista? o ¿cuál es la perspectiva lasallista de la educación superior?1 Tal cometido ha logrado darle un norte a los distintos planes institucionales de desarrollo con los que ha contado. Mas no es nuestro propósito en este momento el reconstruir históricamente sus hitos fundamentales. Queremos centrarnos en esta ocasión en nuestro hoy con mirada hacia el futuro y volver a poner en el foro de la discusión la pregunta de siempre, pero formulada de otra manera: Universidad lasallista, ¿qué dices de ti misma?
LA IDEA DE UNIVERSIDAD
Construir colegiadamente una idea de universidad lasallista apropiada para nuestro momento histórico no es otra cosa que recrear la secular idea de universidad. Idea entendida como la representación mental, la abstracción de lo esencial que caracteriza a la institución universitaria. Borrero (2008) habla de estilos o modos clásicos de ser universidad, Santos (2011) de la idea perenne de universidad y Wasserman (2012) de modelos de universidad. Estas son expresiones distintas basadas en un sustrato común: el devenir histórico de la universidad, por tanto equiparable respetando los matices que cada autor les confiere. Presentamos a continuación en apretada síntesis sus nociones fundamentales.
La taxonomía de Borrero comprende cinco modos universitarios nacionales, es decir, filosofías universitarias, acordes, según los casos, con el interés particular de los Estados modernos, en cuanto la institución superior podría reportarles en beneficio del poder nacional ya fuera científico, político, administrativo, social, económico y militar. Tales cinco estilos o modos son:
El napoleónico, que mediante leyes sitúa la universidad, profesionalizada, al servicio funcional del Imperio; no hay investigación, pues esta tarea le es negada a la universidad y es puesta en manos de las academias; el alemán, fruto del pensar filosófico pendiente de la investigación científica innovadora para enaltecer y fortalecer el Imperio prusiano; el británico, tan selectivo para enaltecer en cultura al gentleman miembro y conductor de la sociedad; el norteamericano, hijo del cruce entre la tradición universitaria inglesa y germana, es el modo de ser democrático, concebido fundamentalmente por Thomas Jefferson, afecto a la utilidad de la ciencia para el progreso económico; y el ruso, pariente por descendencia del francés y el alemán, es la universidad de Catalina, la cual devendrá en el soviético, moldeado en la fragua mental de Lenin después de la Revolución de Octubre; universidad “función” utilitarista en manos del Estado (Borrero, 2008, p. 662).
Estos cinco modos clásicos de universidad se encuentran en la base del ser y del quehacer de todas las universidades del mundo, ciertamente con mezclas diversas y con acentos particulares, pero de los cuales no se puede prescindir. En su conjunto conforman el ethos profundo de la naturaleza universitaria. Cuando la universidad del presente se interroga sobre su futuro no puede dejar de acudir a estos sus ascendientes históricos y filosóficos. Sin embargo, Borrero (2008) sostiene en torno a su taxonomía que “todos los cinco estilos pueden haber olvidado a la persona, sujeto natural del derecho a educarse y de orientar los pasos de su vida social. La persona que no puede ser subyugada y destruida por el poder de la ciencia, creación de la inteligencia humana”; y más adelante concluye diciendo: “Hacia el hombre debe tender ante todo la filosofía universitaria del futuro, para que el hombre sea el señor de la ciencia —no su súbdito y víctima—, gestor de la cultura y del orden de la sociedad” (p. 663).
La clasificación de Wasserman distingue tres modelos que se diferencian en sus intenciones últimas, su visión y sus compromisos con diversos sectores de la sociedad. Estos modelos se desarrollaron en el pasado, pero coexisten en las sociedades modernas. Uno favorece la formación de las élites y mantiene sus privilegios; otro favorece al Estado y sus intereses; el tercero se centra en el desarrollo integral y libre del individuo. A continuación se exponen los tres modelos; seguimos la descripción que de estos nos presenta el propio Wasserman:
La universidad tradicional: […] surgió en Europa hace casi mil años. La primera que ostentó el título de ‘Universitas’ (en latín gremio) fue la de Bolonia. La llamaron Universitas Magistrorum et Scholarium, es decir el gremio de los maestros y los estudiantes.
Los hijos de abogados estudiaban derecho; los de los médicos, medicina. Su objetivo era la instrucción de los jóvenes y la transferencia generacional de privilegios dentro de un grupo. Por la época surgieron otras universidades, como las de París y Oxford, fundadas por la Iglesia, y la de Salamanca, por el rey. Se multiplicaron en el continente con diversos gobiernos, pero con el mismo objetivo. (Wasserman, 2012)
La universidad napoleónica: […] es una institución educativa para producir profesionales, con capacidad para atender a una población amplia. Es una universidad al servicio de la nación.
Napoleón quien desarrolló la más emblemática de ellas, la usaba tanto para sus objetivos de expansión imperial como para los proyectos internos de construcción social. Este modelo ha sido adoptado por la mayoría de las sociedades con regímenes autoritarios durante los siglos XX y XXI. En ellas, con frecuencia, el “interés de la nación” se define ideológicamente por un líder o grupo. (Wasserman, 2012)
La universidad humboldtiana (por uno de sus creadores Wilhelm von Humbolt): una universidad fuertemente financiada por el Estado, pero al servicio del individuo. Con un perfil de investigación y gran libertad para el estudiante y para el maestro, se afianzó en los países con gobiernos democráticos y sociedades abiertas. Tuvo un inmenso impulso con los sistemas universitarios europeos y estadounidenses. (Wasserman, 2012)
Si miramos la multiplicidad de universidades que cubren el planeta, a primera vista podríamos decir que cada una es específica y única en sí misma. Pero si las examinamos con la lente de los modelos propuestos por la clasificación de Wasserman, es posible alinearlas más cerca de uno u otro modelo, o en una combinación de los tres con diversas intensidades. No es para nada extraño; todas beben en las mismas fuentes históricas de los siglos que las precedieron a través de los cuales se fue estructurando la universidad tal y como hoy la conocemos, como institución de educación superior y para lo superior.
Finalmente, de la mirada crítica que de la historia universitaria hace Santos destacamos su esfuerzo por caracterizar la idea perenne de universidad, por precisar cuáles son sus fines; para ello se apoya en Karl Jaspers y en Ortega y Gasset. Del primero asume los tres grandes objetivos que este propone para la universidad, a saber: 1. La investigación, porque la verdad solo es accesible a quien la busca sistemáticamente. 2. El ser un centro de cultura, porque el campo de la verdad es mucho más amplio que el de la ciencia. 3. La enseñanza, porque la verdad debe ser transmitida; incluso la enseñanza de las aptitudes profesionales debe ser orientada hacia la formación integral. También retoma de Jaspers su definición de la misión de la universidad: “es el lugar en donde por concesión del Estado y de la sociedad una determinada época puede cultivar la más lúcida consciencia de sí misma. Sus miembros se congregan en ella con el único objetivo de buscar, incondicionalmente, la verdad y solo por amor a la verdad”. De Ortega y Gasset hace eco de su enumeración de las funciones de la universidad: transmisión de la cultura, enseñanza de las profesiones, investigación científica y educación de los nuevos hombres de ciencia (Santos, 2011, p. 226).
Santos observa que no obstante las transformaciones contextuales tanto nacionales como globales a las cuales se ha visto avocada la universidad, esta ha conservado como fines fundamentales la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios, complementándolos con la dimensión cultural y con los aspectos propiamente utilitarios y productivos. Pero a consecuencia del inmenso desarrollo universitario de las últimas décadas —aumento de su población estudiantil y de su cuerpo docente, aumento del número de universidades y de la expansión de la enseñanza y la investigación universitaria sobre nuevas áreas del saber— se ha generado una multiplicación de sus funciones.
Para ejemplificar este último aserto reseña las diez funciones que en 1987 les atribuye el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre las universidades. Estas son: educación general postsecundaria, investigación, suministro de mano de obra calificada; educación y entrenamiento altamente especializados, fortalecimiento de la competitividad de la economía, mecanismos de selección para empleos de alto nivel, a través de la certificación, movilidad social para hijos e hijas de las familias proletarias, prestación de servicios a la región y a la comunidad local, paradigmas de aplicación de políticas nacionales (ejemplo: igualdad de oportunidades para mujeres y minorías raciales), preparación para los papeles de liderazgo social (Santos, 2011, p. 227).