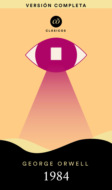Loe raamatut: «La casa maldita»
La casa maldita

La casa maldita (1937) H. P. Lovecraft
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Edición: Septiembre 2020
Imagen de portada: Shutterstock
Traducción: Benito Romero
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
Capítulo 1
Rara vez deja de haber ironía, incluso, en el mayor de los horrores. Algunas veces forma parte directa de la trama de los sucesos, mientras que otras sólo atañen a la posición fortuita de éstos entre las personas y los lugares. Un magnífico ejemplo de este último caso puede encontrarse en la antigua ciudad de Providence, donde acostumbraba a ir Edgar Allan Poe, a mediados del siglo pasado, durante su infructuoso galanteo a Mrs. Whitman, Poeta de excelentes dotes. Poe solía parar en la Mansión House –nuevo nombre de la Hostería de la Bola de Oro, cuyo techo cobijó a Washington, a Jefferson y a Lafayette–, y su paseo preferido era hacia el Norte, por la misma calle, donde se encontraban la casa de Mrs. Whitman y el vecino cementerio de St. John, situado en la falda de la colina cuyo recoleto recinto, con abundancia de lápidas del siglo XVIII, le fascinaba de manera especial.
Lo irónico del caso es que en el curso de aquel paseo, tantas veces repetido, el más grande maestro de lo terrible y de lo fantástico tenía que pasar por delante de cierta casa situada en el lado oriental de la calle, un edificio deslucido y anticuado que se hallaba posado sobre la brusca subida de la ladera de la colina, con un amplio y descuidado jardín que databa de la época en que la región era en parte campo abierto. No parece que Poe escribiera o hablara nunca de la casa, ni se tiene noticia de que hubiera reparado en ella. Y, sin embargo, aquella morada para las dos personas en posesión de cierta información, iguala o supera en horror a las más descabelladas fantasías del genio que con tanta frecuencia pasó por delante de ella sin saber lo que ocultaba y se alza con mirada maliciosa y rígida como símbolo de todo lo que es indeciblemente espantoso.
La casa era –en realidad, continúa siendo– de las que atraen el interés de los curiosos. Originalmente granja, por lo menos en parte, tenía el habitual aspecto colonial de las casas prósperas de tejado puntiagudo de la Nueva Inglaterra de mediados del siglo XVIII, con dos pisos y ático, pórtico georgiano y paredes interiores recubiertas de madera, como dictaba la evolución del gusto en esa época. Estaba orientada hacia el Sur y tenía un elevado tejado cuyos dos aleros daban, respectivamente, a la ladera de la colina y a la calle. Su construcción, de hace más de siglo y medio, se había adaptado al nivelado y al enderezamiento del camino en aquella vecindad particular, pues Benefit Street, llamada originalmente Back Street, se trazó como sinuoso sendero entre los sepulcros de los primeros colonos y sólo se enderezó cuando el traslado de los cadáveres al Cementerio del Norte permitió abrir camino a través de los antiguos predios familiares.
En un principio, el muro posterior se alzaba sobre un campo de hierba que quedaba como a veinte pies por encima del nivel de la calle, pero un ensanchamiento de ésta, aproximadamente en tiempos de la Guerra de la Independencia, absorbió casi todo el espacio intermedio y dejó los cimientos al aire, por lo que hubo que construir en él sótano un muro de ladrillo, que dio a esta hundida parte de la casa una fachada dotada de puerta y dos ventanas por encima del nivel del suelo, casi a la altura de la calle nueva. Cuando se construyó la acera hace un siglo, se eliminó el resto del espacio intermedio y, en sus paseos, Poe debió de ver sólo un muro vertical de ladrillo que nacía del borde de la acera, coronado a una altura de diez pies por la pesada silueta de la antigua casa entejada propiamente dicha.
Los terrenos, propiedad de la familia, se extendían por la parte trasera y subían un buen trecho por la loma, hasta casi llegar a Wheaton Street. El espacio al sur de la casa, el que lindaba con Benefit Street, quedaba, naturalmente, muy por encima del nivel de la actual acera, formando una plataforma que acababa en un muro de guijas húmedas y mohosas horadado por un tramo muy inclinado de estrechos escalones que conducía al interior, entre paredes que formaban una especie de desfiladero, y desembocando en la parte superior en un despeinado macizo de césped, muros de ladrillo rezumantes y jardines descuidados, cuyas desmanteladas urnas de cemento, tiestos herrumbrosos caídos de trípodes de nudosas patas y objetos parecidos hacían parecer más atractiva, por contraste, la puerta principal, maltratada por la intemperie, con su montante roto, pilastras jónicas podridas y carcomida cornisa triangular.
Lo que oí de muchacho acerca de la Casa Maldita fue simplemente que la gente moría en ella en cantidad alarmante. Esa había sido la razón, me decían, por la que sus primeros propietarios la habían abandonado unos veinte años después de haberla construido. La casa era, evidentemente, malsana, tal vez a causa de la humedad y de los hongos que crecían en el sótano, del tufo enfermizo que lo contaminaba todo, de las corrientes de los pasillos o de la calidad del agua de la bomba y del pozo. Estas cosas ya eran lo bastante malas y a ellas culpaban, las personas que yo conocía, de las desgracias de la casa. Únicamente los cuadernos de notas de mi tío el anticuario, Dr. Elihu Whipple, me revelaron detalladamente las más oscuras y vagas suposiciones que formaban una corriente folklórica subterránea entre los sirvientes más antiguos y la gente humilde, conjeturas que nunca llegaron muy lejos y fueron en su mayor parte olvidadas cuando Providence se convirtió en ciudad importante con una población moderna y cambiante.
En realidad, los habitantes serios de la ciudad nunca consideraron la casa como «encantada» exactamente. No se hablaba de ruidos de cadenas, ni de heladas corrientes de aire, ni de apagones de luces, ni de caras en las ventanas. Los extremistas decían que traía «mala suerte», pero no pasaban de ahí. Lo indiscutible era que en ella morían gran número de personas, o, mejor dicho, que en ella habían muerto un gran número de personas, pues después de ciertos peculiares acontecimientos ocurridos allí hace más de sesenta años, el edificio había quedado abandonado debido a la imposibilidad de alquilarlo. Aquellas personas no murieron todas repentinamente por una causa determinada; parecía más bien que su vitalidad iba siendo minada de un modo insidioso y que su resistencia dependía de su mayor o menor fortaleza natural. Y las que no morían mostraban en diversos grados un tipo de anemia o consunción, y a veces una decadencia de las facultades mentales, que no hablaban a favor de la salubridad del edificio. Debe añadirse que, las casas vecinas parecían estar completamente libres de aquella perniciosa condición.
Esto es cuanto sabía antes que mis insistentes preguntas llevaran a mi tío a mostrarme las notas que finalmente nos embarcaron en nuestra espantosa investigación. En mi niñez, la Casa Maldita estaba vacía, con sus árboles desnudos, nudosos y viejos, su alta hierba de una palidez extraña y cizaña de aspecto de pesadilla en el abandonado patio en el que jamás se posaban los pájaros. Los muchachos solíamos invadir la finca, y aún recuerdo mi terror juvenil provocado no sólo por la morbosa calidad de aquella siniestra vegetación, sino ante la atmósfera y el olor de la ruinosa casa, cuya puerta abierta cruzábamos frecuentemente en busca de emociones. Los cristales de las ventanas estaban rotos en su mayoría, y una indescriptible desolación rodeaban los precarios paneles dé madera que cubrían las paredes, los desvencijados postigos interiores, el papel de los muros que colgaba a tiras, la escayola que se desmoronaba, las inseguras escaleras y los pocos muebles estropeados que todavía quedaban. El polvo y las telarañas daban un mayor matiz de abandono a aquel ambiente atemorizador, y muy valiente tenía que ser el muchacho que se aventuraba por la escalera que conducía al desván, una pieza espaciosa y alargada, con vigas al descubierto, iluminada solamente por la incierta luz de las pequeñas buhardillas de sus extremos y repleta de un montón de arcones, sillas y ruecas rotas que infinitos años de abandono habían cubierto y adornado de formas monstruosas y diabólicas.
Pero, después de todo, el desván no era la parte más terrible de la casa. Lo que nos provocaba mayor repulsión era el húmedo sótano, aunque quedaba completamente por encima del nivel del suelo en el lado que miraba a la calle, separado de la concurrida acera por un endeble tabique de ladrillo en el que se abrían una puerta y una ventana. No sabíamos si frecuentarlo, atraídos por su estímulo fantasmal, o rehuirlo para bien del alma y la cordura. En primer lugar, el mal olor de la casa era más pronunciado allí; y, además, no nos gustaban la blanca fungosidad que brotaba algunas veces del duro suelo de tierra en los veranos lluviosos. Aquellos hongos, de grotesco parecido con la vegetación del patio exterior, tenían formas verdaderamente horribles, detestables caricaturas de setas de especies desconocidas. Se pudrían pronto y en determinada fase de su descomposición adquirían una leve fosforescencia, de modo que los transeúntes nocturnos hablaban, a veces, de los fuegos fatuos que brillaban detrás de los destrozados cristales de las ventanas, por las que se esparcía el mal olor.
Nunca, ni siquiera en las más descabelladas vísperas de Todos los Santos, bajamos al sótano de noche, pero en algunas de nuestras visitas diurnas pudimos percibir la fosforescencia, especialmente si el día era oscuro y húmedo. También captábamos a menudo una cosa más sutil, algo muy extraño que era, sin embargo, y en el mejor de los casos, apenas una sugestión. Me refiero a una mancha nebulosa y blanquecina en el suelo de tierra, un depósito, vago y cambiante de moho y nitro que, en ocasiones, creíamos ver entre la esparcida fungosidad cerca del inmenso fogón de la cocina del sótano. Algunas veces nos parecía que aquella mancha tenía una extraña semejanza con la figura de una persona encorvada, aunque generalmente no existía tal parecido, y con frecuencia ni siquiera la veíamos. Cierta tarde de lluvia en que aquella sensación fue particularmente intensa y en que, además, había creído ver una especie de emanación tenue, amarillenta y temblorosa que brotaba del dibujo en dirección a la campana de la chimenea, le hablé a mi tío del asunto. Se limitó a sonreír ante aquella curiosa fantasía, pero me pareció que había en su sonrisa un matiz de reminiscencia. Más tarde me enteré de que en algunas de las antiguas leyendas que circulaban por la región había una idea similar a la mía, una idea que también aludía a las formas de vampiro y de lobo que tomaba el humo de la gran chimenea, y de los anómalos contornos adoptados por algunas de las retorcidas raíces de árbol que se abrían camino hasta el sótano por entre las piedras sueltas de los cimientos.
Tasuta katkend on lõppenud.