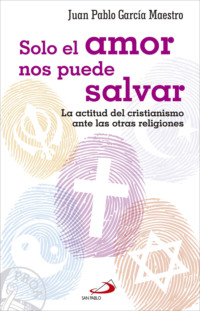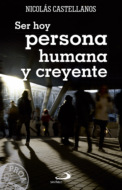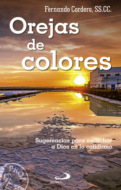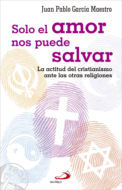Loe raamatut: «Solo el amor nos puede salvar»
Solo el amor nos puede salvar
La actitud del cristiano
ante las otras religiones
Juan Pablo García Maestro

© SAN PABLO 2021 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid) Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
E-mail: secretaria.edit@sanpablo.es - www.sanpablo.es
© Maestro, Juan Pablo García
Distribución: SAN PABLO. División Comercial Resina, 1. 28021 Madrid
Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050
E-mail: ventas@sanpablo.es
ISBN: 978-84-2855-117-5
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).
Prólogo
Muy gustosamente respondo a la invitación a presentar este nuevo libro de Juan Pablo García Maestro, religioso trinitario, profesor del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. En él aborda una vez más el tema del pluralismo religioso para proponer, como clave de la respuesta a este verdadero «tema de nuestro tiempo», el diálogo entre las religiones.
C. Geffré, uno de los teólogos que más se ha ocupado del asunto, afirmó hace ya algunos años que, si la secularización y la increencia han sido los grandes retos del siglo XX al cristianismo, el del siglo XXI lo serán los problemas que plantea el hecho del pluralismo religioso, resultado de la situación de globalización de la cultura en que nos encontramos. García Maestro comparte sin duda ese diagnóstico y viene dedicando su reflexión, siempre lúcida y bien informada, a esclarecer teóricamente el hecho y a abrir caminos para encontrarle respuesta.
La obra que presentamos refleja un conocimiento profundo del problema, lo aborda fundamentalmente desde la perspectiva de la teología, pone de manifiesto las dificultades que encierra y ofrece criterios seguros para la evaluación de las diferentes respuestas que se vienen proponiendo para responder a ellas. Parte de la descripción de la postura exclusivista, resumida en el axioma, mal entendido: «Fuera de la Iglesia no hay salvación», vigente durante siglos en el seno del catolicismo desde el concilio de Florencia hasta el Vati-
cano II, y expone las que vienen proponiéndose a partir de la Declaración Nostra aetate del Vaticano II. El autor centra su exposición en las respuestas que proponen las diferentes teologías de las religiones surgidas sobre todo en el ámbito cristiano. No aborda, tal vez deja para otro momento, las elaboradas desde la perspectiva de las ciencias de las religiones y de la filosofía, que en no pocos casos podrían apoyar las conclusiones de las primeras y, en otros, ponerlas en cuestión.
Señala con toda claridad los límites del «inclusivismo», la postura predominante hasta ahora entre los teólogos católicos, que no respeta debidamente a las religiones no cristianas y hace imposible en la práctica el diálogo interreligioso. Un diálogo que, por otra parte, la jerarquía de la Iglesia considera imprescindible para que las religiones puedan llevar a cabo su colaboración a la paz mundial que requiere la situación de globalización. Recordemos, por ejemplo, que Juan Pablo II había afirmado que el diálogo del cristianismo, en especial con el islam, «es una necesidad», y Benedicto XVI había recalcado que se trata de una «necesidad vital».
El lector es llevado por el libro a la conclusión de que la teología de las religiones, elaborada, como requieren sus presupuestos y sus métodos, desde el interior de cada una de las religiones en la que surgen, ha llegado a un verdadero callejón sin salida, originado por el hecho de que cada religión supone la descripción de la identidad de las demás desde los condicionamientos que impone la propia identidad religiosa y la propia historia. El autor da a entender y sugiere que, llegadas a esta situación, las diferentes «teologías de las religiones» tal vez estén llamadas a ser sustituidas por «teologías en diálogo», es decir, elaboradas con atención al hecho del pluralismo existente y en diálogo con las que proponen el resto de las religiones, a la espera de que ese diálogo vaya abriendo posibilidades no previstas en la situación actual.
En apoyo de esta sugerencia podrían ofrecerse los logros ya conseguidos por un siglo de diálogos interreligiosos, a partir del primer Parlamento Mundial de las Religiones, celebrado en Chicago en 1893, las diferentes sesiones de la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz, las sucesivas Cumbres religiosas por la paz, como la convocada por Juan Pablo II en Asís en 1986. Todos esos encuentros están poniendo de manifiesto convergencias entre las diferentes religiones en ámbitos como la posibilidad de una ética mundial, la exclusión de toda forma de violencia –«No hay ninguna guerra que sea santa; solo es santa la paz»–, la aceptación común de la dignidad de la persona y la necesidad de su respeto incondicional, y, ya en al ámbito de lo más propiamente religioso, el entendimiento y el crecimiento espiritual que han experimentado personas y grupos religiosos que se han atrevido a iniciar ese diálogo.
El libro ofrece numerosas y detalladas referencias a los numerosos pasos dados por los responsables de la Iglesia católica a partir del Vaticano II, y sobre todo por los dos últimos papas.
Pero la obra del profesor García Maestro no solo constituye un sólido tratado teórico de teología de las religiones. Contiene, además, una invitación a proseguir y profundizar el diálogo interreligioso como única forma de realizar la identidad cristiana a la altura de las exigencias de nuestro momento histórico. Su lectura confirma intuiciones encontradas en los estudios del fenómeno desde la perspectiva de la historia y las ciencias de la religión, ya previstas por pioneros del diálogo aparecidos en las diferentes tradiciones.
Así, contra los que temen que el conocimiento de las religiones y el diálogo con ellas conduzca inevitablemente al relativismo y a la puesta en cuestión de la propia identidad, Natham Söderblom, arzobispo luterano de Upsala, teólogo, promotor del ecumenismo y gran historiador de las religiones, confesaba en su lecho de muerte: «Yo sé que mi Salvador vive; me lo ha enseñado la historia de las religiones». Y dos relatos, de la tradición musulmana sufí y el jasidismo judío, muestran elocuentemente cómo el mejor medio para el descubrimiento de los tesoros de la propia tradición es el contacto con otras tradiciones. El relato del jasidismo, recogido por Martin Buber, lo cuenta así:
«Rabí Bunam acostumbraba a relatar a los jóvenes que venían por primera vez la historia de Rabí Aizik, hijo de Rabí Iekel de Cracovia. Después de muchos años de extremada pobreza que jamás debilitó su fe en Dios, soñó que alguien le pedía que viajara a Praga a buscar un tesoro bajo el puente que conduce al palacio real. Cuando el sueño se repitió por tercera vez, Rabí Aizik se preparó para el viaje y partió para Praga. Pero el puente estaba vigilado día y noche y él no se atrevió a comenzar a cavar. Aun así, iba allí todas las mañanas junto al puente y se pasaba el día dando vueltas por los alrededores hasta que oscurecía.
Pasados muchos días, el capitán de la guardia, que lo había estado observando, le preguntó de buenas maneras si estaba buscando algo o esperando a alguien. Rabí Aizik le contó sencillamente el sueño que lo había traído desde una comarca tan lejana. El capitán se echó a reír y le dijo: “¡Así que, por obedecer a un sueño, tú, pobre amigo, has desgastado las suelas de tus zapatos para venir hasta aquí! Y, en cuanto a tener fe en los sueños, también yo, de haberla tenido, tendría que haber partido de aquí cuando, una noche soñé que tenía que viajar hasta Cracovia y cavar, en busca de un tesoro, debajo del hogar, en la casa de un judío: ¡Aizik, hijo de Iekel! Sí así se llamaba: ¡Aizik, hijo de Iekel! Me imagino lo que me habría ocurrido: ¡Habría probado en todas las casas de por allí, donde la mitad de los judíos se llaman Aizik y la otra mitad Iekel”. Y se echó a reír de nuevo. Aizik, saludó cortésmente al capitán y viajó de vuelta a su casa. Llegado a allí, cavó debajo del hogar, encontró el tesoro y construyó la casa de oración que se llama “El Shul de Reb Aizik”».
La moraleja de la historia es meridianamente clara: Todas las tradiciones, todas las religiones tenemos un tesoro en nuestro interior; pero solo el paso por el otro, solo las indicaciones del extranjero nos permiten descubrirlo. Mircea Eliade decía que este relato contiene toda la verdad del ecumenismo. Sí, sin duda. Y la del hoy imprescindible diálogo interreligioso. A él nos invita razonadamente, amable lector, el libro que tienes en tus manos.
Juan Martín Velasco
Introducción
Este año 2015 celebramos el 50 aniversario de la clausura del concilio Vaticano II (1965-2015) y también los cincuenta años de la aprobación de la Declaración Nostra aetate (NE), promulgada por el papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965. Con esta Declaración se puso fin a una cierta visión negativa del cristianismo con relación a otras religiones. Recordemos solamente aquel decreto del concilio de Florencia en 1442, que citando a Fulgencio de Ruspe afirmaba:
«Del modo más firme sostenemos, y de ninguna manera dudamos, que no solo todos los paganos, sino también los judíos, y todos los herejes y cismáticos que mueran fuera de la Iglesia católica, irán al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles»[1].
Más de quinientos años después el concilio Vaticano II afirmaba en un espíritu más evangélico y humano:
«La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y vivir, los preceptos y doctrinas, que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socio-culturales que en ellos existen» (NE 2).
¿Qué ha quedado de este espíritu que inició el Concilio? ¿Cuál ha sido su recepción cinco décadas después?
A estas preguntas tenemos que responder que, a pesar de haber dado pasos muy importantes, aún nos quedan muchos prejuicios por superar y sobre todo existe aún mucho desconocimiento de las demás religiones. Por eso, el mejor antídoto es estudiar la historia y los principios doctrinales y morales de las religiones con el mismo interés que se estudia la propia, descubrir sus valores, escuchar las razones que han llevado a otros creyentes a adherirse a su tradición religiosa. El diálogo por el que apostamos tiene lugar entre identidades abiertas, mutuamente fecundantes.
Sin embargo, no hay diálogo verdadero si no hay identidad. El diálogo no tiene que dejar a un lado las propias convecciones religiosas. En esta línea escribe el papa Francisco en su exhortación Evangelii gaudium (EG)[2]:
«La verdadera apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más hondas, con una identidad clara y gozosa, pero “abierto a comprender al otro” y sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno”. No nos sirve una apertura diplomática, que dice que sí a todo para evitar problemas, porque sería un modo de engañar al otro y de negarle el bien que uno ha recibido como un don para compartir generosamente. La evangelización y el diálogo interreligioso, lejos de oponerse, se sostienen y se alimentan recíprocamente» (EG 251).
Uno de los peligros que amenaza el diálogo interreligioso según el papa Francisco es la caída en el sincretismo, en una especie de pérdida de las propias convecciones e ideas fundamentales. El diálogo entre las religiones no tiene como fin la disolución de las identidades religiosas, sino la comprensión mutua y la posibilidad de aprender unos de otros. La disolución de las diferencias en un todo sincrético es una especie de totalitarismos que destruye la particularidad de las identidades simbólicas y espiritualidades de la humanidad.
En la actualidad existe otro gran reto para el cristianismo y las demás religiones. Se trata del desafío de la increencia y de los nuevos ateísmos[3], especialmente en los países de Europa, pero que ya se está viviendo en el resto de otros países de otros continentes. El problema estriba en responder qué alternativas presentan las religiones a estos fenómenos.
En primer lugar creemos que las religiones han de recuperar el valor de la esperanza. Por la experiencia sabemos que no hay expectativas de que el progreso inmanente genere la emancipación de la humanidad, sino que, al contrario, se proclame el fracaso final y la fragmentariedad de las realizaciones históricas. Por eso la esperanza cristiana y de todas las religiones han de ser relativizadoras de las utopías de liberación, ya que espera la redención final del don divino y no de la lucha prometeica del hombre. No aceptan (especialmente el cristianismo) que hayamos llegado al final de la historia, el de la economía de mercado que proclaman las teorías neoliberales, ni es conciliable con un progreso indefinido y siempre creciente. También rechaza una concepción cíclica de la historia y el pesimismo de los que proclaman un devenir sin meta final alguna. En lenguaje cristiano diremos que el reino de Dios es el resultado de su intervención final en la historia, aunque la construcción del reino sea tarea de la comunidad. Por eso, se espera en Dios y se cree en su intervención final como un don, al mismo tiempo que hay un compromiso intrahistórico, para construir el reino desde los que más sufren. Se parte por eso no del sentido y la validez de lo existente, sino del sufrimiento de tanta gente a la que hay que motivar y dar esperanzas.
En segundo lugar, las sociedades modernas no rechazan la religión, sino que la confinan al ámbito privado de la persona en cuanto fuente de los criterios morales y como refugio ante la dureza de la vida.
Esta privatización de la religión se acompaña de una presencia pública basada en servicios religiosos, en la custodia de la tradición folklórico-cultural, en la vigencia de ritos, fiestas, ceremonias y tradiciones que ofrecen raíces de la identidad colectiva. Las iglesias y otras tradiciones son custodias y herederas de un imaginario religioso que no es rechazado por las sociedades modernas. Este acervo cultural incluso es valorado por los ateos, agnósticos e indiferentes. Hay muchos ciudadanos increyentes que aprecian la riqueza estética y el patrimonio artístico de las religiones, la antigüedad de sus liturgias y ceremonias, la calidad de sus instituciones pedagógicas o la afectividad de sus redes asistenciales. Las iglesias y demás religiones caen fácilmente en la tentación de legitimarse ante la sociedad y el Estado por las funciones socioculturales que ejercen. Pero la validez de una institución cultural no coincide con las de las Iglesias que tienen que ofrecer motivos para vivir y esperar.
El presente trabajo está dividido en seis capítulos. En el primer capítulo afrontamos un tema que considero uno de los más, o quizá el más importante, que la Teología del pluralismo religioso debe tomar en serio en la actualidad. Se trata de la cuestión del relativismo y la verdad. Aquí queremos demostrar que la credibilidad del cristianismo se juega en su capacidad de humanizar. Una religión sin capacidad de interpelar no interesa a nadie. Y lo que interpela es nuestro estilo de vida. Si hasta ahora la verdad excluyente nos ha llevado a despreciar a los que no creían como nosotros, ahora hay que apostar por una verdad en la alteridad, en la que los otros pasen antes que nosotros, y sean los preferidos en nuestro amor. Por eso hemos querido titular este nuevo libro «Solo el amor nos puede salvar. La actitud del cristianismo ante las otras religiones».
El cristianismo empezó con una llamada a la relativización de las convicciones más firmes de la fe judaica: «¡Qué bien anuláis el mandamiento de Dios para conservar la tradición!». Saber relativizar las seguridades es signo de madurez y ha sido el camino del crecimiento ético y religioso de la humanidad. Con la condición de que el criterio de la relativización no sea el simple interés de desmoronar seguridades, sino la búsqueda del bien, la verdad, la realización auténtica del hombre. Es ahí donde se juega la fidelidad al Dios del Evangelio.
El segundo capítulo es una reflexión con motivo del Año de la Fe que desde el mes de octubre de 2012 hasta noviembre de 2013 se celebró en la Iglesia Universal. En esas fechas (del 11 al 27 de octubre de 2012) se celebró un Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización y conmemorábamos también los 50 años del inicio del concilio Vaticano II.
Sostenemos que la auténtica fe es la que afirma un Dios verdaderamente liberador de todos. Solo podemos reconocer a Dios como Dios si se le concibe como Aquel que impele al hombre a ser hombre. Los «dioses» que los hombres utilizan para encubrir sus injusticias o para destruirse unos a otros no pueden ser expresión del Misterio absoluto e inefable.
Solo el amor es digno de fe. Por eso el papa Benedicto XVI en su Carta Apostólica Porta fidei afirma que el Año de la Fe era también una ocasión para intensificar el testimonio de la caridad (PF 14). Con el apóstol Santiago también nos preguntamos nosotros: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice: «Idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta» (Sant 2,14-17).
Las religiones si quieren aportar su sentido y significado más genuino no han de ser instrumento de poder, violencia y guerra, a causa de los fundamentalismos. Por eso el tercer capítulo es una reflexión sobre las religiones y su compromiso por la paz. Somos conscientes del hecho que la guerra puede ser decidida por pocos, la paz supone el empeño solidario de todos (Juan Pablo II).
En los últimos veinticinco años, la Iglesia católica ha recorrido el camino nada fácil pero necesario de la paz, todo ello bajo el espíritu de Asís. Creemos que Juan Pablo II realizó un gesto profético de gran hondura al reunir por primera vez en Asís a todos los líderes religiosos del mundo para orar por la paz. Asís fue un fruto maduro del concilio Vaticano II, que un Papa del Concilio, Juan Pablo II, se encargó de recoger. Y otro papa del Concilio, Benedicto XVI, se ha encargado de hacer de nuevo el jueves 27 de octubre de 2011 en la ciudad de Asís.
En el capítulo cuarto nos centramos en el diálogo islam y cristianismo. El Corán afirma que aquellos que entran en el paraíso «no escucharán allí ningún discurso vano, sino solamente: “Paz” (Sura 19, 26), y Jesús prometió a sus discípulos una paz que no es de este mundo (cf Jn 20,19-21).
Somos conscientes que estamos lejos de esta meta, pero más que dejarlo por imposible de realizar, deberíamos comprometernos cristianos y musulmanes para crear ya aquí la cultura de la paz. En Kaduna (Nigeria), una ciudad que ha sufrido tanta violencia a causa de las diferencias religiosas, un grupo de cristianos y musulmanes colaboran para educar a la resolución de los conflictos.
El quinto capítulo es un análisis del por qué la Vida Religiosa debe tomar en serio el reto del diálogo
interreligioso. El 2015 es un año también dedicado a la Vida Consagrada y creemos que sería una ocasión para hacer una relectura de nuestros carismas y compromisos de caridad a partir de las otras espiritualidades de otras creencias.
El papa Juan Pablo II recordó que por el diálogo hacemos a Dios presente en nosotros; cuando nos abrimos al diálogo con los otros, nos abrimos a Dios. También nos ayuda a reavivar nuestra Vida Consagrada y ahondar nuestra identidad de consagrados.
El religioso hoy es interreligioso. La praxis interreligiosa debe marcar su vida. Ayuda a los religiosos y religiosas a experimentar su empobrecimiento; a dejar entrar en su casa, a ser hospitalarios, a acoger, a retocar su propia identidad; nos pondrá en camino hacia el encuentro de un mismo Dios, o en expresión de Javier Melloni a ser nómadas del Absoluto, aunque a ese camino lleguemos por senderos diversos. Nos confirma que nuestra sed de Dios es compartida por muchos y que la revelación que nos ha llegado por Cristo Jesús es providencial y espléndida para los otros. Este diálogo nos lleva hasta la Trinidad; de ahí parte la gran fuerza de intercambio de creyente cristiano y hacer nuestras las palabras de Juan Pablo II: «La presencia y la actividad del Espíritu no llega solamente a los individuos sino que también llega a la sociedad y a la historia, a los pueblos, las culturas y las religiones»[4].
El sexto y último capítulo pretende ser una reflexión, aún incompleta, del diálogo interreligioso en el pontificado del papa Francisco, teniendo especialmente en cuenta sus gestos y encuentros cuando era arzobispo en Buenos Aires y a su vez sus aportaciones en el tiempo que lleva como Papa en la Iglesia católica.
El papa Jorge Bergoglio está convencido de que todas las religiones tienen un punto en el que se conectan. La habilidad es encontrar ese punto y dejar de lado las diferencias, para avanzar en el diálogo y la unidad. La Iglesia católica es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y el respeto entre los hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas. Y podemos hacer mucho por el bien de los que son más pobres, de los más débiles, de los que sufren, para promover la justicia y la reconciliación, para construir la paz.