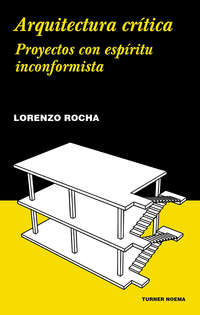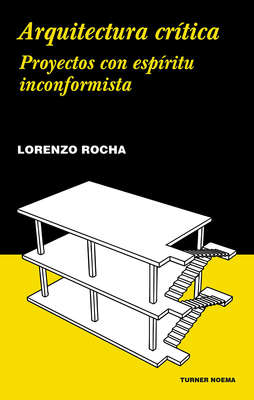Loe raamatut: «Arquitectura crítica»
Arquitectura crítica
Proyectos con espíritu inconformista
LORENZO ROCHA

A Txetxo
Título:
Arquitectura crítica. Proyectos con espíritu inconformista
© Lorenzo Rocha, 2018
De esta edición:
© Turner Publicaciones S.L., 2018
Diego de León, 30
28006 Madrid
Reservados todos los derechos en lengua castellana. No está
permitida la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su
tratamiento o transmisión por ningún medio o método sin
la autorización por escrito de la editorial.
ISBN: 978-84-17141-58-5
eISBN: 978-84-17866-44-0
Depósito Legal: M-8265-2018
Diseño de la colección:
Enric Satué
Ilustración de cubierta:
Diseño Turner
Impreso en España
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
turner@turnerlibros.com
índice
I Arquitectura crítica
una historia de la costa este
arquitectos críticos
arquitectura en crisis
II Le Corbusier. La paradoja de la teoría frente a la práctica
textos críticos
prototipos industrializados para viviendas
III Giancarlo De Carlo. La posibilidad de una arquitectura dialéctica
arquitecto anarquista
metodología participativa
proyectos críticos
IV Lacaton y Vassal. ¿Arquitectos críticos?
libertad estructural
proyectos ideológicos
práctica crítica
V Alejandro Aravena. De lo Elemental a lo complejo
arquitecto de la escasez
proyectos de vivienda elemental
frente marítimo constitución
noticias desde el frente
VI Objeto crítico
Bibliografía
i
ARQUITECTURA CRÍTICA
Por doquier existe un mismo juego, el del signo y lo similar y por ello la naturaleza y el verbo pueden entrecruzarse infinitamente, formando, para quien sabe leer, un gran texto único.
michel foucault, Las palabras y las cosas
E xiste una infinidad de modos de hacer arquitectura. Al igual que en las demás artes, la técnica no es el único elemento que define el quehacer de un arquitecto; hay diferencias claras entre el soporte y el contenido de una obra. El soporte de la obra arquitectónica es la construcción, los materiales de los que está hecha; el contenido se compone de su forma, su lenguaje estético y la atmósfera fenomenológica creada en los espacios construidos.
La arquitectura tiene su punto de partida en el boceto que expresa una idea. Esta se convierte en una solución representada en planos y modelos a escala, que sirven para la construcción. En la mayoría de los casos, tales ideas no llegan a materializarse, ya que la edificación es una operación patrimonial que involucra grandes sumas de dinero y parámetros legales que escapan al control y al alcance de casi todos los arquitectos. Por lo tanto, lo único que realmente es capaz de aportar el arquitecto es el proyecto. Podríamos decir que dentro del reducido porcentaje de ideas que se consiguen materializar en edificios terminados, los arquitectos tienen una mínima participación; en el mejor de los casos fungen como supervisores de la obra, para asegurarse de que la construcción se apegue lo más posible al proyecto original.
Casi todos los arquitectos están de acuerdo en que su profesión se encuentra en crisis, pero la mayoría de ellos no sabría explicar con exactitud las razones del malestar en la arquitectura. Algunos sostienen que se han aislado de la sociedad y solamente se dedican a especular sobre las complejidades de formas y conceptos que resultan incomprensibles para la mayoría de las personas. Otros afirman que han perdido su lugar tradicional como expertos en las técnicas de la construcción, dejando a los ingenieros civiles la tarea como constructores.
Hasta ahora nadie lo ha explicado tan bien como el teórico Alberto Pérez-Gómez, autor de Architecture and the Crisis of Modern Science (La arquitectura y la crisis de la ciencia moderna), un importante texto publicado en 1983. En la introducción, el autor escribe:
La teoría de la arquitectura, al ser convertida en ficción, se transformó en una lista de reglas operativas, en una herramienta de carácter exclusivamente tecnológico. Según la teoría, el mayor objetivo del arquitecto es construir del modo más económico y eficiente, evitando cuestionarse el porqué de la construcción y la justificación existencial de dicha actividad.1
El teórico mexicano sostiene que la crisis de la arquitectura comenzada a principios del siglo xx persiste hasta ahora, ya que los arquitectos siguen debatiéndose inútilmente entre dos polos opuestos: la especulación formal y la factibilidad tecnológica. No obstante, los arquitectos actuales siguen siendo profesionales útiles a la sociedad, pues aportan valor simbólico a las construcciones, lo cual ningún otro especialista involucrado en el proceso es capaz de aportar. Los arquitectos se ocupan fundamentalmente del diseño y de la supervisión de la construcción, pero también generan sus propias oportunidades al reflexionar sobre lo urbanístico y lo espacial. Una vez que el proyecto está terminado, invierten mucho tiempo y esfuerzo en su difusión y discusión en ámbitos académicos, lo cual confiere a su trabajo una relevancia que va más allá de la satisfacción de la necesidad de espacios.
La arquitectura tiene indudablemente un lenguaje propio, como todas las demás artes, el cual transmite las ideas de su autor a los habitantes y visitantes de los espacios que produce. Dicho lenguaje, que no es verbal, comunica voluntaria e involuntariamente los estados de ánimo, las sensaciones y emociones del arquitecto hacia el resto de las personas. El estudio fenomenológico contribuye a distinguir correctamente entre el lenguaje de la arquitectura, manifestado en la forma construida, y el lenguaje discursivo, mediante el cual el arquitecto expresa sus intenciones y consideraciones críticas respecto de los espacios que construye. Algunos estudios culturales recientes admiten al arte y la arquitectura como medios de expresión poética, que establecen canales de comunicación entre el artista y el espectador (o habitante) en distintos niveles perceptivos y cognitivos. El principal portavoz de dichas teorías fenomenológicas es Alberto Pérez-Gómez, quien fundamenta algunos de sus estudios en textos de Octavio Paz y Maurice Merleau-Ponty.2 Respecto a la pertinencia de la aplicación de la fenomenología a la obra arquitectónica, entendida como un lenguaje de signos, Pérez-Gómez concluye: “El significado de la arquitectura –de un edificio, un jardín o cualquier artefacto efímero que sirva como encuadramiento para los actos humanos– se entiende del mejor modo como una forma gestual del lenguaje”.3 Las figuras presentes en las formas construidas se comunican directamente con las personas, sin necesidad de palabras. Cuando vemos una puerta, inmediatamente pensamos en la entrada de la casa; cuando vemos una cúpula, automáticamente reconocemos que se trata de una iglesia y así, sucesivamente; rara vez se requieren letreros para que la gente sea capaz de identificar una tipología arquitectónica. Estas expresiones simples se van afinando y haciendo cada vez más complejas a medida que se desarrolla la densidad conceptual de cada proyecto. Cierta pérdida de la figuración ocurrida con la abstracción del modernismo ha contribuido a la mencionada crisis de la arquitectura, en cuanto al poder comunicativo de la construcción. Esto se debió en parte a la voluntad de los arquitectos de romper con la tradición de la arquitectura decimonónica, con lo cual se abandonaron muchas tipologías y elementos utilizados anteriormente. Sin embargo, ahora que ha pasado más de un siglo de prácticas arquitectónicas modernistas, los nuevos elementos se han arraigado en la conciencia colectiva y han adquirido mayor capacidad expresiva y comunicativa.
El autor refuerza su argumento aplicando a la arquitectura categorías que Paul Ricoeur4 desarrolló en su hermenéutica de la figuras poéticas: la prefiguración, la configuración y la refiguración. Si se asimila la experiencia arquitectónica con la lectura de un texto, la prefiguración se encuentra en todas las condiciones contextuales que anteceden a la obra, como la naturaleza y la ciudad; la configuración se refiere al diseño del ambiente físico construido como resultado del proyecto, mientras que la refiguración sería la experiencia del espacio por parte de quien lo habita, es decir, quien recibe e interpreta el mensaje transmitido por el arquitecto.
El receptor de dicho mensaje, sea un espectador, crítico o habitante, interpreta su experiencia según su propio acervo cultural y también en relación con el momento personal e histórico en el que percibe la obra. “No se puede cruzar dos veces el mismo arroyo”, dice el aforismo atribuido a Heráclito, por lo cual podemos sentirnos conmovidos por una obra en la primera visita, decepcionados en una segunda ocasión y quizá emocionarnos nuevamente en una tercera oportunidad.
El uso profundo del lenguaje arquitectónico da lugar a la poética del espacio. Según Octavio Paz, el “trabajo poético en la tradición occidental, debe necesariamente ser crítico de su cultura (contexto) para ser auténticamente poético”. Pero la poética es algo mucho más complejo que el simple lenguaje arquitectónico, ya que no es poesía escrita, sino otra cosa que participa de las cualidades de la idealidad, la espiritualidad y la belleza de la poesía. La poética del espacio fue desarrollada por el filósofo francés Gastón Bachelard, con su personalísima forma de dialéctica fenomenológica, concebida como el “estudio del fenómeno de la imagen poética”. En ella no se propone explicar ni describir el espacio arquitectónico, sino la poética de la arquitectura en su materialidad específica que es la construcción, lejos de los relatos que derivan de esta.
Sin embargo, la arquitectura entendida como “arte de la externalidad”5 es la forma artística más material e inmueble6 de todas. A diferencia de la ligereza de la poesía, la construcción es lo más concreto y objetivo que existe dentro del arte, por ello su manifestación poética no radica en el objeto mismo –el edificio–, sino en su espacio interior y en la luz.
Quizá por esta razón la arquitectura que es capaz de provocar emociones resulta tan sublime; el espectador está inmerso en ella, la habita, no la imagina. Y muy probablemente por el mismo motivo la mala arquitectura resulta tan insoportable, pues es ineludible y permanente.
La mayoría de los arquitectos no se preocupa mucho por la capacidad expresiva de su obra ni de su contenido poético. Esto es hasta cierto punto comprensible, ya que las operaciones arquitectónicas son tan complejas, y sus procesos tan lentos y costosos que a los arquitectos no se les presentan muchas oportunidades de cuestionarse el fondo de su trabajo, ni plantearse lo que desean comunicar con él. En la mayor parte de los casos funciona mejor desde el punto de vista comercial que el arquitecto aborde el proyecto superficialmente y se apegue a los cánones de la moda y de las imágenes fácilmente comprensibles y vendibles. Pero el resultado, el objeto construido, desencadena de modo inevitable mecanismos psicológicos que tienen un impacto en el paisaje urbano y en la vida cotidiana de sus habitantes, aunque sea de modo involuntario. Podríamos llamar “poética casual” a estos efectos de la arquitectura comercial en la estética urbana. Si no hacemos distinción entre arquitectura culta y ordinaria, podríamos comenzar a observar los nuevos edificios que aparecen todos los días en nuestra ciudad como piezas que forman parte de un gran texto, que se presentaría, ante quien sepa leerlo, como una obra poética colectiva.
Los demás profesionales involucrados en los procesos inmobiliarios –urbanistas, abogados, administradores, ingenieros y técnicos, así como los críticos y el público en general– aportan cada uno una pieza importante, pero el arquitecto es quien le da sentido al conjunto. En la actualidad se ha terminado el rol coloquial del arquitecto como “director de orquesta”, ahora debe ser consciente de que su papel depende del resto del equipo de profesionales y del público usuario de sus espacios. La crisis en su profesión no depende de su trabajo como tal, sino de la ignorancia del calado social en la labor que ejerce y la deficiente educación universitaria de la mayoría de ellos.
Sin embargo, existe otro campo quizá demasiado poco explorado por los arquitectos actuales, que se puede definir en términos generales como la crítica. Esta actividad, que en general pertenece más a las humanidades que a las artes, se expresa principalmente mediante la palabra, de modo oral o escrito. Pero no toda la crítica se expresa a través del discurso, también el lenguaje visual y la experiencia corporal del espacio son capaces de transmitir conceptos críticos, las obras arquitectónicas pueden expresar críticas por sí mismas, mediante los ambientes creados por los arquitectos. El arquitecto que problematiza el propio proyecto desde sus fundamentos estará seguramente en el camino de expresar su crítica, reflejándola en los espacios que produzca; es ahí donde confluyen las ideas y las obras. Los proyectos de arquitectura crítica son los que consiguen expresar la inmanencia del concepto crítico a través de la forma construida.
Desde la década de 1980 algunos historiadores, críticos y teóricos comenzaron a escribir sobre una manera específica de hacer arquitectura de modo crítico. Casi todos ellos establecieron relaciones entre las ideas de los arquitectos a los que estudiaron y los conceptos filosóficos que se pueden englobar como pensamiento crítico, anclados en escritos filosóficos tanto de Hegel, Kant y Heidegger, como de Ricoeur, Adorno y Horkheimer. La discusión se llevó a cabo principalmente en el ámbito académico de la costa Este de los Estados Unidos, por lo cual su área de influencia fue relativamente reducida y, como sucede en muchas ocasiones, el lenguaje y los conceptos fueron accesibles solamente para unos pocos expertos en la materia. Actualmente es sin duda relevante mantener la discusión abierta, ya que la necesidad de identificación con una arquitectura crítica supera al claustro académico. En otras latitudes existen ejemplos importantes de prácticas críticas frente a los complejos problemas, como los conglomerados urbanos ubicados al sur del “Ecuador político”7 del continente americano (la frontera entre México y los Estados Unidos). También hay ejemplos importantes en Europa (específicamente en Italia, Alemania y Francia), dado el creciente interés de algunos arquitectos en la participación ciudadana, el reciclaje urbano y los usos temporales de edificios obsoletos.
Por las razones anteriores, este libro analizará ciertas prácticas que hasta ahora han sido consideradas periféricas, como parte de una discusión más amplia sobre arquitectura crítica, sin centrar necesariamente en su cualidad regional ni en su expresión formal.
una historia de la costa este
Revisemos a grandes rasgos el estado de la discusión académica respecto a la arquitectura crítica precedente a nuestra época. En 1982, el teórico Fredric Jameson escribió un texto que puede ser considerado como uno de los antecedentes o detonadores de la discusión en este sentido. En “Architecture and the Critique of Ideology” (La arquitectura y la crítica de la ideología),8 Jameson discute acerca del contenido ideológico de la arquitectura en relación con la fenomenología y la dimensión estética de la experiencia espacial. Menciona que la arquitectura innovadora puede leerse ideológicamente como la materialización de una crítica al statu quo, en tanto que algunas obras modernas, como el edificio Seagram de Mies van der Rohe, o conceptos como la Ville Radieuse de Le Corbusier problematizan ideológicamente a los edificios y las ideas preexistentes. Para ello Jameson utiliza la oposición filosófica entre el estructuralismo y la utopía modernista, cuyos elementos políticos tienen la facultad de conferir valor ideológico a la arquitectura. En el texto, contrasta la posición política utópica que Manfredo Tafuri había establecido en “Hacia una crítica a la arquitectura ideológica”,9 publicado en 1969, con un enfoque en la dimensión estética del espacio arquitectónico. La discusión entre Tafuri y Jameson es anterior a los autores que se refieren materialmente a la arquitectura como disciplina crítica. Sus planteamientos no están centrados en las características formales de las obras arquitectónicas, aunque sí consiguen allanar parte del terreno, tanto ideológico como estético, sobre el cual se construyen las discusiones académicas posteriores sobre la criticalidad de la arquitectura moderna.
Con un enfoque más específico que sus antecesores, el historiador de arquitectura estadounidense Michael Hays publicó en 1984 un ensayo titulado “Critical Architecture: Between Culture and Form” (Arquitectura crítica: entre cultura y forma),10 en el cual define a la arquitectura crítica como “aquella que simultáneamente se resiste a aceptar las operaciones conciliatorias y autoafirmativas de la cultura dominante, mientras que permanece irreductible a una estructura puramente formal y dislocada de las contingencias del tiempo y el lugar donde se localiza”.11 Para sostener su argumento, Hays aborda ciertas características de la obra de Ludwig Mies van der Rohe como una actitud crítica del arquitecto alemán frente a los contextos históricos de los emplazamientos de sus construcciones.
En 1981, en el ensayo “The Grid and the Pathway” (La cuadrícula y el sendero),12 los críticos Alexander Tzonis y Liane Lefaivre utilizaron el término “regionalismo crítico” para referirse a la tendencia que los arquitectos de países considerados “culturalmente periféricos”, como Grecia, asumían para resistir a la universalización cultural, proveniente de los centros dominantes de la cultura global. El historiador inglés de arquitectura Kenneth Frampton, radicado en Nueva York, escribió en 1983 su célebre ensayo “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance” (Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de la resistencia),13 en el cual se refiere a obras de arquitectos muy poco reconocidos en su época, que siguieron el lenguaje modernista sin abandonar sus anclajes locales. Frampton considera al regionalismo crítico no como un estilo arquitectónico, sino como una categoría para la crítica de arquitectura, la cual se materializa en algunas características comunes a las obras, o bien en las actitudes críticas de los arquitectos que las firman respecto a la cultura dominante, como posiciones de resistencia.
Estos textos, además de otros más que les son tangenciales, y las respectivas interpretaciones y debates derivados de ellos –los cuales continúan hasta la fecha–, han contribuido al cuestionamiento de los fundamentos del modernismo. Sin embargo, las discusiones académicas se han llevado a cabo mayoritariamente desde perspectivas históricas. Esto ha inclinado a los autores y a sus seguidores a poner el énfasis en las características formales de las obras analizadas más que en su “contenido cultural” y en el pensamiento de los arquitectos. Tal proceso ha derivado en un aparente agotamiento epistemológico de las ideas originales sobre la arquitectura crítica, hasta el grado de generar una proposición contraria a la de Hays. Esto se ejemplifica en “Notes around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism” (Notas en torno al efecto Doppler y otros estados de ánimo del modernismo),14 el ensayo que Robert Somol y Sarah Whiting publicaron en 2002. En él asumen el predominio de la existencia de una arquitectura “proyectiva” de origen pragmático y, por ende, “poscrítica”, la cual ha abandonado la posición crítica y se ha vuelto menos densa conceptualmente.
A todo ello le han sido añadidas más recientemente dos réplicas que vale la pena considerar. La primera de ellas se encuentra en un ensayo de 2004, escrito por el historiador canadiense George Baird, titulado “Criticality and it’s Discontents” (La criticalidad y sus desasosiegos),15 que propone mantener vivo el concepto de arquitectura crítica mediante un resumen de posturas de arquitectos, concluyendo que el tema no está agotado del todo, sino que la verdadera discusión al respecto apenas comienza. El segundo texto es una réplica contraria y directamente opuesta a la primera, se trata de un ensayo firmado por el teórico estadounidense Martin Reinhold, publicado en 2005 con el título “Critical of What? Towards an Utopian Realism” (¿Críticos respecto a qué? Hacia un realismo utópico).16 En él, Martin cuestiona la mera posibilidad de existencia de una arquitectura crítica, bajo el argumento de que existe una discordancia entre las obras de arquitectura que se nombran críticas y el objeto directo de las prácticas que las hacen posibles. Con ello, pone de relieve nuevamente el problema epistemológico propio de la discusión académica.
arquitectos críticos
Si hacemos una breve revisión histórica del movimiento moderno en arquitectura, seguramente encontraremos que todos los grandes maestros del modernismo realizaron sus proyectos con una actitud filosófica crítica. Por ejemplo, el arquitecto suizo-francés Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier) cuestionó los valores de la sociedad europea de su tiempo, tanto en sus textos como en sus proyectos y construcciones. El caso de Le Corbusier es especialmente relevante para la discusión sobre la arquitectura crítica por dos motivos. El primero es que él destacó entre sus contemporáneos por ser especialmente prolífico en la escritura, casi desde el inicio de su producción. Fundó la revista internacional de estética L’Esprit Nouveau (El nuevo espíritu), que circuló mensualmente de 1920 a 1925. La segunda razón, por la cual más adelante analizaremos algunos de los textos de este gran arquitecto, es que fue capaz de relacionar sus ideas críticas con sus planteamientos estéticos, primero en sus proyectos arquitectónicos tipológicos y después en sus propuestas urbanísticas. Dos de sus prototipos de vivienda –la Maison Dom-Ino (casa Dominó, 1914) y, más adelante, la Maison Citröhan (1920)– fueron antecedentes directos de sus casas producidas industrialmente, como el conjunto habitacional obrero Quartiers Modernes Frugès en Pessac, a las afueras de Burdeos (1924-1926), que consistió en 130 viviendas en serie. Se deben tomar ciertas reservas metodológicas al analizar la arquitectura crítica con una perspectiva histórica de largo plazo, ya que las condiciones sociales cuestionadas en su tiempo por alguien como Le Corbusier han cambiado drásticamente en casi cien años. Las casas, los edificios y conjuntos habitacionales que se basaron en sus reflexiones tienen hoy en día un significado arquitectónico, social y estético muy distinto al que tuvieron en sus orígenes. Puede resultar, como veremos más adelante, que su interpretación actual sea contraria a la intención con la que el autor y arquitecto los concibió, sin embargo, la escritura de Le Corbusier, en combinación con los espacios que proyectó, continúa brindando referencias teóricas y prácticas para casi todos los arquitectos de la siguiente generación. Incluso sus ideas y principios estéticos están resurgiendo en la actualidad como puntos de partida implícitos en las prácticas arquitectónicas de vanguardia que presentaremos más adelante.
El arquitecto estadounidense Peter Eisenman publicó en 1979 una interesante reflexión sobre Le Corbusier, titulada “Aspects of Modernism: Maison Dom-ino and the Self-Referential Sign” (Aspectos del modernismo: La Maison Dom-Ino y el signo autoreferencial).17 En el texto, Eisenman afirma que “lo que hace que el trabajo de Le Corbusier sea auténticamente modernista es su aspecto autorreferencial, lo cual lo convierte en un signo autónomo, como una arquitectura acerca de la arquitectura”.18 El hecho de que se desprenda de las referencias históricas del pasado clásico le confiere a la Maison Dom-Ino una autonomía que sigue siendo notoria en el trabajo de casi todos los arquitectos con prácticas críticas, incluido el propio Eisenman. Algunas reminiscencias de la Maison Dom-Ino son evidentes en los proyectos de Lacaton y Vassal o Alejandro Aravena.
El elemento crítico de la arquitectura no se puede resumir en características formales específicas, solamente se puede identificar como parte de la postura filosófica de cada arquitecto, la cual en el mejor de los casos se refleja en sus obras y no pertenece a una época o estilo particulares, sino a una actitud dirigida por el cuestionamiento y la problematización de los parámetros de cualquier proyecto. Por ejemplo, la arquitecta francesa Anne Lacaton explicó en 2014, durante una entrevista con el diario español El País,19 que veinte años atrás a ella y a Jean-Philippe Vassal, su socio, les encargaron reformar la plaza de Léon Aucoc, en Burdeos, como parte de un programa de “embellecimiento” de la ciudad. Ambos fueron a la plaza, comprobaron que los árboles estaban bien colocados en el perímetro junto a las bancas y que la gente convivía alegremente en la plaza y jugaba a la petanca, hablaron con los vecinos y finalmente presentaron un informe al ayuntamiento asegurando que “el embellecimiento de la plaza no era posible”, la plaza ya tenía encanto, calidad y vida, como única intervención propusieron limpiarla más a menudo. Una actitud indudablemente crítica les llevó a una postura que excluía cualquier intervención en el espacio. ¿Es posible hacer arquitectura sin construir nada nuevo? Los arquitectos Lacaton y Vassal respondieron afirmativamente de manera tácita a esta pregunta, mediante la actitud que adoptaron frente a la encomienda del Ayuntamiento de Burdeos. Sin embargo, la respuesta negativa de Lacaton y Vassal solamente podría ser considerada como arquitectura crítica en su “grado cero”, una especie de respuesta “bartelbiana” al encargo, como el personaje de Herman Melville,20 que siempre respondía, ante cualquier encargo: “Preferiría no hacerlo”.
En una clave similar, se encuentra el trabajo del arquitecto chileno Alejandro Aravena, al menos en lo que respecta a sus proyectos para viviendas sociales, en las que colabora desde el año 2000 con el ingeniero Andrés Iacobelli. Las construcciones se plantean como una respuesta a los bajos presupuestos para la vivienda popular en Chile, considerados por ellos como insuficientes. El nombre del proyecto es Elemental y consiste en construir y entregar al propietario solamente “media casa”, a la que llaman también “vivienda incremental”, para que sea el propio usuario quien la complete con sus propios recursos, o bien mediante la autoconstrucción. El argumento de Aravena se fundamenta en su idea de que con los bajos presupuestos para la construcción habitacional popular en su país, apenas el equivalente a diez mil dólares americanos, es mejor construir solamente los elementos básicos de la casa, como la estructura y las instalaciones, y dejar pendientes las demás habitaciones y los acabados, para que sean completados por los habitantes. El resultado es que solamente la mitad del área de la vivienda se entrega terminada y se dejan huecos sin muros ni fachadas entre cada par de unidades para crecimiento futuro. La primera aplicación de esta innovadora idea fue la construcción en 2003 del proyecto para un centenar de viviendas llamado Quinta Monroy en Iquique, Chile. Desde entonces, Elemental ha construido 2.300 casas en tres países: Brasil, Chile y México.
El proceso fue descrito elocuentemente por el arquitecto Aravena en un texto publicado en 2004 con el título “Elemental: Building Innovative Social Housing in Chile” (Elemental: Construyendo vivienda social innovadora en Chile),21 curiosamente publicado en el número 21 de la revista Harvard Design Magazine, el mismo volumen donde se publicó el texto de George Baird anteriormente citado. La edición de la revista se llamó “Rising Ambitions, Expanding Terrain: Realism and Utopianism” (Elevando ambiciones, expandiendo el campo: realismo y utopismo). Quizá sea aventurado afirmarlo, pero es muy posible que el proyecto Elemental, clasificado en la revista dentro del rubro “realista” en lugar de “utopista”, también coincida con muchos de los atributos de la arquitectura crítica, quizá no exactamente a la que se refiere Baird, pero ciertamente a los que nos referimos en el presente texto.
De algún modo, el espíritu crítico de las casas Dom-Ino y Citröhan, diseñadas por Le Corbusier en las primeras dos décadas del siglo xx, son el antecedente ideológico de los proyectos de Elemental por su condición incremental; a su vez, también algunas de sus características se relacionan con los conceptos aplicados por el estudio Lacaton y Vassal: su flexibilidad estructural, su eficiencia económica y su programa funcional indefinido, aun tomando en cuenta sus diferencias contextuales e históricas.
A pesar de la clara influencia de los conceptos de libertad estructural y economía de la construcción, que son aportaciones teóricas de Le Corbusier, en arquitectos actuales como Aravena, Lacaton y Vassal, sus modos de hacer arquitectura son distintos a los del maestro, ya que la postura de Le Corbusier fue determinista y absoluta, y buscaba la universalidad, mientras que ellos buscan la participación ciudadana en sus proyectos y contar con mecanismos democráticos, como el activismo vecinal, además de manifestar su claro interés en el contexto donde edifican.
Sería importante seguir buscando actitudes críticas similares en quienes diseñan y construyen en la actualidad. Si es posible identificar a estos arquitectos, no por las características formales de sus obras, sino por su postura frente a los problemas que les son planteados, quizá puedan aportar ideas o claves para mitigar la creciente y aguda crisis por la que atraviesa la arquitectura, mediante sus trabajos y reflexiones, e incluso a través de sus ocasionales omisiones, sin el riesgo de caer en un nuevo estilo arquitectónico o una moda pasajera. En tanto la arquitectura crítica no se reduzca a una imagen formal específica o a una lista de características taxonómicas estará a salvo de convertirse en un nuevo “ismo”. El carácter crítico de arquitectos de tiempos y procedencias también distintos ha dado resultados formales muy diferentes. Por lo tanto, se debe buscar el espíritu crítico de la obra en el pensamiento de su autor, no en sus volúmenes, colores, formas, ni espacios.
Tasuta katkend on lõppenud.