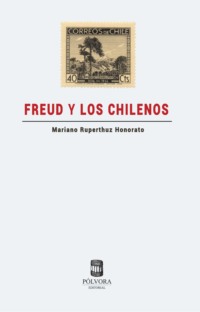Loe raamatut: «Freud y los chilenos»

Título original:
FREUD Y LOS CHILENOS:
Historia de la recepción del psicoanálisis en Chile 1910-1949.
© SOCIEDAD EDITORIAL PÓLVORA LIMITADA, 2015.
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© 2015 Sociedad Editorial Pólvora Limitada S.A.
PÓLVORA EDITORIAL
Av. Antonio Varas 1973, Providencia, Santiago.
E-mail: polvoraeditorial@gmail.com
ISBN: 978-956-9441-06-6
ISBN digital: 978-956-9441-76-9
Editor
Lucas Sánchez Anwandter
Diseño
Patricio Hernández Nawrath
Composición y Maquetación
Alexis Hernández Escobar
Productora
Olivia Guasch Antúnez
Dirección
Jaime Sánchez Villaseca
Portada
Olivia Guasch Antúnez
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

Carta de Sigmund Freud a Juan Marín del 11 de Octubre de 1938.
Para Marcia y Amanda,
por todo su amor y comprensión
Índice
Agradecimientos
Prefacio
Prólogo
CAPÍTULO 1 LA HISTORIA DEL PSICOANÁLISIS EN CHILE
1.1 La historia del psicoanálisis como un problema de investigación en Chile
1.2 Historia en psicoanálisis: tradiciones historiográficas asociadas a su estudio
1.3 Sobre el concepto de “recepción” y su pertinencia en una investigación histórica sobre psicoanálisis chileno
1.4 “Freud y los chilenos”: síntesis, límites y definición
1.5 ¿Por qué 1910-1949? Periodización y sus supuestos
1.6 Método para la investigación: la perplejidad permanente
CAPÍTULO 2 EL “MALESTAR EN LA CULTURA”
2.1 La recepción del psicoanálisis en Chile a la luz del Centenario
2.2 La recepción del psicoanálisis y su vinculación con nuestra historia: el habitus nacional chileno
2.3 Chile le abre la puerta al psicoanálisis:
2.4 Detalles de una una imagen con historia:
2.5 La confianza y esperanza en la acción de la ciencia
2.6 La “cuestión social”
2.7 La Belle Époque Chilena, la época parlamentaria y la república oligarca: “los franceses de Sudamérica”
2.8 El cambio de siglo y la fiesta del Centenario
CAPÍTULO 3 EL “RETORNO DE LO REPRIMIDO”
3.1 Presentación: un recorrido de ida y de vuelta
3.2 La teoría de la degeneración
3.3 German Greve Schlegel en Buenos Aires en 1910
3.4 El trabajo del doctor Octavio Maira
3.5 ¿Cómo Greve tomó contacto con las ideas psicoanalíticas?
3.6 Germán Greve Schlegel y Sigmund Freud en Viena (1894):
3.7 “Sobre psicología y psicoterapia de ciertos estados angustiosos” (1910): Un encuentro reservado y una práctica privada
3.8 Fernando Allende Navarro y el Valor del Psicoanálisis
3.9 Testimonio de un análisis
3.10 La técnica de sesión variable de Allende Navarro
3.11 Dos circuitos: la psiquiatría y la medicina social
3.12 Condiciones de posibilidad para el interés en el psicoanálisis
3.13 La educación sexual “freudiana” ante el “problema sexual”:
3.14 Un caso extraordinario: Samuel Gajardo Contreras, el “Juez psicoanalista”
3.15 Los Centros de Educación Familiar:
3.16 Samuel Gajardo y sus criticas a Freud: no todo es infantil
3.17 Juan Marín Rojas la Nueva Moral Sexual y el psicoanálisis:
3.18 “Salvemos a Freud”
3.19 La sublimación y su esperanza:
3.20 La psiquiatría chilena en los años 40´s y su relación con el psicoanálisis:
3.21 La fundación de la Asociación Psicoanalítica Chilena
CAPÍTULO 4 “EN CADA UNO DE NOSOTROS EXISTE UN DEMONIO”
4.1 La preocupación de las elites por el crimen
4.2 La amenaza del crimen frente a la determinación de la herencia: se nace y muere como criminal
4.3 La llegada del psicoanálisis al campo criminológico chileno: ir más allá de la degeneración
4.4 La implantación de una nueva concepción del sujeto criminal
4.5 Neurosis y Crimen
4.6 Las causas sexuales de los delitos:
4.7 El Instituto de Criminología:
4.8 El Congreso Latinoamericano de Criminología de 1941:
4.9 La educación como agente profiláctico del delito
4.10 Ejemplos de pericia criminal:
CAPÍTULO 5 “FREUD PARA TODOS”
5.1 Una dimensión novedosa de investigación de la histórica del psicoanálisis en Chile:
5.2 Noticias de Freud desde comienzos del siglo:
5.3 Claves de un periodo de consumo e impulso cultural que facilitó la recepción del psicoanálisis
5.4 Las ediciones locales de las obras de Freud
5.5 El caso de “Moisés y la religión monoteísta”
5.6 “Controle su cerebro”
5.7 Freud católico
5.8 La visión de Alberto Hurtado sobre el psicoanálisis
5.9 Freud y las religiones
5.10 Freud de Izquierda
5.11 La “Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura” (AICH) y sus vinculaciones públicas con el psicoanálisis
5.12 Alejandro Lipschutz y Freud
5.13 “Cualquier Chileno podrá ser psicoanalista”
5.14 Psicoanálisis en la Revista Zig-Zag:
5.15 Las revistas para señoritas y su consultorio psicoanalítico
5.16 La génesis del arte: el trabajo del doctor Ramón Clarés:
5.17 La novela popular en Chile
CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES
6.1 Sobre la definición de psicoanálisis y su método de estudio histórico:
6.2 La recepción del psicoanálisis en Chile y el comportamiento de las hipótesis de la investigación
6.3 La influencia del habitus nacional en la recepción del psicoanálisis:
6.4 La implantación de una nueva visión antropológica:
6.5 Sobre las rutas de importación del psicoanálisis en Chile:
Notas
Bibliografía
AGRADECIMIENTOS
Esta investigación es el fruto de varios años de trabajo, los que me ayudaron a crecer como investigador y persona. Pude conocer más la historia del psicoanálisis en Chile y al mismo tiempo entender una porción de la historia de mi país. Este trayecto sólo fue posible gracias a la ayuda y colaboración significativa de muchas personas, los que con su guía, aliento y apoyo fueron pilares fundamentales de este proceso. Primero, quiero dar gracias a mis dos tutores: el Dr. Roberto Aceituno, quien siempre ha sostenido una práctica y enseñanza del psicoanálisis ligadas íntimamente al campo de la sociedad y la cultura. Le agradezco mucho por auspiciar esta investigación y ayudarme a entender cómo el psicoanálisis es una práctica en permanente vínculo con los demás. Lo mismo, al Dr. Mariano Plotkin, quien estuvo siempre dispuesto, con generosidad y dedicación, a transmitir su forma de pensar la historia del psicoanálisis y su particular manera de historizarla. Le doy las infinitas gracias por abrir para mí un mundo de referencias, personas y vínculos que enriquecieron significativamente los resultados de este trabajo.
Al mismo tiempo, quiero dejar patente mi deuda y gratitud a mi familia: mi esposa Marcia Ibarra y nuestra pequeña hija Amanda. Su sostén, comprensión, amor y ternura fueron elementos fundamentales para llegar hasta aquí. Lamento mucho, eso sí, los tantos días y meses los que dediqué a mi investigación, dejándolas un poco solas. Tengo la certeza que ahora vendrán días en los que disfrutaremos mucho más juntos. Lo mismo, a mi madre Laura Honorato, ejemplo de trabajo y dedicación, su amor y cariño han sido inmensos. A mi hermano Ángel y mi sobrina Natalia, quien desde Lima, a seguido paso a paso este proceso y que a pesar de la distancia a tenido siempre una palabra de aliento y consideración. A mi abuela Laura Cordero, que siempre llevo conmigo. Su inmenso afecto y ternura hicieron mucho de lo que soy. También al resto de mi familia: Alejandra, Guillermo, Maggi, Rubén, Camilo, Benjamín, Vicente y Josefa, los que llegaron a acompañarnos en estos años de crecimiento. Gracias también a mi amigo y hermano Patricio Hernández, quien ha sido un amigo incondicional y con su fuerza me ha enseñado que todo es posible.
No quiero dejar de mencionar a mis amigos, colegas y estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. En especial a mi gran amigo Pablo Norambuena Cárdenas, quien a través de los años siempre ha estado ahí para tenderme la mano cuando lo necesité. A María Inés Winkler que con su ejemplo personal y académico me enseñó desde temprano a dar lo mejor de mi en cada tarea. El valor que ella le da a la historia fue un impulso para iniciar este trabajo. Lo mismo que a Diana Pasmanik, Coordinadora del Proyecto Anillos de CONICYT (SOC-1110): 2013- 2015 “Iluminando un Dilema Educacional en la complejidad de un mundo multicultural: Fortalecimiento de la Formación en Ética e Interculturalidad en Estudiantes Universitarios/as y Profesionales”, en el cual hoy participo como Investigador Postdoctoral. Agradecido por su apoyo y enseñanzas. No puedo dejar fuera a mis ayudantes y hoy colegas Joaquín Carrasco Bahamonde y Camila Berríos Molina, quienes siempre estuvieron dispuestos a colaborar de manera desinteresada en mi investigación. También importantes han sido mis amigos Javier Caro Valdés y su esposa Florencia, su nobleza y cariño son un alimento para el alma. Mi querido y recordado Jorge Olagaray Ortero, profesor, amigo y maestro. Fue el primero en adentrarme en el mundo de la historia del psicoanálisis en Chile, su pérdida a sido difícil de asumir todavía. Importante ha sido también el Dr. Juan Flores Riquelme, quien siempre ha sido un sostén incondicional en varias de mis iniciativas en el psicoanálisis, su cariñosa y desinteresada ayuda me hacen estimarlo y quererlo mucho. Igual a que mis colegas y compañeros de mi formación psicoanalítica en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis (ICHPA), con especial atención a Trinidad Coloma y Rodrigo Aguilera. Agradezco también al Magíster en Psicología, mención Teoría y Clínica Psicoanalítica de la Universidad Diego Portales, especialmente a Albana Paganini y Katherine Alvear, quienes me han dado la oportunidad de desarrollar el curso “Freud y los chilenos”, el primero en su especie en nuestro país. No puedo dejar de mencionar al Dr. Gonzalo Salas, insigne historiador de la psicología en Chile de quien he recibido su amistad y colaboración permanente. Lo mismo a mis amigos del Seminario de Historia de la Locura: María José Correa, Marcelo Sánchez y especialmente a Silvana Vetö, su generosa crítica ha enriquecido enormemente mi trabajo.
No quiero dejar fuera a mi amigo David Adasme, compañero y colega que siempre ha estado ahí con sus palabras, incondicional afecto e inteligencia, características que le reservan un espacio importante en mi vida. A mi amiga Alejandra Golcman que desde Buenos Aires, siempre ha sido un puente que me han llevado sólo a fructíferos resultados. Su calidad humana y académica son inigualables. Sumo a mis agradecimientos a mis colegas y amigos Carlos Ramírez, Antonio Letelier, Jorge Castillo, María Isabel Reyes, Andrés Albornoz, Roberto Segura, Raúl Suarez, Carolina Rivera, Antonio Fajardo quien desde pequeño me abrió el mundo de la historia y con su afecto me protegió de muchas cosas, Matías Uribe, Rodrigo Lara, Carla Galindo, Ignacio Fuentes, Andrea Pizarro, Ximena Von Bischhoffhsausen, Carmen Espina, Joel Solorza, Jorge Baños Orellana, Mauro Vallejo, Ana María Jacó, Fernando Ferrari y tantos otros.
Cierro agradeciendo a mis profesores del Doctorado en Psicología de la Universidad de Chile, todos fueron piezas significativas en mi formación. Gracias a mis profesores informantes de los que sólo recibí ayuda y críticas constructivas, el Dr. Hugo Rojas y la Dra. Adriana Espinoza. Infinitas gracias al Dr. Carlos Descouvieres, que con su trato y estímulo me permitió seguir adelante. Gracias también a Dalila Vega, su ayuda y apoyo fueron muy importantes durante estos años. Muchas gracias a todos y todas.
PREFACIO
Se diría que este libro trata de la prehistoria del psicoanálisis en Chile. Al menos si consideramos que su Historia comienza a escribirse desde su institucionalización oficial, es decir a partir de la constitución de lo que se ha dado en llamar el “movimiento psicoanalítico”; ese proyecto no sólo científico, sino político que Freud esperaba extender más allá de las fronteras de Europa a principios del siglo XX. Pero esta consideración es del todo insuficiente, porque la historia del psicoanálisis en Chile comienza a escribirse, como Mariano Ruperthuz lo muestra a cabalidad en este libro, antes de su consagración oficial. Sólo una lectura parcial podría reconocer en el primer tercio del siglo XX una antesala de lo que hoy tendría legitimadas cartas de ciudadanía.
Buena parte de esa historia está marcada por los viajes que médicos, intelectuales chilenos realizaron a Europa en su formación académica y profesional, conociendo directamente la obra en curso de los primeros psicoanalistas formados al alero de Freud. Bajo los imperativos políticos y culturales de proyectos modernizadores, los pioneros del psicoanálisis en Chile viajaban al viejo continente para “apropiarse” de saberes cuya confianza en la razón y la ciencia le otorgaban a esa experiencia la posibilidad de su transmisión y de su ejercicio en estos rincones del mundo. A su retorno a Chile, ellos no habrían sino de traducir esa experiencia a partir de las exigencias que nuestras sociedades les planteaba, en los albores de un siglo que hasta hace poco tiempo llamábamos “nuestro”. Una época donde convivía el desarrollo de una elite ilustrada –donde a menudo medicina, literatura y política no eran campos excluyentes– con una realidad social marcada por las contradicciones entre los procesos de modernización en curso y las profundas desigualdades de clase y de raza que caracterizaban a la sociedad chilena a principios de siglo y que, hay que decirlo, son todavía parte de nuestro presente. Contradicción que es propia a lo que Freud denominaba el “malestar en la cultura”; entendiendo por ello el cruce entre los procesos civilizatorios propios a lo que en clave moderna llamaríamos el “pacto social” y un resto inasimilable a tales procesos donde ha imperado la degradación de lo humano a través de guerras y exclusiones de diverso tipo.
El estudio de Mariano Ruperthuz resalta precisamente el modo como el psicoanálisis se hizo parte en nuestro país de su cultura, en ambos sentidos. Tanto para promover prácticas que recogían el valor terapéutico y de conocimiento del psicoanálisis al aplicarse en dominios sensibles para el desarrollo individual y colectivo, como para servirse de esos mismos saberes en el juego político de nuevas o renovadas formas de normalización y, por lo tanto, de exclusión.
La historia del psicoanálisis no es sólo la historia de sus logros, de sus hitos fundantes, de sus grandes personajes, de sus teorías o de sus técnicas. Es en algún sentido la historia del siglo XX, con la cual no puede sino encontrarse, en mayor o en menor medida, identificada. Para la historia cultural del siglo XX, la revolución teórica y práctica que implica la invención del psicoanálisis es uno de sus hitos más notables: para el pensamiento crítico de la modernidad, el siglo XX es en muchos sentidos el siglo del Psicoanálisis. Pero también habría que decir que las condiciones sociales, culturales de esa época son la base histórica de una revolución que no cayó del cielo, ni fue sólo la obra de uno de los mayores pensadores de una modernidad construida sobre la base de una racionalidad que encontró en la aparente sinrazón del inconsciente la matriz de inteligibilidad de una lógica hasta entonces literalmente impensada. Más aún, ¿habría podido Freud elaborar su concepto de pulsión de muerte, su aproximación terapéutica a la experiencia traumática, su concepción del origen y de la transmisión de la cultura si no hubiera vivido en medio de guerras, de exterminios, si no hubiera sido un intelectual, un investigador y un clínico interrogado por el tiempo que le había tocado vivir? Ciertamente, no. Freud no inventó el concepto de inconsciente sólo por una necesidad epistemológica, tal como Marx no inventó la lucha de clases o los destinos de la alienación moderna. Ambos tuvieron la lucidez, más bien la audacia de un pensamiento que se obliga a crear nuevas formas de decir lo que está ahí, más próximo de lo que la “nerviosidad” (Freud) o la alienación (Marx) “modernas” quisieran alejar como un mal sueño.
Un aspecto especialmente notable del trabajo de Mariano Ruperthuz consiste en reconocer, tal como lo hicieran, entre otros, Norbert Elias, Michel de Certeau o Marcel Gauchet, que el psicoanálisis opera como un “revelador antropológico”, en el sentido que muestra, a través de su interrogación sobre la cultura, las condiciones subjetivas que son parte de una época y de una sociedad dada. Entendiendo por subjetividad no sólo el modo como la experiencia psíquica representa un orden social, sino también como el modo a través del cual ese orden (o desorden) es producido y reproducido por cada individuo, sus prácticas y sus instituciones. Para ello no basta analizar las condiciones institucionales del Psicoanálisis, aquí o allá, sino de que manera su “apropiación” dice mucho de las condiciones sociales, históricas y políticas del suelo que lo ha recibido para ver nacer su propio destino local.
Si bien el psicoanálisis no sostiene sus prácticas en lo que Freud denominaba –críticamente– una “visión de mundo”, en el sentido que su horizonte crítico es inseparable de lo que llamaríamos, con algunas precauciones, su cientificidad, su confianza en la razón y en la ciencia; si bien habría que oponer radicalmente toda vocación ideológica al valor heurístico y crítico de su práctica, no es menos cierto que de una manera u otra termina por hacerse parte de una cierta normatividad, incluso de un cierto sentido común que, para bien o para mal, traduce a la lengua coloquial de los pequeños recintos culturales lo que para muchos debiera mantenerse en el frío espacio de una ciencia sin sujeto. Estudios como el detallado en este libro contribuyen a llenar las lagunas que deja una historia “oficial” –como si esa historia fuese la única posible– acerca de la relación que la teoría y la práctica del psicoanálisis establece con las condiciones sociales, políticas, culturales, donde se desarrolla. Más que de “la” historia del psicoanálisis, este libro viene a subrayar que se trata siempre de “las” historias, en la diversidad de lecturas que podemos hacer de su origen, de su presente, tal vez imaginando algo de su destino.
Este libro es suficientemente elocuente como para tener que decir mucho más. Sólo me resta una pequeña digresión personal, porque el proyecto que Mariano Ruperthuz ha realizado fue en cierto modo el mío también, hace ya veinte años. Termino esta breve presentación con esta mínima referencia a mi historia. Pero, cuando de transmisión se trata, la historia de uno no es sólo la propia. Es la historia que otras generaciones escriben a su manera.
Hace cerca de veinte años, viajé a Paris para realizar una tesis doctoral, a la manera como, veinte años después, Mariano haría la suya, que me correspondió co-dirigir con Mariano Plotkin, que de historia del psicoanálisis en Latinoamérica sabe mucho y a quien este libro sin duda le debe bastante. Yo me formaba por entonces en psicoanálisis, lacaniano más precisamente. Me interesaba un asunto que, por entonces, parecía estar en sintonía con las exigencias de nuestras sociedades:¿cómo pensar, psicoanalíticamente hablando, aquello que Julia Kristeva denominaba las Nuevas enfermedades del alma? ¿Nos encontrábamos en una nueva era de nuestras subjetividades? Cuestion todavía pertinente. Pero una afortunada intuición me hizo pensar que, mas allá de las famosas estructuras con las que la jerga psicoanalítica nos había acostumbrado a nombrar las vicisitudes de la subjetividad en nuestro tiempo, más allá de las consignas teóricas con las que nos habíamos familiarizado para conocer una doctrina, era preciso tener la mínima y necesaria humildad de leer la historia. Por eso me encontré un día en la biblioteca del Hospital St. Anne de Paris revisando algunos textos que médicos chilenos habían producido durante sus estadías en esa ciudad tan relevante para la historia del psicoanálisis. Veinte años después, puedo leer en la tesis de Mariano Ruperthuz, que está a la base de este libro, similares esfuerzos por recuperar de los archivos olvidados de esa historia las huellas del modo como a principios del siglo XX el psicoanálisis comenzó a hacerse parte también de nuestra cultura chilena.
Valga esta breve autoreferencia para insistir en que, afortunadamente, las generaciones van marcando el paso de una memoria que no se detiene en las versiones oficiales y que a ellas le debemos el relevo que toman de nuestras insuficientes inquietudes de formación.
Roberto Aceituno
Psicoanalista
Decano Facultad Ciencias Sociales
Universidad de Chile