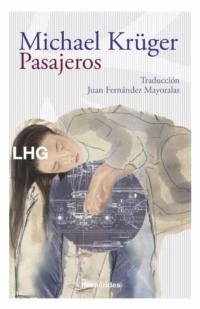Loe raamatut: «Pasajeros»

By Lesekreis - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org
MICHAEL KRÜGER, Wittgendorf, Sachsen-Anhalt, 1943. Reside en Múnich. Durante muchos años fue director editorial de Hanser Verlag y editor de Akente y Edition Akzente. Es miembro de numerosas academias, y fue presidente de la Academia Bávara de Bellas Artes. Es autor de relatos, novelas, traducciones y de varias colecciones de poesía. Entre sus premios literarios destacan el Peter-Huchel-Preis (1986) y el Mörike-Preis (2006). Su último libro de relatos, El dios detrás de la ventana, fue publicado en esta editorial en 2018.
Un hombre se ha quedado dormido en el tren. Cuando despierta, una joven desconocida se apoya con naturalidad sobre él. Se llama Jara; no tiene dinero, ni papeles y apenas habla el idioma. Él es un exitoso coach motivacional retirado y derrotado por sus propios conocimientos. Observando a la joven, el hombre piensa con cierto patetismo que aquella muchacha podría representar su salvación. Ofrecerle un hogar le dará a su vida un nuevo sentido. Recoge a Jara en Múnich. Esta decisión provoca un giro determinante en su vida. Un hombre que lo tiene todo pero que sólo conoce el vacío, frente a quien no tiene nada y sin embargo le enseña que la vida va más allá de la riqueza y del éxito. Michael Krüger emprende un viaje de pensamiento en el que nadie se salva: ni las personas que lo rodean, ni los compatriotas alemanes, y menos él mismo.
Repleta de observaciones brillantes y precisas de la actualidad y la sociedad alemana, Michael Krüger habla sobre los diferentes tipos de evasión en su novela: Escape from Life, Escape to Life, Escape from One, Escape to One Another. Y añade un retrato del extraño rostro de la sociedad contemporánea: melancólica y cómica, resignada y desesperadamente esperanzada.
«Como lector, resulta fácil defender al personaje y narrador incluso en contra de lo que uno mismo pueda pensar. Se merece, como poco, un lugar en el cielo por el tiempo que Jara permanece en paz a su lado.
Michael Krüger merece el reconocimiento de este humorístico y autocrítico texto mundano. La novela, de una forma muy personal, arranca un diálogo con nuestro propio yo. Quien lee este libro no está solo»
Pasajeros
COLECCIÓN
Las Hespérides
MICHAEL KRÜGER
Pasajeros
Traducción del alemán
Juan Fernández-Mayoralas

ESLES DE CAYÓN
2020
La traducción de este libro ha recibido la ayuda del Goethe-Institut,
financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

Título original: VORÜBERGEHENDE
© De los textos: Michael Krüger
© De la traducción: Juan Fernández-Mayoralas
Madrid, 2020
Edita: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 978-84-17118-68-6
Diseño de cubierta: La Huerta Grande
Producción del ebook: booqlab.com
Un ser humano, mayor en días, no vacilará en preguntar a una criatura de siete días por el lugar de la vida, y vivirá.
¡Haceos pasajeros!
Evangelio de Tomás
1
Debo de haberme quedado dormido después de pasar Gotinga. Hay paisajes —sobre todo en la Alemania central— que desde la ventanilla del tren resultan tan poco atractivos para la vista, que uno prefiere abandonarse al sueño. A causa de mi mala vista he adoptado la triste costumbre de no intentar mirar a lo lejos, ni buscar el horizonte cuando viajo en tren, procuro más bien no alejar demasiado la mirada, quedarme en un radio de unos treinta metros, cincuenta como mucho. Antes y después de pasar Gotinga, a este lado de esa ‘franja letal’, como llamo yo a esa distancia, solo hay «jardines de Schreber», en sí mismos una hermosa invención que injustamente suele atribuirse al autor de un libro antaño conocido en toda Europa, Gimnasia médica de interior: Daniel Gottlob Moritz Schreber; a quien, en su condición de médico de cabecera del príncipe ruso Somorewski, que estaba bastante loco, no le quedaba tiempo para preocuparse del aire puro que necesitaban los habitantes de la gran ciudad. Numerosas y curiosas investigaciones han tenido por objeto averiguar cómo es que llegó a adjudicársele a él el honor de entrar en la historia de Alemania como el inventor del cinturón verde. Ahora bien, para los historiadores resulta aún más interesante el hijo de este médico de cabecera, Daniel Paul Schreber, quien siendo presidente del Senado de Dresde publicó una descripción bastante detallada de su paranoia, Memorias de un enfermo de los nervios, obra que suscitó un gran número de reacciones, tanto eruditas como menos eruditas, de la cuales las menos eruditas suelen ser también las más interesantes. Puesto que, en sus delirios, Schreber se consideraba a sí mismo el centro del Universo, eran muchos los que podían sentirse identificados con él a la altura de 1900; para sus conciudadanos protestantes resultaría sin duda menos atractiva otra idea de Schreber, la de querer convertirse él mismo en la esposa de Dios con el fin de alumbrar un nuevo linaje. Si ya existían los alemanes, ¿para qué engendrar un linaje nuevo? Increíble, todo lo que Dios ha tenido que aguantar a los seres humanos, y aún resulta más increíble que, aunque herido, maltratado y humillado, haya conseguido sobrevivir a este suplicio milenario. Es posible que en realidad los locos como Schreber estuvieran más cerca de Dios que los ilustrados, puesto que eran capaces de concebir una relación con Él, y confiaban en ella, mientras que los otros habían perdido el hilo con lo divino a fuerza de distanciarse. El único ser humano al que Dios debía agradecimiento, escribía el filósofo rumano Emile Cioran vagabundeando insomne por París, había sido Bach. Un balance bastante pobre, al cabo de dos mil años de cristianismo. Siempre llevaba conmigo en mis viajes un libro de aforismos, Lichtenberg, Nietzsche, Cioran, Canetti, para pasar el tiempo en las estaciones y pensar en otras cosas. El Dios sensible: esta fórmula daba vueltas en mi cabeza adormilada. ¿Sensible a qué? ¿A una interpretación misericordiosa de sus palabras? No me entra en la cabeza que pudiera interesarse por otra cosa. También a Dios le llegó una vez el momento de elegir. Eso sí, las posibilidades eran limitadas: o Dios, o todos los seres humanos; en ese momento prefirió no ser nada más que Dios, aunque para ello tuviera que pagar un alto precio. Solo hizo una excepción con los locos. En el caso de Schreber, está claro que había hecho la vista gorda.
Durante más de veinte años vivió en mi edificio un psicoanalista que había dedicado toda su vida a proveer de un comentario, reescrito una y otra vez, al ensayo de Schreber aparecido en 1900 y titulado Bajo qué condiciones es lícito mantener recluida contra su expresa voluntad en una institución a una persona reputada de enferma mental, hasta que él mismo fue ingresado. Yo era la única persona en el edificio a la que todavía hablaba, aunque resultaba cada vez más difícil escucharle repetir una y otra vez las mismas parrafadas sobre la lamentable estupidez de sus colegas psicoanalistas. Ya no estaba en sus cabales, como suele decirse. Los últimos vestigios de identidad que había conseguido preservar los consumió en un grito histérico, podía verse cómo iba paulatinamente disminuyendo. Al final solo quedó el grito, un graznido intermitente, sin ton ni son, una confusión de sonidos que emitía en cuanto me veía. ¿Cuándo deja uno de observarse a sí mismo? ¿Cuándo le resulta a uno indiferente cómo lo vean los demás? ¿Qué se siente al deslizarse hacia ese estado en el que tan solo nos agitan obsesiones, y apenas nos queda, como única posibilidad un futuro más que incierto, la última ilusión antes de la muerte? Ni siquiera yo era capaz de pronunciar una palabra delante de él. En una ocasión en que intenté introducir una observación, me interrumpió diciendo ya sé lo que usted quiere decir, y siguió hablando, mientras que yo permanecía en un estado de parálisis que se prolongó hasta que me marché. Yo era la pared contra la que chocaba. Su muro de las lamentaciones.
Había colocado una butaca justo delante de la puerta de su vivienda para, al escuchar mis pasos subiendo la escalera, poder arrastrarme inmediatamente a su pasillo, siempre intensamente iluminado, con el fin de susurrarme las últimas novedades sobre la familia Schreber. Yo no debía hablar del asunto con nadie, me advertía, solo así podría irrumpir en el mundo con el estrépito que se merecía su comentario, que entre tanto ya abultaba varios centenares de páginas, y que estaba destinado a hacer estallar toda la literatura psicoanalítica como si de un globo se tratara. A mi entender, nadie más, aparte del enfermo, se interesaba a estas alturas por el psicoanálisis, que en las últimas décadas del siglo XX, en tanto que explicación de la sociedad, había quedado arrinconado como un viejo maletín. Hasta daba miedo que alguien pudiera encontrarlo y devolverlo, e incluso pedir el dinero de la recompensa. Ahora que todos se han vuelto locos, me dijo una vez un psicoanalista amigo mío, ya no es posible llevar a cabo un psicoanálisis. Uno se compra un libro de bolsillo por diez euros, en el que se puede leer todo sobre el alma, el alma se ha vuelto tan fina que cabe en cien páginas. En cualquier caso, era imposible imaginarse un auténtico estrépito en el caso de que el comentario sobre Schreber hubiera llegado finalmente a publicarse. Pero eso me lo guardaba para mí. Era todo menos fácil tener que contemplar cómo ese vacío se iba agrandando, cada vez más y más rápidamente. Como si le hubieran quitado el tapón. Al principio no se nota que va bajando el nivel, luego de pronto se oye un ruido y se contempla como lo que quedaba de agua abandona la bañera en un torbellino.
En la casa del psicoanalista se había instalado un hedor espantoso. Aire malo, pesado, usado. Cuando yo le proponía abrir la ventana me miraba con los ojos muy abiertos, asustado, como si estuviera convencido de que los fantasmas de su vida fueran a apropiarse de su trabajo. Por amor de Dios, susurraba, deje usted las ventanas cerradas. Varias veces intenté educadamente sugerirle que se hiciera con un huertecillo de los que llevan —erróneamente— el nombre del padre de su héroe, pero eran penas por amor perdidas. Estaba convencido de que la larga mano de los miembros de la asociación psicoanalítica podía ‘abrasarle’, esa era la expresión que utilizaba, en su jardín Schreber. ¡Ya llevan mucho tiempo detrás de mí! Solo esperan la primera oportunidad para cerrarme la boca y sacarme de este mundo. Así que prefería quedarse sentado tras las persianas cerradas de su piso, y en lugar de cultivar dalias y caléndulas, cuidaba de sus ficheros. Pero estoy dispuesto a resignarme a lo peor, me susurró en mi última visita; pocos días después lo encontraron temblando en el cuarto subterráneo de la calefacción, donde intentaba esconderse de sus enemigos. Luego se dejó internar —o mejor dicho, dejó de oponerse a ser internado.
Murió en el ala de aislamiento. La última vez que quise visitarle se lo estaban llevando ya. Bajo la sábana, un cadáver de niño con las manos de un anciano. Nunca olvidaré esas manos con negras matas de vello espeso en las falanges superiores de los dedos, matas que bajo la mortaja parecían grandes arañas malignas. Era evidente que el cuidador, por muy curado de espanto que estuviera, también estaba aterrado por esa visión, pues observé cómo, sobre la marcha, intentaba en vano tapar con la sábana los curiosos animales.
En su testamento me había nombrado albacea de su legado, con todos los derechos y obligaciones que ello conllevaba. Los doscientos treinta y dos ficheros que había ordenado según su sistema paranoide, el cual hasta ahora no ha sido desentrañado, y existen muchas posibilidades que no lo sea nunca —y no solo por falta de interés—, se los regalé a la universidad que, la verdad sea dicha, no se mostró especialmente contenta con el obsequio, puesto que entre los psicólogos y psiquiatras del instituto no había ninguno qué tuviera la más mínima idea de quién era ese Schreber. ¿Schreber? La facultad había perdido su memoria. Quizás se puedan exponer los ficheros como espécimen en la colección histórica, para ilustrar cómo se trabajaba antiguamente, me dijo el director del instituto. Esa cantidad de datos se obtiene hoy con un clic sobre una pantalla, añadió alegremente, como corresponde a un investigador de la mente. Un único clic por el trabajo de toda una vida, pues sí que había merecido la pena. No encontré a nadie que quisiera hacerse cargo de la biblioteca completa, a pesar de que estaba compuesta de primeras ediciones, en muchos casos firmadas, así que los mejores ejemplares los empaqueté en cajas de plátanos que todavía hoy siguen almacenadas sin abrir en mi sótano, y el resto se los entregué a un anticuario que, provisto de mascarilla, se los llevó en cinco cargamentos. Arrojaba los libros en tres cajones distintos. Baratillo, un euro, oportunidad. Cientos de volúmenes de la editorial Insel de antes de la guerra fueron arrojados sin piedad en ese cajón de sastre, a mí mismo me entraban ganas de recomprarlos. Ya no hay necesidad de textos clásicos, dijo, y esos clásicos huelen fatal, a bestias, como si unos babuinos los hubieran estado leyendo. Yo había escogido del gran montón de la editorial Insel un pequeño volumen al azar, porque su cubierta, adornada con luminosas flores y estrellas, me gustó muchísimo; sobre el fondo de color ocre se había pegado la cartulina del título. Lo abrí para airearlo y quitarle el mal olor, pero al hacerlo leí una línea, y luego otra, y al final, y a pesar del hedor tan fuerte, me senté en una caja y leí una página entera, y si las circunstancias hubieran sido más propicias habría leído todo el libro entero de carrerilla:
«¿Acaso no debería la mujer, la solitaria, tener ese mismo refugio para vivir en él, en los círculos concéntricos de su ser, al que volver siempre indemne? En tanto en cuanto es naturaleza, quizás lo consiga ocasionalmente, pero luego volverá a vengarse en ella lo contradictorio de su composición, a causa de la cual se le exige aunar en sí misma la condición de naturaleza y de ser humano, increada y criatura al mismo tiempo. Y se agota, no por liberalidad, sino porque no le está permitido seguir y seguir caminando, porque la propia riqueza consagrada en su corazón, exageradamente acogedor, se convierte en un lastre, porque carece de la aspiración alegre en demasía por la que debería despertarse por las mañanas, y que debería también bastarle dormida, inefablemente, en su sueño cálido. Sí, allí está ella en el lugar de una naturaleza, en cuyo reino mineral las flores no quieren crecer ni alimentarse, una naturaleza de la que huyen saltando las jóvenes liebres y en la que los pájaros se precipitan sin volver a caer sobre los acogedores nidos».
Interesante, había escrito al margen el Doctor Baumann con lápiz de color azul, un comentario que a través de una única palabra ponía en evidencia toda su insensatez de manera inmisericorde. Quien se ocupa demasiado tiempo de la psicología, terminará perdiendo la razón.
Había intentado sin éxito hacer entender al anticuario, quien, por supuesto, no era un auténtico anticuario, que yo no era el habitante de aquella vivienda en la que le recibía, pues una y otra vez me preguntaba con ojos llorosos cómo es que yo había podido aguantar toda una vida ese hedor insoportable. Querrá usted decir, le dije, que cómo es que los libros han aguantado ese hedor, pero no me escuchaba, pues parecía que estaba meditando de qué manera se desharía de los libros. Al encontrar algunos ejemplares singulares se levantaba la mascarilla hasta la frente y los olfateaba, antes de arrojarlos a una de las cajas. Solo podría almacenarlos en su garaje y venderlos a través de internet, pues si los expusiera en las estanterías de su tienda infectarían a los libros sanos y espantarían a los clientes, así que al final se los acabé regalando con tal de que se los llevara.
Parecía alegrarse furtivamente al imaginarse a un cliente de internet que extrajera del montón la primera edición de Estadios sexuales intermedios. La mujer masculina y el varón femenino de Hirschfeld, y que luego no fuera capaz siquiera de hojear el libro, impedido por su aliento apestoso. Es agradable no tener que ver más la cara de los clientes, dijo, se ve en enseguida de quién es hijo espiritual cada uno, y muchas veces ni siquiera tienen espíritu. Con la mayor parte de los clientes me admiro incluso de que compren libros, pues cada libro supera con creces su capacidad de asimilación y su facultad imaginativa. Ya no les queda fondo. Engullen un libro, y este cae, y cae, y cae, si entiende usted lo que quiero decir, cae ¡y no termina nunca de llegar al fondo! Cuando se diseccionan los cadáveres salen de nuevo a la luz los libros no leídos.
Odiaba a aquel estúpido arrogante con toda mi alma, y mientras nos deshacíamos furiosamente de los libros sentía físicamente cómo me despreciaba él a mí también. Nos engañábamos mutuamente para no tener que decirnos la verdad, motivo por el cual no le expulsé del piso, como era mi deseo, y razón por la cual él no me arrojó a la cabeza los libros hediondos.
También encontré quien se llevara el resto —muebles, vajilla, trastos—, y la ropa, después de abundantes lavados, acabó en el ropero de los pobres. ¿Quién llevaría ahora los trajes de chaqueta cruzados que colgaban en sus perchas como espectros exhaustos, y el chaqué y el frac? ¿y las corbatas que recordaban murciélagos y las pajaritas de lunares?
No me resultaba fácil hacerme una idea de la vida del doctor Baumann. En su juventud debió de haber sido coleccionista. En una caja de puros escondida detrás de los libros encontré monedas griegas y romanas, viejos relojes de bolsillo, y un montón de gemelos, birimbaos, ocarinas y flautas, diminutas figuras de terracota (¿etruscas?) y algunas insignias y condecoraciones nazis que le habían sido concedidas por sus acciones en Grecia e Italia. No, no estaba espantando por esos hallazgos, pero sí sorprendido, pues por un lado exigimos a un psicólogo que se interese por lo que se sale de lo común, por lo oscuro, por lo malvado, pero por el otro preferimos que todo esto se quede en una simple conjetura, pues tenemos miedo de que pueda saltar al otro lado. En una caja de zapatos de Salamander encontré un ejército de soldados de zinc pintados de la Wehrmacht alemana, en otra las cartas de amor de pacientes femeninas que, extrañamente, no había guardado en los archivadores compilados con tanto esfuerzo. ¡Identificación proyectiva!, había escrito al margen de una carta en la que una tal Irene en ebullición le revelaba sus deseos más íntimos. En el armario ropero encontré un casco de acero bajo una pila de jerséis. Me lo puse y me contemplé en el espejo de la puerta, posando, y me asustó ver lo bien que me quedaba. Me parecía a mi padre. Saludé, como saludaba mi padre en una foto tomada en Polonia, en Varsovia. Su casco de acero reluce como si le hubiera sacado brillo. Me quité apresuradamente el trasto de la cabeza, por miedo a que se sintiera demasiado a gusto allí. Como no sabía en qué contenedor de basura había que depositarlo, dejé el casco a un lado, y al día siguiente lo vi sobre la cabeza de un joven del edificio que según parece era aficionado a ese tipo de protección craneal, gracias a Dios que tenía las ojeras despegadas, porque si no llega a ser así, el casco se le habría deslizado sobre la cara. Le queda bien, dije, cuando me crucé con él delante del portal, pero se giró sin decir media palabra, como si no quisiera relacionarse con civiles.
Sobre el ropero había también varios álbumes de fotos. Un joven delicado en su fiesta de promoción de bachillerato, un hombre joven con una tímida sonrisa forzada en su graduación en Bonn, un soldado flaco de uniforme en Italia y Creta. Ni una sola mujer, ni madre, ni hermana, ni novia, solo la figura reservada, apocada, tímida del futuro psicoanalista, y siempre su mirada atónita, asustadiza, como si estuviera luchando contra la somnolencia que le acechaba. Pero alguien tenía que haberle hecho las fotos. ¿Un camarada, un amigo, una amiga? Una compañera permanente, una sombra que no se despegaba de su cuerpo, mientras hubiera claridad —uno o una que tenía interés en mostrar al doctor Baumann desde todos los ángulos, sin que consiguiera hacer visible más que uno. Pero si él había conservado esas fotos suyas, ¡debían de recordarle, o al menos pretenderlo, situaciones concretas de su vida! ¡y debían dar testimonio por él! Se me ocurrió imaginar con qué espanto habría hojeado aquellos álbumes. Yo había traspasado una línea, había visto al doctor Baumann como él no querría que le hubieran visto. Una persona, eso se veía inmediatamente, que había estado necesitado de un psicoanálisis urgente. Una ruina humana, un ser cohibido y acomplejado ya desde su juventud.
Una foto con bordes dentados llamó mi atención. Lo mostraba rodeado de sus camaradas, en un bar italiano de pueblo. Han apoyado sus fusiles sobre la pared de detrás, sobre la que cuelga un viejo anuncio de Cinzano, y brindan con copas de vino mirando al fotógrafo. Era la única foto en la que se le podía ver algo más relajado. ¿Se habría tomado antes o después de una operación militar?
Puesto que según las disposiciones testamentarias yo era el heredero de la vivienda, y ningún allegado se presentó después de que yo publicara la esquela fúnebre, contraté a un fumigador para que exterminara las colonias de insectos que habitaban en las junturas del parqué, y luego a un pintor para que adecentara las seis habitaciones deshabitadas, y finalmente pude vender ese piso, lo que me proporcionó un patrimonio inesperado. Una única pieza de mobiliario ha sobrevivido a ese absoluto exterminio: no tuve corazón para tirar a la basura el diván sobre el que el doctor Baumann acomodaba a sus clientes. Antes de que se retirara para dedicar el resto de su vida en exclusiva a su obra científica sobre Schreber, los pacientes habían estado contado sus historias tres veces por semana reclinados sobre ese cuero artificial. ¿Cuántas historias habría tenido que aguantar ese diván? ¿Y cómo puede alguien que no ha sido bendecido precisamente con un carácter fuerte, resistir esa acumulación de sufrimiento sin rendirse él mismo? A veces me siento en el sofá, cubierto ahora de cuero gris, y escucho las voces que ascienden desde sus hendiduras, voces fantasmales que suplican ser liberadas de sus pesadillas. Espeluznante artefacto, como solía decirme el doctor Baumann, y muy fácil de descifrar. Una generación maldita, esa era su firme convicción antes de que perdiera definitivamente la cabeza: hacia afuera parece que todo estuviera en orden, pero en el interior reina el puro caos, un vacío inconmensurable, insoportable, repulsivo. ¡Todo es material patológico! Ausencia de coraje para soportar la imperfección del universo. El afán vital de la mayoría consiste simplemente en mantener ese caos encerrado bajo llave. De ahí esa constante sonrisa forzada; y las sesiones de bronceado en los estudios de rayos uva; fitness; yogur desnatado; todo lo que quieran. Y tampoco es que les pueda ayudar ya un tratamiento psicoanalítico —de esta forma resumía su trabajo—, muchos de mis pacientes se han matado después de que yo hubiera conseguido que arrojaran una mirada a su frágil interior. Todo el lodo que se había ido acumulando allí, comprende usted, se había puesto en movimiento, una avalancha psíquica que había terminado por enterrar por completo su debilitada identidad.
En realidad, el verdadero descubridor de los jardines de Scherber no fue ni el redactor de la Gimnasia médica de interior, ni el autor de las Memorias de un enfermo de los nervios, sino un tal Ernst Innocenz Hauschild, que había estado casado con una hija del médico Scherber. Siempre que viajo en tren por Alemania, es decir, al menos dos veces por semana, me veo obligado a pensar en Hauschild y en los Scherber, pues se me ocurre que la mayor parte de la superficie de Alemania está cubierta por jardines de Scherber en los que, junto a todo tipo de flores y hierbas y de arbustos cuidadosamente podados, florece un tipo especial de construcción, conocida como cobertizo. En particular, antes y después de pasar por Gotinga, los cobertizos, que en invierno tienen un aspecto enfermizo y moribundo, muestran su cara más alegre y amable, y cuando el paso del tren se hace más lento, pueden llegar a engañar, ocultando que son solo la fachada respetable tras la que se desarrollan auténticas tragedias. Los cobertizos son los únicos terrenos urbanos en los que no hay que pensar de inmediato en costes y utilidades, son, pese a su exiguo tamaño, de una vertiginosa generosidad. En cincuenta metros cuadrados se habían acomodado los inmensos proyectos vitales de una existencia autárquica.
Puesto que, antes y después de pasar por Gotinga, uno suele toparse con obras de mantenimiento de las vías que obligan al tren a ralentizar su marcha, o incluso a detenerse por completo, ya había tenido en varias ocasiones la oportunidad de observar con mis propios ojos alguna de esas tragedias, y solo el hecho lamentable de que las ventanas de los trenes modernos no puedan ya abrirse me ha impedido intervenir en los hechos. ¡Prohibido asomarse! Precisamente, el doctor Baumann tenía uno de esos letreros en su haber, y puesto que no me lo puedo imaginar desatornillándolo él mismo, es probable que se lo hubiera regalado algún paciente con intención evidente. ¡Prohibido asomarse! Es imposible describir mejor nuestra situación. Hay que quedarse siempre detrás de las ventanas, mirar cómo el mundo se derrumba y de nuevo se levanta, esperar pacientemente y beber té, pero nunca asomarse e intervenir.
Una vez observé cómo un hombre que llevaba unos pantalones a media pierna de color caqui y una camiseta de tirantes, hacía el ademán de querer hacer entrar en razón a su mujer con unas tijeras de podar, mientras esta, o así me lo parecía a mí, ofrecía su boca desencajada, animándole a gritos a que lo hiciera, y en otra ocasión vi cómo una mujer maltrataba con la azada a su apocado marido, que se defendía de los golpes sosteniendo delante de su cuerpo una caja de cervezas. Mientras contemplaba al marido que retrocedía con su pesada caja, sin ninguna posibilidad de escapatoria frente a la mujer de pies ligeros, me preguntaba cómo se las arreglaría para librarse de esa situación desesperada. En mi juventud se habría aconsejado sentar a ambos a una mesa. Pero esta piadosa forma de resolución de conflictos ya no era tan apreciada, así que no me sorprendió en demasía ver como el hombre alzaba la caja de cervezas sobre su cabeza con las últimas fuerzas que le quedaban y se la arrojaba a la mujer entre las piernas, lo que provocó inmediatamente que tanto ella como su azada cayeran al suelo. La escena tenía el aspecto de un rito repulsivo, del que hubiera desaparecido todo lo sagrado dejando tan solo el esqueleto brutal, como si ambos actores, la mujer agresiva y el hombre decadente, representaran una obra cuyo guion se hubiera perdido en la historia. Sin embargo, el drama a vida o muerte seguía representándose, y no era solo una comedia que se hubiera transformado en payasada, pues si la caja de cervezas, que seguramente en el guion original habría sido una piedra o un hacha, hubiera golpeado a la mujer en la cabeza —una opción que, evidentemente, el hombre había llegado a contemplar, desquiciado por las eternas recriminaciones de la mujer—, esta habría muerto instantáneamente. Así que tirada en el suelo, con el rostro desencajado, tuvo que aceptar un nuevo compromiso con el destino y seguir soportando a su marido con las piernas rotas y el corazón cargado de rencor, hasta la próxima bronca. Y el hombre, eso se podía leer en el desconcierto de su cara, parecía no estar tan descontento con el estado de las cosas, pues sin la queja constante, la persistente irritación de la mujer, hace tiempo que se hubiera hundido en la embriaguez y la apatía. De esta forma había sido restablecida la simetría, ella podía seguir refunfuñando, él podía seguir bebiendo, hasta la próxima función. Por supuesto, alguna vez sería la última.
En los jardines de Schreber no solo florecen espuelas de caballero, alhelíes encarnados y oscuros polemonios, sino también graves neurosis, aunque a veces parezcan tan grotescas e indignas, que se diría que esos dramas solo se representan para ofrecer algo de entretenimiento a los pasajeros de los trenes de alta velocidad parados a mitad de trayecto. Sainetes de mala educación en los jardines de Schreber, un servicio de los ferrocarriles alemanes.
Reflexionaba yo sobre la extraña afirmación de que el mundo desaparece al cerrar los ojos. Supuestamente, se disuelve. Naturalmente, se trata de una ocurrencia filosófica que en ningún caso se aplica a los alrededores de Gotinga, pues en cuanto abría los ojos, aunque solo fuera una fracción de segundo, seguía viendo el mismo paisaje descorazonador pasando por delante de mí, los mismos jardines de pobres que parecen no querer acabarse nunca, aunque no se trata ni mucho menos de algo que solo sea característico de Gotinga y sus alrededores. No se había conseguido reconstruir las antiguas ciudades, y tampoco levantar ciudades nuevas que merecieran ese nombre. Se tiene la sensación de hablar de manera falaz y cursi si se menciona la belleza de las ciudades alemanas, pensando en Hannover, Bielefeld o Berlín. Estaba prohibido mencionar la palabra belleza a propósito de Berlín. La Potsdamer Platz no era más que un monumento conmemorativo a la fealdad exclusiva. Así que se alababan los jardines de Schreber en los márgenes sistemáticamente destruidos y desfigurados de las ciudades desaparecidas, una excrecencia desgastada y enfermiza en torno a una nada patética.